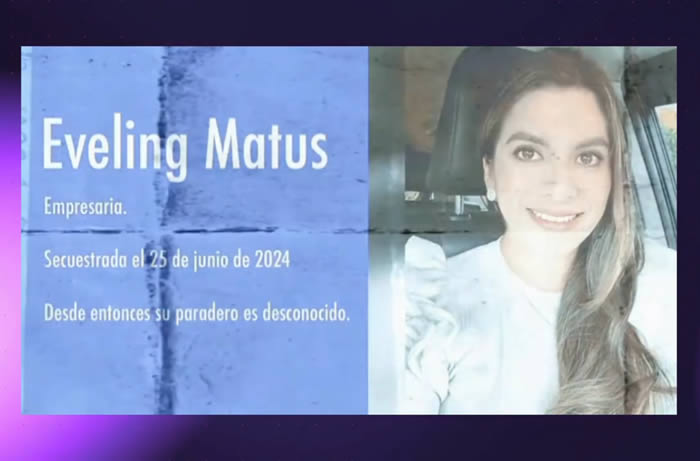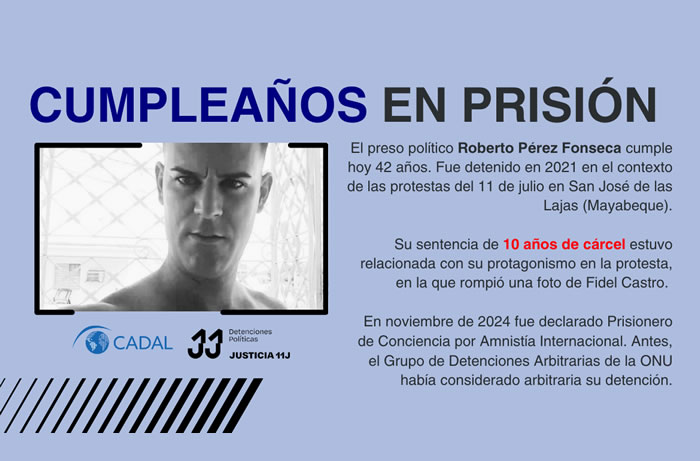Artículos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
 27-01-2010
27-01-2010El mandato democrático-autoritario del populismo contemporáneo
Mientras que la legitimidad de la democracia ya no parece ser cuestionada, lo mismo no se puede decir de su ejercicio. El debate que demanda el siglo XXI acerca de la democracia no es sobre su legitimidad, y sí sobre su calidad y condición de existencia.
Por Héctor Ricardo Leis
A pesar de las varias olas de autoritarismo político vividas a lo largo del siglo XX, la historia parece haber encontrado en la democracia su destino final. De hecho la democracia se vio fuertemente amenazada en las décadas del 20 y 30 con la emergencia del comunismo y del fascismo en importantes países europeos, como también por todo tipo de dictaduras en una gran parte del mundo. El fin de la Segunda Guerra Mundial revirtió el autoritarismo de numerosos países, pero el inicio de la Guerra Fría produjo una nueva ola de regímenes autoritarios y dictatoriales en las décadas del 60 y 70. Sin embargo, a partir de los años 80, la decadencia y posterior colapso de la Unión Soviética trajeron una nueva y última ola de democratización que dura hasta hoy.
Muchos analistas interpretan esta última ola de democratización como definitiva e irreversible. Pero este optimismo puede ser poco realista. Aunque el siglo XX haya ampliamente validado la llamada hipótesis de Churchill, de que "la democracia es el peor de los regímenes, excluidos todos los demás", falta saber si la democracia no puede en ninguna circunstancia derrumbarse a si misma, dejándonos desamparados y sin saber a donde recurrir. Es importante recordar que durante las olas de autoritarismo ya mencionadas, la democracia se veía amenazada externamente por actores de convicción no-democrática que, consecuentemente, pretendían instituir regímenes no-democráticos. Pero hoy casi no existen actores que se declaren enemigos de la democracia. Desde el punto de vista discursivo el triunfo de la democracia parece total.
Mientras que la legitimidad de la democracia ya no parece ser cuestionada, lo mismo no se puede decir de su ejercicio. El debate que demanda el siglo XXI acerca de la democracia no es sobre su legitimidad, y sí sobre su calidad y condición de existencia. Algunos analistas observan que en la primera década de este siglo hubo un proceso de relativa erosión de la democracia en el mundo, en función del creciente autoritarismo y anomalías de funcionamiento que se desarrollaron en el interior de un importante número de democracias surgidas, en particular, en el contexto de la última ola de democratización. La diferenciación teórica y práctica entre democracia y autoritarismo nunca fue tan difícil de realizar como hoy, en la medida en que sus características antagónicas no siempre se encuentran separadas en regímenes opuestos, sino que muchas veces conviven dentro del propio régimen democrático.
¿Cómo fue esto posible? Explicar dicha circunstancia torna necesario repensar el concepto de democracia realmente existente en el siglo XXI. De hecho, faltan elementos teóricos para entender los cambios de la democracia contemporánea. El cumplimiento de las formalidades de la democracia representativa no es garantía suficiente para inhibir un ejercicio populista del poder que desprecia tanto los controles institucionales como los marcos constitucionales, produciendo un creciente mal-estar en variados sectores de la ciudadanía, especialmente en las clases medias. No obstante, la creciente disconformidad de los ciudadanos con la moral cívica de sus representantes, no los lleva a expresar sentimientos o pensamientos antidemocráticos. La impunidad de los representantes políticos en la práctica corrupta del poder público, sea en beneficio personal y/o del partido gobernante, se constituye cada vez más en un hecho corriente de la vida de las democracias emergentes.
En la última ola autoritaria, la demanda democrática fue simbolizada, en general, por el pedido de elecciones inmediatas. Esto creó un imaginario democrático sesgado, por así decirlo, ya que la democracia era identificada casi exclusivamente con la existencia de elecciones para la designación de representantes. Pero el ejercicio de una buena democracia supone mucho más que el funcionamiento de una democracia representativa en sentido estricto. Como bien saben los historiadores, las democracias orientadas por la voluntad de las mayorías no siempre garantizan un buen gobierno. La historia política de las naciones muestra que el primer paso claro en la dirección de la democracia moderna fue constitucional. Sin la adopción de una constitución que garantizara derechos universales a los individuos ninguna democracia moderna sería posible. La salida de los "antiguos regímenes", marcados por los privilegios de las "clases nobles", exigía esta reforma. Pero una Carta Magna universalista y republicana no es solamente un pre-requisito para la existencia de elecciones, es mucho más que eso. Sin un Estado de Derecho que garantice el bien común y la libertad igualitaria de los individuos no existe posibilidad alguna de vivir en democracia sin padecer anomalías.
Esto quiere decir que en un sistema político en el cual sus dirigentes poseen impunidad para violar la ley, no respetando los derechos individuales o de las minorías, la voluntad política de la mayoría expresada a través del ejercicio electoral no puede ser considerada auténticamente democrática. Lo que garantiza la legitimidad democrática, en última instancia, es el rigor del Estado de Derecho. La anomalía de muchas democracias emergentes es que su mecanismo de representación se ejerce en contextos donde existe una creciente fragilidad del Estado de Derecho que, además de afectar el ejercicio de las libertades básicas, deja sin control efectivo al funcionamiento de los partidos y a los financiamientos de las campañas, permitiendo también el comportamiento colonizador del poder ejecutivo con los demás poderes, la personalización de la política y el uso escandaloso de los medios de comunicación de masa para realizar el "endiosamiento" de determinadas figuras públicas. El debilitamiento del Estado de Derecho actúa, de este modo, directamente sobre la cultura política produciendo apatía política en algunos y resentimiento en otros, transformando al acto electoral en un simple intercambio de favores entre los políticos y los votantes.
El ejercicio de la democracia representativa sin la aplicación de los debidos rigores de la ley para la clase política permite la paradójica expropiación de la ciudadanía de los individuos en nombre de ellos mismos. El populismo ha sido muchas cosas a lo largo de la historia y por ese motivo no siempre les gusta a los cientistas políticos utilizar este concepto. Ha sido de derecha y de izquierda, democrático y no-democrático, pero en todos los casos, sin excepción, sus prácticas apelan a la supuesta legitimidad política de la mayoría contra los rigores de la ley. Desde el punto de vista populista la ley vale mucho menos que la voluntad de la mayoría. En vez de promover el difícil equilibrio entre la voluntad de la mayoría y la libertad y los derechos de los ciudadanos, expresados muy especialmente en la obediencia a la ley por parte de la clase política, el populismo promueve el conflicto entre ambos aspectos de la democracia. Los liderazgos populistas surgidos de elecciones pueden reivindicar el carácter democrático de su mandato apenas parcialmente. Su utilización de la voluntad de la mayoría para no subordinarse totalmente al rigor de la ley los torna también autoritarios.
La democracia tiene dos caras, pero el populismo contemporáneo reivindica apenas una. Esto trae al interior del régimen democrático una tensión insostenible en el largo plazo. La eventual presencia de un líder carismático en el gobierno puede ayudar a esconder, durante un tiempo determinado, las nocivas consecuencias de la acción populista, pero cuando el sueño se acaba, resta una democracia profundamente deteriorada para ser administrada por una masa de ciudadanos apáticos o resentidos, en ambos casos sin una cultura política respetuosa de la ley. El resultado a largo plazo del populismo puede ser el catastrófico "estado de naturaleza", frente al cual temblaban los clásicos de la teoría política moderna.
El autor es politólogo, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina y miembro del Consejo Académico de CADAL.
Traducción de Ana Bovino.
 Héctor Ricardo LeisEx-Consejero AcadémicoMaster en Ciencia Política por la University of Notre Dame y Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Fue profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entre los libros de su autoría se destacan: El Movimiento por los Derechos Humanos y la Política Argentina, 1989; Intelectuales y Política: Estudio del Debate Intelectual Argentino, 1991; y Un Testamento de los años 70, 2013. Nació en Argentina y es naturalizado brasileño.
Héctor Ricardo LeisEx-Consejero AcadémicoMaster en Ciencia Política por la University of Notre Dame y Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Fue profesor asociado del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entre los libros de su autoría se destacan: El Movimiento por los Derechos Humanos y la Política Argentina, 1989; Intelectuales y Política: Estudio del Debate Intelectual Argentino, 1991; y Un Testamento de los años 70, 2013. Nació en Argentina y es naturalizado brasileño.
A pesar de las varias olas de autoritarismo político vividas a lo largo del siglo XX, la historia parece haber encontrado en la democracia su destino final. De hecho la democracia se vio fuertemente amenazada en las décadas del 20 y 30 con la emergencia del comunismo y del fascismo en importantes países europeos, como también por todo tipo de dictaduras en una gran parte del mundo. El fin de la Segunda Guerra Mundial revirtió el autoritarismo de numerosos países, pero el inicio de la Guerra Fría produjo una nueva ola de regímenes autoritarios y dictatoriales en las décadas del 60 y 70. Sin embargo, a partir de los años 80, la decadencia y posterior colapso de la Unión Soviética trajeron una nueva y última ola de democratización que dura hasta hoy.
Muchos analistas interpretan esta última ola de democratización como definitiva e irreversible. Pero este optimismo puede ser poco realista. Aunque el siglo XX haya ampliamente validado la llamada hipótesis de Churchill, de que "la democracia es el peor de los regímenes, excluidos todos los demás", falta saber si la democracia no puede en ninguna circunstancia derrumbarse a si misma, dejándonos desamparados y sin saber a donde recurrir. Es importante recordar que durante las olas de autoritarismo ya mencionadas, la democracia se veía amenazada externamente por actores de convicción no-democrática que, consecuentemente, pretendían instituir regímenes no-democráticos. Pero hoy casi no existen actores que se declaren enemigos de la democracia. Desde el punto de vista discursivo el triunfo de la democracia parece total.
Mientras que la legitimidad de la democracia ya no parece ser cuestionada, lo mismo no se puede decir de su ejercicio. El debate que demanda el siglo XXI acerca de la democracia no es sobre su legitimidad, y sí sobre su calidad y condición de existencia. Algunos analistas observan que en la primera década de este siglo hubo un proceso de relativa erosión de la democracia en el mundo, en función del creciente autoritarismo y anomalías de funcionamiento que se desarrollaron en el interior de un importante número de democracias surgidas, en particular, en el contexto de la última ola de democratización. La diferenciación teórica y práctica entre democracia y autoritarismo nunca fue tan difícil de realizar como hoy, en la medida en que sus características antagónicas no siempre se encuentran separadas en regímenes opuestos, sino que muchas veces conviven dentro del propio régimen democrático.
¿Cómo fue esto posible? Explicar dicha circunstancia torna necesario repensar el concepto de democracia realmente existente en el siglo XXI. De hecho, faltan elementos teóricos para entender los cambios de la democracia contemporánea. El cumplimiento de las formalidades de la democracia representativa no es garantía suficiente para inhibir un ejercicio populista del poder que desprecia tanto los controles institucionales como los marcos constitucionales, produciendo un creciente mal-estar en variados sectores de la ciudadanía, especialmente en las clases medias. No obstante, la creciente disconformidad de los ciudadanos con la moral cívica de sus representantes, no los lleva a expresar sentimientos o pensamientos antidemocráticos. La impunidad de los representantes políticos en la práctica corrupta del poder público, sea en beneficio personal y/o del partido gobernante, se constituye cada vez más en un hecho corriente de la vida de las democracias emergentes.
En la última ola autoritaria, la demanda democrática fue simbolizada, en general, por el pedido de elecciones inmediatas. Esto creó un imaginario democrático sesgado, por así decirlo, ya que la democracia era identificada casi exclusivamente con la existencia de elecciones para la designación de representantes. Pero el ejercicio de una buena democracia supone mucho más que el funcionamiento de una democracia representativa en sentido estricto. Como bien saben los historiadores, las democracias orientadas por la voluntad de las mayorías no siempre garantizan un buen gobierno. La historia política de las naciones muestra que el primer paso claro en la dirección de la democracia moderna fue constitucional. Sin la adopción de una constitución que garantizara derechos universales a los individuos ninguna democracia moderna sería posible. La salida de los "antiguos regímenes", marcados por los privilegios de las "clases nobles", exigía esta reforma. Pero una Carta Magna universalista y republicana no es solamente un pre-requisito para la existencia de elecciones, es mucho más que eso. Sin un Estado de Derecho que garantice el bien común y la libertad igualitaria de los individuos no existe posibilidad alguna de vivir en democracia sin padecer anomalías.
Esto quiere decir que en un sistema político en el cual sus dirigentes poseen impunidad para violar la ley, no respetando los derechos individuales o de las minorías, la voluntad política de la mayoría expresada a través del ejercicio electoral no puede ser considerada auténticamente democrática. Lo que garantiza la legitimidad democrática, en última instancia, es el rigor del Estado de Derecho. La anomalía de muchas democracias emergentes es que su mecanismo de representación se ejerce en contextos donde existe una creciente fragilidad del Estado de Derecho que, además de afectar el ejercicio de las libertades básicas, deja sin control efectivo al funcionamiento de los partidos y a los financiamientos de las campañas, permitiendo también el comportamiento colonizador del poder ejecutivo con los demás poderes, la personalización de la política y el uso escandaloso de los medios de comunicación de masa para realizar el "endiosamiento" de determinadas figuras públicas. El debilitamiento del Estado de Derecho actúa, de este modo, directamente sobre la cultura política produciendo apatía política en algunos y resentimiento en otros, transformando al acto electoral en un simple intercambio de favores entre los políticos y los votantes.
El ejercicio de la democracia representativa sin la aplicación de los debidos rigores de la ley para la clase política permite la paradójica expropiación de la ciudadanía de los individuos en nombre de ellos mismos. El populismo ha sido muchas cosas a lo largo de la historia y por ese motivo no siempre les gusta a los cientistas políticos utilizar este concepto. Ha sido de derecha y de izquierda, democrático y no-democrático, pero en todos los casos, sin excepción, sus prácticas apelan a la supuesta legitimidad política de la mayoría contra los rigores de la ley. Desde el punto de vista populista la ley vale mucho menos que la voluntad de la mayoría. En vez de promover el difícil equilibrio entre la voluntad de la mayoría y la libertad y los derechos de los ciudadanos, expresados muy especialmente en la obediencia a la ley por parte de la clase política, el populismo promueve el conflicto entre ambos aspectos de la democracia. Los liderazgos populistas surgidos de elecciones pueden reivindicar el carácter democrático de su mandato apenas parcialmente. Su utilización de la voluntad de la mayoría para no subordinarse totalmente al rigor de la ley los torna también autoritarios.
La democracia tiene dos caras, pero el populismo contemporáneo reivindica apenas una. Esto trae al interior del régimen democrático una tensión insostenible en el largo plazo. La eventual presencia de un líder carismático en el gobierno puede ayudar a esconder, durante un tiempo determinado, las nocivas consecuencias de la acción populista, pero cuando el sueño se acaba, resta una democracia profundamente deteriorada para ser administrada por una masa de ciudadanos apáticos o resentidos, en ambos casos sin una cultura política respetuosa de la ley. El resultado a largo plazo del populismo puede ser el catastrófico "estado de naturaleza", frente al cual temblaban los clásicos de la teoría política moderna.
El autor es politólogo, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina y miembro del Consejo Académico de CADAL.
Traducción de Ana Bovino.