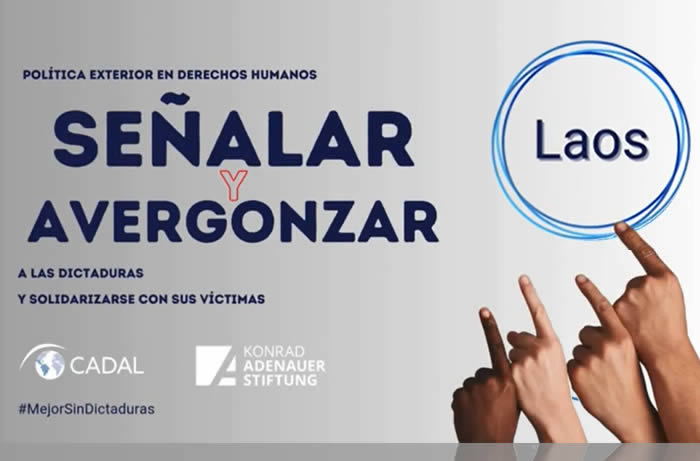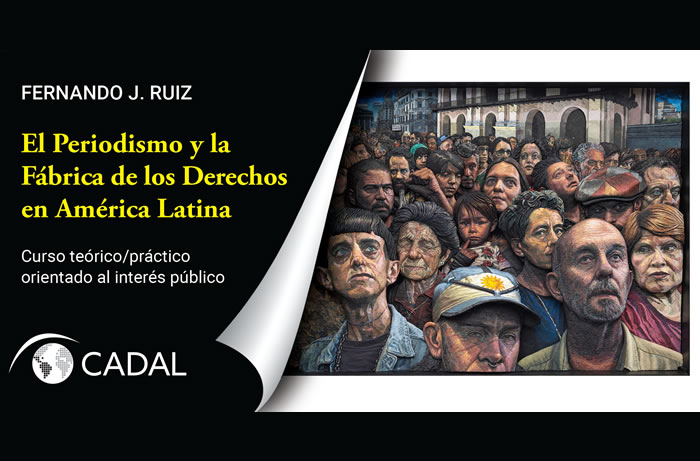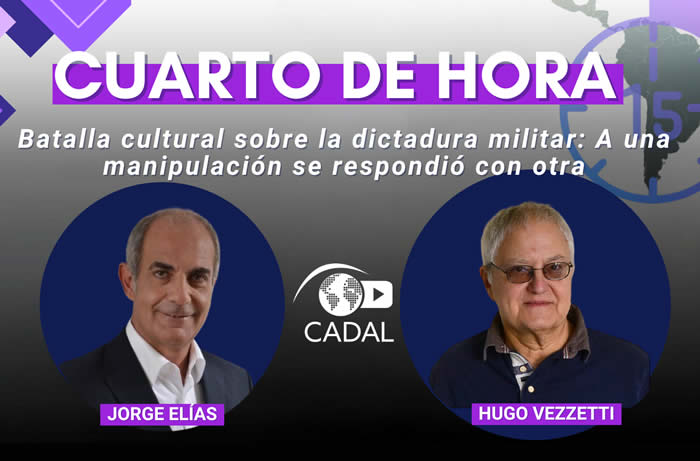Artículos
 07-03-2004
07-03-2004BOLIVIA, ENTRE LA FRAGILIDAD DEL GOBIERNO Y EL RECLAMO TERRITORIAL
El escenario político en el que le tocó asumir el poder a Carlos Mesa bordeaba el caos total. Apenas asumido, Mesa debió pactar una tregua con los líderes del levantamiento popular, Evo Morales y Felipe Quispe. No obstante, a pesar del apoyo obtenido por Mesa de todo el espectro político y el alto nivel de respaldo de la opinión pública, nunca dejó de ser estructuralmente débil la situación política sobre la que se asienta el presidente. Y las banderas nacionalistas alrededor de las cuales se aglutinaron los grupos opositores ganaron un espacio central.
Por Santiago Alles
La crisis política en la que se desenvolvió buena parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) no podía terminar de otra forma que en su prematura salida. Así, cuando el 17 de octubre pasado finalmente se produjo lo previsible, una nueva crisis política se había cobrado a otro presidente sudamericano, tal como en el último tiempo también había ocurrido en Paraguay (1999), Ecuador y Perú (2000), o Argentina (2001), donde mandatarios elegidos por el sufragio debieron abandonar anticipadamente el gobierno en medio de violentos movimientos populares. Al fin, en la región que dio origen a semblanzas como la del patriarca de García Márquez, los hombres fuertes ya no parecen ser lo que eran.
El escenario político en el que a Carlos Mesa le tocó asumir el poder bordeaba el caos total. El diseño institucional implementado en 1985 había arrojado como obvia consecuencia un escenario político fragmentado en el cual ningún presidente, en los últimos veinte años, había alcanzado la victoria electoral superando el tercio de votos y, en consecuencia, dependiendo de la formación de coaliciones. Esta situación, que René Mayorga califica de presidencialismo parlamentarizado (1), se tornó en debilidad severa por el debilitamiento de los partidos que, junto con el MNR, habían constituido la base de gobernabilidad (ADN y MIR) y por el ascenso de líderes anti-sistema como Evo Morales (MAS) y Felipe Quispe (MIP) o líderes populistas como Manfred Reyes-Villa (NFR). Y la crisis económica y social en la que se encuentra inmersa la sociedad boliviana no parece tener fin. Se trata, tal como reflejan los informes del PNUD (2), de uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe: su ingreso per capita ronda los U$S 2300 (medidos por capacidad de compra) y no mostró progresos en la última década; la tercera parte de su población vive con menos de dos dólares diarios; presenta una tasa de mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos y de mortalidad materna de 550 por 100 mil nacidos vivos, en lo cual sólo es superado por Haití; algo más de un quinto de su población está desnutrida; y tiene una esperanza de vida al nacer de sólo 63,3 años. Ante esta realidad, no sorprende que Bolivia, con un ingreso por habitante comparable a muchos países de África subsahariana, se ubique en el puesto 114 del Índice de Desarrollo Humano.
Sin embargo, no hay que imaginar a Bolivia como una entidad uniforme, sino que, por el contrario, la fragmentación de la realidad boliviana tiene efectos políticos considerables: las diferencias geográficas, étnicas y lingüísticas, y económico productivas se han visto expuestas hasta el extremo durante el conflicto. Así, tal como en otra ocasión señaló Ignacio Labaqui (3), estas marcadas diferencias jugaron un rol importante en la gestación y desenlace de la crisis, al punto que el mismo detonante de las protestas pone en primer plano el peso de los factores culturales. La exportación del gas boliviano a través de Chile, a manos de quien Bolivia perdió su salida la mar en la Guerra del Pacífico (1879-1884), fue el tema alrededor del cual se aglutinaron los grupos opositores, entre los cuales se destacaron las figuras de Morales y Quispe. Apenas asumido, Mesa debió pactar con ellos una tregua, para lo cual accedió a cambiar la política de erradicación de cultivos de coca (impulsada por los Estados Unidos como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico), en beneficio de los cocaleros que estos representan. No obstante el apoyo obtenido por Mesa de todo el espectro político y el alto nivel de respaldo de la opinión pública, nunca dejó de ser estructuralmente débil la situación política sobre la que se asienta el presidente. En este contexto reingresan a escena piezas centrales de la psicología social boliviana. No sólo, tal como señala Carlos Escudé, históricamente los “mitos nacionalistas” han sido utilizados para aglutinar alrededor del odio al vecino (Chile) una sociedad fragmentada como la boliviana sino que, más aún, la posición principal que los motivos nacionalistas ocupaban en la crisis no podía ser omitida por un gobierno provisional. Así, Mesa diseñó su táctica de consolidación política a partir de estos fantasmas, buscando galvanizar a la opinión pública nacional tras banderas nacionalistas. Abrió paso, entonces, a agrios reclamos de soberanía sobre los territorios perdidos hace más de un siglo, reclamos que en enero alcanzaron el clímax.
En un primer momento, el presidente chileno Ricardo Lagos (PS) evitó referirse al tema con el fin de bajarle el perfil al enfrentamiento, pero las múltiples declaraciones del mandatario boliviano obligaron a romper el silencio, en especial cuando, de cara a la Cumbre de las Américas de Monterrey, Bolivia amenazaba con multilateralizar la crisis. La mera posibilidad que la reivindicación boliviana de una salida soberana al mar obtuviera solidaridades regionales generaba resquemores en Santiago, lo cual por cierto no era una situación descabellada luego de que, en noviembre pasado, el presidente venezolano Hugo Chávez, en su paso por Santa Cruz de la Sierra, declarara que se veía bañandose “en una playa boliviana”; estos dichos, que flaco favor le hicieron a las ya desgastadas relaciones chileno venezolanas, fueron interpretados por el gobierno chileno como una provocación para forzar el retiro de uno de los más activos participantes en las tareas de mediación desarrolladas por la OEA. Pareciera que en algún punto se entrecruzan todos los conflictos que mantienen a la región en vilo.
En contraposición con la estrategia boliviana el reclamo de soberanía territorial, la posición chilena se mantiene invariablemente en evitar cualquier diálogo que implique una discusión acerca de soberanía y en este punto el gobierno de Lagos tiene un manifiesto apoyo: en los primeros días de enero el Senado aprobó un acuerdo para respaldar al presidente en sus actuaciones. Por otra parte, mientras Bolivia ha intentado multilateralizar el conflicto y obtener solidaridad de otros países de la región, desde la mirada de Santiago el tema sólo puede tratarse en términos bilaterales y, además, teniendo en cuenta las consideraciones peruanas sobre el caso. En efecto, de acuerdo al Tratado de 1929, los gobiernos de Chile y Perú no pueden, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al tratado, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, al través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales. Es decir, cualquier avance en la solución del conflicto requiere el visto bueno de Perú según lo establece el tratado. El gobierno de Ricardo Lagos pretende alcanzar una solución dialogada sin intervención de otros países y, por este motivo, generó (efímero) malestar en las autoridades de Santiago las declaraciones del canciller argentino, Rafael Bielsa, las cuales fueron rectificadas en pocas horas, luego de una queja diplomática.
La posición del gobierno boliviano parece entonces estar en una encrucijada. Por un lado, en el frente interno, es presionado por las posiciones extremistas de los líderes de las protestas que condujeron a la salida de Sánchez de Lozada, entre los cuales se destacan las posiciones radicales de Evo Morales; incluso las declaraciones de Chávez sorprendieron al gobierno. El diputado boliviano y dirigente cocalero llegó, incluso, a advertir públicamente que, si no se soluciona el problema de la mediterraneidad, no descarta una confrontación bélica con Chile, lo cual generó estupefacción entre los dirigentes chilenos. Si bien la posibilidad de un desenlace militar a la escalada diplomática es (por lo menos) remota (4), estas declaraciones provocaron un vuelco incluso entre los sectores políticos inicialmente dispuestos a dialogar con él. A su vez, las movilizaciones nacionalistas fueron útiles para desplazar, al menos por algunas semanas, la atención de los temas más urgentes y ocupar al mismo tiempo el terreno discursivo hasta entonces dominado por los dirigentes anti-sistémicos. Incluso, este discurso nacionalista ayudó a alinear a los mandos castrenses, los cuales han dado claras señales de apoyo al Ejecutivo paceño en sus gestiones diplomáticas (5).
Pero, por otro lado, la capacidad de acción exterior del gobierno boliviano es muy reducida, tal como es previsible en los Estados desbordados por sus conflictos internos. Así, los resultados obtenidos en su intento de obtener el apoyo de otros países han sido magros, al punto que sólo generó incomodidad en la Cumbre de Monterrey cuando durante la reunión plenaria Mesa planteó que se atienda su reclamo de tener una salida al mar; por su parte, Lagos simplemente lo instó a reestablecer las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1979. La escena se repitió poco después, cuando en medio del Foro de Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FoCALAE) el representante boliviano emplazó a la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, a que Chile retome el diálogo con su país para buscar una solución a su demanda, y es probable que vuelva a verse en Quito en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de junio próximo.
El juego entre estos dos niveles (interno y externo) parece haber conducido a la desaceleración del conflicto diplomático. El gobierno paceño supo aglutinar a la ciudadanía tras su “demanda histórica” aprovechando el escenario creado por exaltados grupos sociales, pero a medida que los reclamos se mostraban ineficaces el interés de la opinión pública por el tema fue decayendo; a principios de febrero, tal como indicaba el saliente cónsul general chileno en La Paz, Fernando Urrutia, “si bien el tema de la demanda boliviana por acceso al mar es importante, en la mayoría de la prensa local ya pasó a las páginas interiores”. En realidad, aun cuando el presidente Mesa ha mantenido públicamente la presión acusadora ante Chile, en privado las relaciones han sido fluidas, especialmente en el nivel de los vicecancilleres, quienes se han reunido en más de diez oportunidades para resolver litigios que, paralelamente, han resurgido en estas semanas, como los referidos al pago por el uso del Silala y las quejas por la concesión del puerto de Arica, aunque sin incluir en la agenda ningún tema relativo a la soberanía (tal como efectivamente pretendía la diplomacia boliviana), precisamente por resistencia de los representantes chilenos.
La tensión no puede ser sostenida cuando su principal motor se encuentra empantanado en una profunda crisis política, económica y social. Los extremos han continuado presionando al gobierno de Mesa, tal como lo reflejan declaraciones de Morales señalando como “chileno” al ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Juan Ignacio Siles. Pero estas presiones, por ahora, no parecen ser suficientes para empujar al gobierno hacia un curso de acción que vaya más allá de lo meramente declamativo. El discurso nacionalista parece haber ayudado a Mesa a superar la etapa más turbulenta de la transición otorgándole la ventaja de una opinión pública unida bajo la bandera de una causa que entiende justa. El gobierno de los Estados Unidos, muy interesado en recuperar la estabilidad regional, se muestra muy dispuesto a apoyar al gobierno de Mesa, en especial cuando es realista la posibilidad (o el riesgo) de que sea el cocalero Evo Morales el que se alce con la victoria en las presidenciales. La turbulencia parece haber llegado a su fin, y ahora Mesa deberá hacer a un lado los conflictos irresolutos del siglo diecinueve para así poder enfrentar cara a cara los inmensos desafíos que, ya iniciado el siglo veintiuno, tiene por delante.
(1) MAYORGA, René Antonio (2001): “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”; en LANZARO, J. (Comp.): Tipos de presidencialismo y coaliciones en América Latina; CLACSO; Buenos Aires, Argentina.
(2) PNUD (2003): Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza; Ediciones Mundi-Prensa.
(3) LABAQUI, Ignacio (2003): “Bolivia: crisis y después...”; en PAPER, no. 7, 6 de noviembre de 2003.
(4) Según afirmó el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, no tiene previsto reforzar las fronteras con Perú y Bolivia, porque en la región “hay integración, cooperación y paz”.
(5) “La búsqueda de la solución a este problema es, indiscutiblemente, el principal factor de unidad entre los distintos sectores de nuestra sociedad”, sostuvo el Comandante de la Fuerza Naval, Marco Justiniano. Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Aranda, resaltó que las gestiones del gobierno generan mucha esperanza en el pueblo boliviano.
 Santiago AllesSantiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina).
Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).
Santiago AllesSantiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina).
Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).
La crisis política en la que se desenvolvió buena parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) no podía terminar de otra forma que en su prematura salida. Así, cuando el 17 de octubre pasado finalmente se produjo lo previsible, una nueva crisis política se había cobrado a otro presidente sudamericano, tal como en el último tiempo también había ocurrido en Paraguay (1999), Ecuador y Perú (2000), o Argentina (2001), donde mandatarios elegidos por el sufragio debieron abandonar anticipadamente el gobierno en medio de violentos movimientos populares. Al fin, en la región que dio origen a semblanzas como la del patriarca de García Márquez, los hombres fuertes ya no parecen ser lo que eran.
El escenario político en el que a Carlos Mesa le tocó asumir el poder bordeaba el caos total. El diseño institucional implementado en 1985 había arrojado como obvia consecuencia un escenario político fragmentado en el cual ningún presidente, en los últimos veinte años, había alcanzado la victoria electoral superando el tercio de votos y, en consecuencia, dependiendo de la formación de coaliciones. Esta situación, que René Mayorga califica de presidencialismo parlamentarizado (1), se tornó en debilidad severa por el debilitamiento de los partidos que, junto con el MNR, habían constituido la base de gobernabilidad (ADN y MIR) y por el ascenso de líderes anti-sistema como Evo Morales (MAS) y Felipe Quispe (MIP) o líderes populistas como Manfred Reyes-Villa (NFR). Y la crisis económica y social en la que se encuentra inmersa la sociedad boliviana no parece tener fin. Se trata, tal como reflejan los informes del PNUD (2), de uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe: su ingreso per capita ronda los U$S 2300 (medidos por capacidad de compra) y no mostró progresos en la última década; la tercera parte de su población vive con menos de dos dólares diarios; presenta una tasa de mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos y de mortalidad materna de 550 por 100 mil nacidos vivos, en lo cual sólo es superado por Haití; algo más de un quinto de su población está desnutrida; y tiene una esperanza de vida al nacer de sólo 63,3 años. Ante esta realidad, no sorprende que Bolivia, con un ingreso por habitante comparable a muchos países de África subsahariana, se ubique en el puesto 114 del Índice de Desarrollo Humano.
Sin embargo, no hay que imaginar a Bolivia como una entidad uniforme, sino que, por el contrario, la fragmentación de la realidad boliviana tiene efectos políticos considerables: las diferencias geográficas, étnicas y lingüísticas, y económico productivas se han visto expuestas hasta el extremo durante el conflicto. Así, tal como en otra ocasión señaló Ignacio Labaqui (3), estas marcadas diferencias jugaron un rol importante en la gestación y desenlace de la crisis, al punto que el mismo detonante de las protestas pone en primer plano el peso de los factores culturales. La exportación del gas boliviano a través de Chile, a manos de quien Bolivia perdió su salida la mar en la Guerra del Pacífico (1879-1884), fue el tema alrededor del cual se aglutinaron los grupos opositores, entre los cuales se destacaron las figuras de Morales y Quispe. Apenas asumido, Mesa debió pactar con ellos una tregua, para lo cual accedió a cambiar la política de erradicación de cultivos de coca (impulsada por los Estados Unidos como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico), en beneficio de los cocaleros que estos representan. No obstante el apoyo obtenido por Mesa de todo el espectro político y el alto nivel de respaldo de la opinión pública, nunca dejó de ser estructuralmente débil la situación política sobre la que se asienta el presidente. En este contexto reingresan a escena piezas centrales de la psicología social boliviana. No sólo, tal como señala Carlos Escudé, históricamente los “mitos nacionalistas” han sido utilizados para aglutinar alrededor del odio al vecino (Chile) una sociedad fragmentada como la boliviana sino que, más aún, la posición principal que los motivos nacionalistas ocupaban en la crisis no podía ser omitida por un gobierno provisional. Así, Mesa diseñó su táctica de consolidación política a partir de estos fantasmas, buscando galvanizar a la opinión pública nacional tras banderas nacionalistas. Abrió paso, entonces, a agrios reclamos de soberanía sobre los territorios perdidos hace más de un siglo, reclamos que en enero alcanzaron el clímax.
En un primer momento, el presidente chileno Ricardo Lagos (PS) evitó referirse al tema con el fin de bajarle el perfil al enfrentamiento, pero las múltiples declaraciones del mandatario boliviano obligaron a romper el silencio, en especial cuando, de cara a la Cumbre de las Américas de Monterrey, Bolivia amenazaba con multilateralizar la crisis. La mera posibilidad que la reivindicación boliviana de una salida soberana al mar obtuviera solidaridades regionales generaba resquemores en Santiago, lo cual por cierto no era una situación descabellada luego de que, en noviembre pasado, el presidente venezolano Hugo Chávez, en su paso por Santa Cruz de la Sierra, declarara que se veía bañandose “en una playa boliviana”; estos dichos, que flaco favor le hicieron a las ya desgastadas relaciones chileno venezolanas, fueron interpretados por el gobierno chileno como una provocación para forzar el retiro de uno de los más activos participantes en las tareas de mediación desarrolladas por la OEA. Pareciera que en algún punto se entrecruzan todos los conflictos que mantienen a la región en vilo.
En contraposición con la estrategia boliviana el reclamo de soberanía territorial, la posición chilena se mantiene invariablemente en evitar cualquier diálogo que implique una discusión acerca de soberanía y en este punto el gobierno de Lagos tiene un manifiesto apoyo: en los primeros días de enero el Senado aprobó un acuerdo para respaldar al presidente en sus actuaciones. Por otra parte, mientras Bolivia ha intentado multilateralizar el conflicto y obtener solidaridad de otros países de la región, desde la mirada de Santiago el tema sólo puede tratarse en términos bilaterales y, además, teniendo en cuenta las consideraciones peruanas sobre el caso. En efecto, de acuerdo al Tratado de 1929, los gobiernos de Chile y Perú no pueden, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al tratado, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, al través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales. Es decir, cualquier avance en la solución del conflicto requiere el visto bueno de Perú según lo establece el tratado. El gobierno de Ricardo Lagos pretende alcanzar una solución dialogada sin intervención de otros países y, por este motivo, generó (efímero) malestar en las autoridades de Santiago las declaraciones del canciller argentino, Rafael Bielsa, las cuales fueron rectificadas en pocas horas, luego de una queja diplomática.
La posición del gobierno boliviano parece entonces estar en una encrucijada. Por un lado, en el frente interno, es presionado por las posiciones extremistas de los líderes de las protestas que condujeron a la salida de Sánchez de Lozada, entre los cuales se destacan las posiciones radicales de Evo Morales; incluso las declaraciones de Chávez sorprendieron al gobierno. El diputado boliviano y dirigente cocalero llegó, incluso, a advertir públicamente que, si no se soluciona el problema de la mediterraneidad, no descarta una confrontación bélica con Chile, lo cual generó estupefacción entre los dirigentes chilenos. Si bien la posibilidad de un desenlace militar a la escalada diplomática es (por lo menos) remota (4), estas declaraciones provocaron un vuelco incluso entre los sectores políticos inicialmente dispuestos a dialogar con él. A su vez, las movilizaciones nacionalistas fueron útiles para desplazar, al menos por algunas semanas, la atención de los temas más urgentes y ocupar al mismo tiempo el terreno discursivo hasta entonces dominado por los dirigentes anti-sistémicos. Incluso, este discurso nacionalista ayudó a alinear a los mandos castrenses, los cuales han dado claras señales de apoyo al Ejecutivo paceño en sus gestiones diplomáticas (5).
Pero, por otro lado, la capacidad de acción exterior del gobierno boliviano es muy reducida, tal como es previsible en los Estados desbordados por sus conflictos internos. Así, los resultados obtenidos en su intento de obtener el apoyo de otros países han sido magros, al punto que sólo generó incomodidad en la Cumbre de Monterrey cuando durante la reunión plenaria Mesa planteó que se atienda su reclamo de tener una salida al mar; por su parte, Lagos simplemente lo instó a reestablecer las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1979. La escena se repitió poco después, cuando en medio del Foro de Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FoCALAE) el representante boliviano emplazó a la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, a que Chile retome el diálogo con su país para buscar una solución a su demanda, y es probable que vuelva a verse en Quito en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de junio próximo.
El juego entre estos dos niveles (interno y externo) parece haber conducido a la desaceleración del conflicto diplomático. El gobierno paceño supo aglutinar a la ciudadanía tras su “demanda histórica” aprovechando el escenario creado por exaltados grupos sociales, pero a medida que los reclamos se mostraban ineficaces el interés de la opinión pública por el tema fue decayendo; a principios de febrero, tal como indicaba el saliente cónsul general chileno en La Paz, Fernando Urrutia, “si bien el tema de la demanda boliviana por acceso al mar es importante, en la mayoría de la prensa local ya pasó a las páginas interiores”. En realidad, aun cuando el presidente Mesa ha mantenido públicamente la presión acusadora ante Chile, en privado las relaciones han sido fluidas, especialmente en el nivel de los vicecancilleres, quienes se han reunido en más de diez oportunidades para resolver litigios que, paralelamente, han resurgido en estas semanas, como los referidos al pago por el uso del Silala y las quejas por la concesión del puerto de Arica, aunque sin incluir en la agenda ningún tema relativo a la soberanía (tal como efectivamente pretendía la diplomacia boliviana), precisamente por resistencia de los representantes chilenos.
La tensión no puede ser sostenida cuando su principal motor se encuentra empantanado en una profunda crisis política, económica y social. Los extremos han continuado presionando al gobierno de Mesa, tal como lo reflejan declaraciones de Morales señalando como “chileno” al ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Juan Ignacio Siles. Pero estas presiones, por ahora, no parecen ser suficientes para empujar al gobierno hacia un curso de acción que vaya más allá de lo meramente declamativo. El discurso nacionalista parece haber ayudado a Mesa a superar la etapa más turbulenta de la transición otorgándole la ventaja de una opinión pública unida bajo la bandera de una causa que entiende justa. El gobierno de los Estados Unidos, muy interesado en recuperar la estabilidad regional, se muestra muy dispuesto a apoyar al gobierno de Mesa, en especial cuando es realista la posibilidad (o el riesgo) de que sea el cocalero Evo Morales el que se alce con la victoria en las presidenciales. La turbulencia parece haber llegado a su fin, y ahora Mesa deberá hacer a un lado los conflictos irresolutos del siglo diecinueve para así poder enfrentar cara a cara los inmensos desafíos que, ya iniciado el siglo veintiuno, tiene por delante.
(1) MAYORGA, René Antonio (2001): “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”; en LANZARO, J. (Comp.): Tipos de presidencialismo y coaliciones en América Latina; CLACSO; Buenos Aires, Argentina.
(2) PNUD (2003): Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza; Ediciones Mundi-Prensa.
(3) LABAQUI, Ignacio (2003): “Bolivia: crisis y después...”; en PAPER, no. 7, 6 de noviembre de 2003.
(4) Según afirmó el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, no tiene previsto reforzar las fronteras con Perú y Bolivia, porque en la región “hay integración, cooperación y paz”.
(5) “La búsqueda de la solución a este problema es, indiscutiblemente, el principal factor de unidad entre los distintos sectores de nuestra sociedad”, sostuvo el Comandante de la Fuerza Naval, Marco Justiniano. Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Aranda, resaltó que las gestiones del gobierno generan mucha esperanza en el pueblo boliviano.