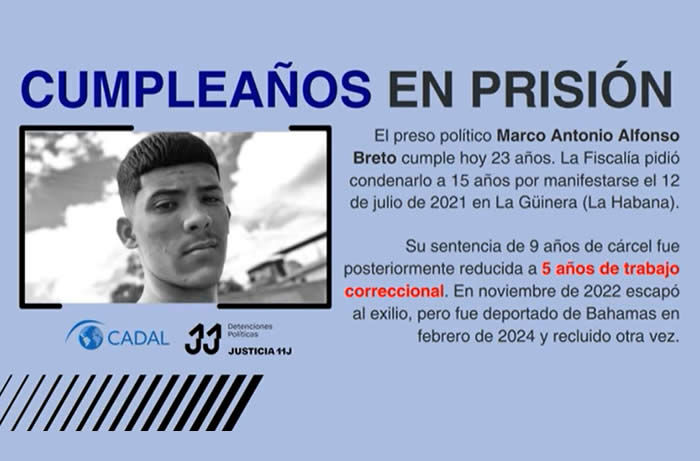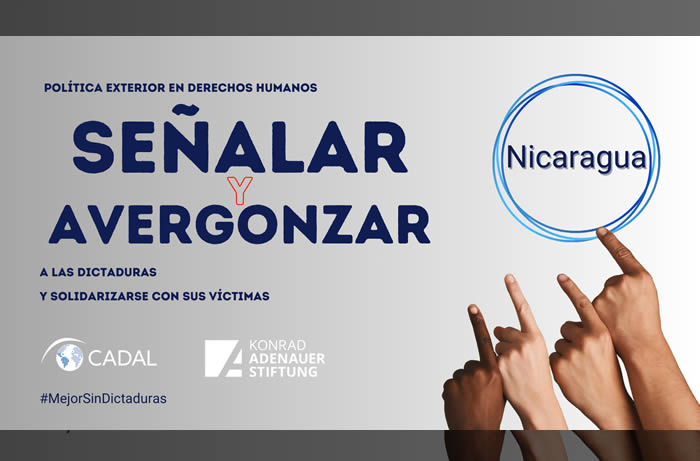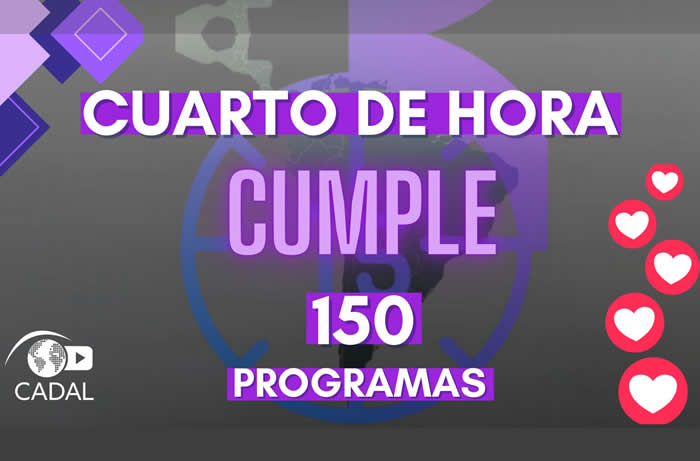Artículos
 27-08-2012
27-08-2012¿Qué hacemos con los chiquilines? ¿Los estresamos para competir o los hacemos felices e ineficientes?
(Montevideo Portal) Me limito a observar cómo en Iberoamérica postulamos un cambio educativo sustentado en el equilibrio emocional y la solidaridad, mientras que en un país desarrollado como el Japón se apunta al extremo opuesto, el de formar guerreros intelectuales para una globalización hipercompetitiva.Por Alvaro Ahunchain
(Montevideo Portal) Se publicó en las redes sociales hace apenas un par de
semanas y tuvo una viralización sorprendente, llegando a más de dos millones y
medio de vistas en Youtube. Es un documental que no habla ni del baile del caño
ni de hazañas futbolísticas. Por extraño que parezca, su tema es la teoría
pedagógica.
La educación prohibida dura dos horas y media que no tienen desperdicio. Allí
se entrevista a educadores heterodoxos de distintos países de Iberoamérica
(incluido Uruguay) y se condimenta una formidable declaración de guerra a la
educación tradicional con animaciones muy creativas y hasta dramatizaciones
actorales. El documental fue concebido y realizado por cuatro estudiantes de
comunicación argentinos, veinteañeros, que lograron el prodigio de reunir a más
de 700 productores de varios países, en un producto de excelente factura que se
ofrece para su visionado o descarga gratuita a través de las redes sociales.
Verlo es altamente inspirador para todos los que trabajamos en educación, aún
discrepando con muchas de las ideas que allí se proponen. Y más para quienes lo
hacemos en Uruguay, un país donde la ineficiencia del sistema educativo estatal
y la inequidad que de ella deriva están en pleno debate.
Lo interesante de La educación prohibida es que no dedica ni un minuto de su
metraje a mostrar reclamos de más presupuesto, mayores salarios y mejor
infraestructura, que son los únicos temas que parecen desvelar a los dirigentes
sindicales de los docentes uruguayos. Por el contrario, la cantinela que tantas
veces hemos escuchado en las entrevistas a los líderes gremiales de que la tarea
pedagógica agobia y martiriza, es contradicha enfáticamente por muchos de los
educadores argentinos, colombianos, ecuatorianos y españoles consultados para la
película, que manifiestan la profunda alegría que les provee su profesión y la
manera como por más cansados que estén, salen de dar clase renovados, felices y
plenos de energía.
En un pasaje, un experto llega a declarar en forma enfática que la clave del
hecho educativo no está ni en la infraestructura, ni en los materiales, ni en
los recursos... sino en el vínculo entre el docente y el alumno.
El aspecto más discutible del trabajo es que caricaturiza el actual modelo
educativo asignándole un mayor autoritarismo del que realmente tiene, como si
los aportes pedagógicos de Jean Piaget no se estuvieran aplicando desde hace
muchos años, tanto en el sistema público como en el privado. Las dramatizaciones
del documental apuntan a mostrar estudiantes rebeldes, con cierto idealismo
romántico, frente a profesores rezongones, acomodaticios o temerosos. Al menos
en Uruguay, la realidad no es tan en blanco y negro. A principios de los 80, en
plena dictadura, yo mismo estudié en el IPA un texto emblemático de A. S. Neill,
el creador del proyecto Sumerhill, titulado Corazones, no solo cabezas en la
escuela, y el libro de la UNESCO Aprender a ser. Estos aportes renovadores los
conocíamos y aplicábamos hace más de treinta años, por lo que no parece realista
endilgar a los docentes de hoy una actitud tan retrógrada.
Pero mi discrepancia fundamental con algunos de los testimonios relevados
tiene que ver con el desapego que muestran hacia la transmisión de
conocimientos. En un enfoque a mi juicio demasiado radical de la naturalidad del
hecho educativo, hay expertos que prácticamente desprecian toda forma de
impartir saberes. Alguno por allí dice que la función de la escuela no es
enseñar conocimientos sino transmitir valores, como si fueran objetivos
contradictorios. Otro expresa que el niño y el adolescente deberían aprender
solo aquello que les interesa. Desde una posición izquierdista que me atrevería
a calificar de infantil, otro retoma el viejo prejuicio de que la educación no
debe formar para el mercado de trabajo, sino para alcanzar la felicidad, como si
ambas metas no pudieran ser compartidas.
Se cuestionan también las metodologías que forman a los muchachos para la
competencia, aduciendo que el destaque de los talentosos frustra a los que no lo
son. La observación es atendible en relación al habitual abuso del sistema
de premios y castigos, y al sometimiento de los estudiantes a situaciones
de estrés por exigencia de rendimiento. Pero no creo que se deba impedir, por
miedo a caer en esos excesos, que el alumno adquiera conocimientos concretos y
profundos sobre determinadas disciplinas clave para su vida futura. Tampoco creo
que esté mal destacar a los más esforzados y talentosos, si esto redunda en una
competitividad sana, en la que las individualidades hallen un estímulo para
emparejar hacia arriba.
Con el espíritu de competencia, particularmente a los uruguayos nos pasa algo
bastante contradictorio. Nuestro sistema nos obliga a medirnos entre nosotros
todo el tiempo. Compiten los políticos por el voto, los empresarios por los
clientes, los trabajadores por puestos y salarios. Pero el folclore popular
expresa gran desprecio por la competencia, como expresión suprema del malvado
capitalismo. Sin embargo, cuando el fútbol uruguayo gana campeonatos, ahí sí se
glorifica a los triunfadores.
La reciente experiencia olímpica fue muy ilustrativa de ese doble discurso.
Daba asco escuchar por la radio a los oyentes burlándose de nuestros deportistas
por no haber traído ninguna medalla, sin advertir por ejemplo, el fantástico
logro de Déborah Rodríguez, que superó sus propias marcas. Parece que muchos
no comprenden el valor de competir contra uno mismo, cuando nos mueve el
acicate de avanzar por encima de los propios límites. Y que esto no es
individualismo malsano, sino positivo afán de superación.
El escaso interés manifiesto en el documental por la cultura académica se
hace notorio en el hecho de que empieza con una semblanza de la Alegoría de la
Caverna, pero refiriéndola como una historia contada por un profesor de
filosofía, sin mencionar a Platón como su autor. En otra parte, un docente
chileno vincula el laicismo, gratuidad y obligatoriedad de la escuela
tradicional con el sistema educativo prusiano, formador de soldados que
obedecían órdenes y no de personas críticas. Se incurre en el contrasentido de
identificar el carácter gratuito y obligatorio con la idea de formar masas
dóciles y obedientes, lo que en nuestra experiencia ha sido exactamente al
revés: el acendrado espíritu democrático de los uruguayos no se explicaría si no
fuera por el impacto civilizador de la reforma vareliana.
Queda sí en el aire, formulada de manera sutil, la idea de que el estado
debería respetar la libre elección de los padres sobre el tipo de educación que
desean para sus hijos, lo que constituye una certera invocación antimonopólica y
respetuosa de la diversidad pedagógica.
El mismo día que vi esta interesante película, leí en el diario El País una
columna de Aníbal Durán Hontou que refiere a un plan piloto que están
implementando los japoneses. El llamado cambio valiente integra cinco áreas
clave:
- Aritmética de negocios
- Lectura: con el objetivo de que cada estudiante
lea un libro por semana como mínimo, durante todo el año
- Civismo: ley,
ética, normas de convivencia, tolerancia, altruismo y conciencia ecológica
-
Computación
- Cuatro idiomas: japonés, chino, inglés y árabe.
La idea es formar "ciudadanos del mundo" y no hace falta señalar que está en
las antípodas del enfoque más humano y menos exigente que postula la película
que he comentado. No fijo posición sobre cuál de los dos métodos prefiero. Me
limito a observar cómo en Iberoamérica postulamos un cambio educativo sustentado
en el equilibrio emocional y la solidaridad, mientras que en un país
desarrollado como el Japón se apunta al extremo opuesto, el de formar guerreros
intelectuales para una globalización hipercompetitiva.
¿Qué nos deparará el futuro? ¿Un mundo liderado por japoneses
estresados, con una Iberoamérica de subdesarrollados felices?
Fuente:
Blogs Montevideo Portal (Montevideo, Uruguay)
 Alvaro Ahunchain
Alvaro Ahunchain
(Montevideo Portal) Se publicó en las redes sociales hace apenas un par de semanas y tuvo una viralización sorprendente, llegando a más de dos millones y medio de vistas en Youtube. Es un documental que no habla ni del baile del caño ni de hazañas futbolísticas. Por extraño que parezca, su tema es la teoría pedagógica.
La educación prohibida dura dos horas y media que no tienen desperdicio. Allí se entrevista a educadores heterodoxos de distintos países de Iberoamérica (incluido Uruguay) y se condimenta una formidable declaración de guerra a la educación tradicional con animaciones muy creativas y hasta dramatizaciones actorales. El documental fue concebido y realizado por cuatro estudiantes de comunicación argentinos, veinteañeros, que lograron el prodigio de reunir a más de 700 productores de varios países, en un producto de excelente factura que se ofrece para su visionado o descarga gratuita a través de las redes sociales.
Verlo es altamente inspirador para todos los que trabajamos en educación, aún discrepando con muchas de las ideas que allí se proponen. Y más para quienes lo hacemos en Uruguay, un país donde la ineficiencia del sistema educativo estatal y la inequidad que de ella deriva están en pleno debate.
Lo interesante de La educación prohibida es que no dedica ni un minuto de su metraje a mostrar reclamos de más presupuesto, mayores salarios y mejor infraestructura, que son los únicos temas que parecen desvelar a los dirigentes sindicales de los docentes uruguayos. Por el contrario, la cantinela que tantas veces hemos escuchado en las entrevistas a los líderes gremiales de que la tarea pedagógica agobia y martiriza, es contradicha enfáticamente por muchos de los educadores argentinos, colombianos, ecuatorianos y españoles consultados para la película, que manifiestan la profunda alegría que les provee su profesión y la manera como por más cansados que estén, salen de dar clase renovados, felices y plenos de energía.
En un pasaje, un experto llega a declarar en forma enfática que la clave del hecho educativo no está ni en la infraestructura, ni en los materiales, ni en los recursos... sino en el vínculo entre el docente y el alumno.
El aspecto más discutible del trabajo es que caricaturiza el actual modelo educativo asignándole un mayor autoritarismo del que realmente tiene, como si los aportes pedagógicos de Jean Piaget no se estuvieran aplicando desde hace muchos años, tanto en el sistema público como en el privado. Las dramatizaciones del documental apuntan a mostrar estudiantes rebeldes, con cierto idealismo romántico, frente a profesores rezongones, acomodaticios o temerosos. Al menos en Uruguay, la realidad no es tan en blanco y negro. A principios de los 80, en plena dictadura, yo mismo estudié en el IPA un texto emblemático de A. S. Neill, el creador del proyecto Sumerhill, titulado Corazones, no solo cabezas en la escuela, y el libro de la UNESCO Aprender a ser. Estos aportes renovadores los conocíamos y aplicábamos hace más de treinta años, por lo que no parece realista endilgar a los docentes de hoy una actitud tan retrógrada.
Pero mi discrepancia fundamental con algunos de los testimonios relevados tiene que ver con el desapego que muestran hacia la transmisión de conocimientos. En un enfoque a mi juicio demasiado radical de la naturalidad del hecho educativo, hay expertos que prácticamente desprecian toda forma de impartir saberes. Alguno por allí dice que la función de la escuela no es enseñar conocimientos sino transmitir valores, como si fueran objetivos contradictorios. Otro expresa que el niño y el adolescente deberían aprender solo aquello que les interesa. Desde una posición izquierdista que me atrevería a calificar de infantil, otro retoma el viejo prejuicio de que la educación no debe formar para el mercado de trabajo, sino para alcanzar la felicidad, como si ambas metas no pudieran ser compartidas.
Se cuestionan también las metodologías que forman a los muchachos para la competencia, aduciendo que el destaque de los talentosos frustra a los que no lo son. La observación es atendible en relación al habitual abuso del sistema de premios y castigos, y al sometimiento de los estudiantes a situaciones de estrés por exigencia de rendimiento. Pero no creo que se deba impedir, por miedo a caer en esos excesos, que el alumno adquiera conocimientos concretos y profundos sobre determinadas disciplinas clave para su vida futura. Tampoco creo que esté mal destacar a los más esforzados y talentosos, si esto redunda en una competitividad sana, en la que las individualidades hallen un estímulo para emparejar hacia arriba.
Con el espíritu de competencia, particularmente a los uruguayos nos pasa algo bastante contradictorio. Nuestro sistema nos obliga a medirnos entre nosotros todo el tiempo. Compiten los políticos por el voto, los empresarios por los clientes, los trabajadores por puestos y salarios. Pero el folclore popular expresa gran desprecio por la competencia, como expresión suprema del malvado capitalismo. Sin embargo, cuando el fútbol uruguayo gana campeonatos, ahí sí se glorifica a los triunfadores.
La reciente experiencia olímpica fue muy ilustrativa de ese doble discurso. Daba asco escuchar por la radio a los oyentes burlándose de nuestros deportistas por no haber traído ninguna medalla, sin advertir por ejemplo, el fantástico logro de Déborah Rodríguez, que superó sus propias marcas. Parece que muchos no comprenden el valor de competir contra uno mismo, cuando nos mueve el acicate de avanzar por encima de los propios límites. Y que esto no es individualismo malsano, sino positivo afán de superación.
El escaso interés manifiesto en el documental por la cultura académica se hace notorio en el hecho de que empieza con una semblanza de la Alegoría de la Caverna, pero refiriéndola como una historia contada por un profesor de filosofía, sin mencionar a Platón como su autor. En otra parte, un docente chileno vincula el laicismo, gratuidad y obligatoriedad de la escuela tradicional con el sistema educativo prusiano, formador de soldados que obedecían órdenes y no de personas críticas. Se incurre en el contrasentido de identificar el carácter gratuito y obligatorio con la idea de formar masas dóciles y obedientes, lo que en nuestra experiencia ha sido exactamente al revés: el acendrado espíritu democrático de los uruguayos no se explicaría si no fuera por el impacto civilizador de la reforma vareliana.
Queda sí en el aire, formulada de manera sutil, la idea de que el estado debería respetar la libre elección de los padres sobre el tipo de educación que desean para sus hijos, lo que constituye una certera invocación antimonopólica y respetuosa de la diversidad pedagógica.
El mismo día que vi esta interesante película, leí en el diario El País una columna de Aníbal Durán Hontou que refiere a un plan piloto que están implementando los japoneses. El llamado cambio valiente integra cinco áreas clave:
- Aritmética de negocios
- Lectura: con el objetivo de que cada estudiante
lea un libro por semana como mínimo, durante todo el año
- Civismo: ley,
ética, normas de convivencia, tolerancia, altruismo y conciencia ecológica
-
Computación
- Cuatro idiomas: japonés, chino, inglés y árabe.
La idea es formar "ciudadanos del mundo" y no hace falta señalar que está en las antípodas del enfoque más humano y menos exigente que postula la película que he comentado. No fijo posición sobre cuál de los dos métodos prefiero. Me limito a observar cómo en Iberoamérica postulamos un cambio educativo sustentado en el equilibrio emocional y la solidaridad, mientras que en un país desarrollado como el Japón se apunta al extremo opuesto, el de formar guerreros intelectuales para una globalización hipercompetitiva.
¿Qué nos deparará el futuro? ¿Un mundo liderado por japoneses estresados, con una Iberoamérica de subdesarrollados felices?
Fuente: Blogs Montevideo Portal (Montevideo, Uruguay)