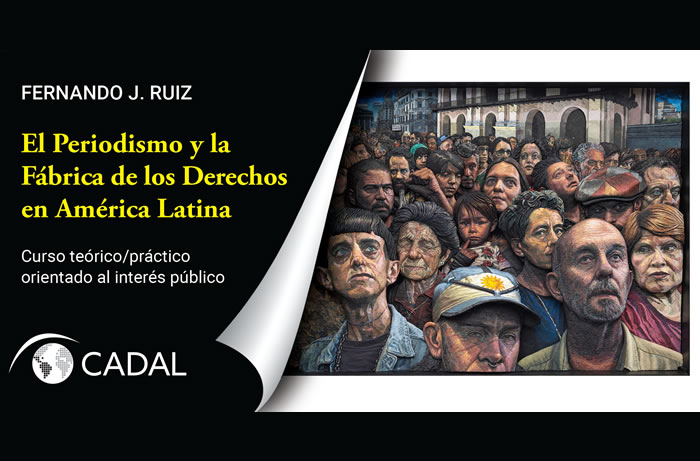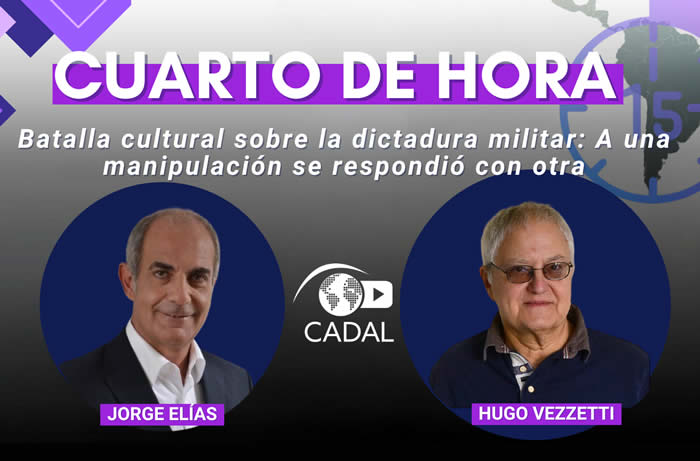Artículos
 18-10-2012
18-10-2012El camino de la paz. Las enseñanzas de América Central
(Razón Pública / Colombia) Colombia no es el primer país de la región donde un gobierno comienza a negociar con la guerrilla mientras continúa el conflicto armado. Entre 1984 y 1996 en tres países centroamericanos los gobiernos nacionales hicieron lo mismo. Y alcanzaron el éxito, tras varios intentos no fructíferos.
Por Dirk Kruijt
Hidra de cien cabezas
Sin duda, Colombia ha sido el país más atormentado de América Latina durante los últimos cincuenta años. Al lado de un número desconocido de bandas y mini–carteles involucrados en la producción y el tráfico de cocaína, han coexistido tres categorías de actores de la violencia: fuerzas paramilitares, movimientos de la guerrilla y bandas criminales.
Durante el primer mandato del presidente Uribe, el gobierno alcanzó un acuerdo con los paramilitares organizados para su desarme y reintegración. De los movimientos guerrilleros de los años setenta y ochenta quedaron solamente las FARC (7,000 efectivos) y el ELN (2,500 efectivos).
A pesar de su debilitamiento militar en la última década, la simple presencia de los frentes guerrilleros y su capacidad de seguir reclutando combatientes garantiza que la lucha armada pueda prolongarse por mucho tiempo más.
Nuevas mafias y bandas criminales (o BACRIM) han ido surgiendo en los últimos años – como retoños enfermizos de grupos paramilitares y mafiosos en desbandada – y cometen crímenes como asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y extorsiones.

Colombia no es el primer país de la región donde un gobierno comienza a negociar
con la guerrilla mientras continúa el conflicto armado. Foto: Presidencia
Todo indica que son los herederos locales de los anteriores paramilitares de las AUC, que se fortalecieron hasta tener una instancia coordinadora de alcance nacional. Se estima que el 50 por ciento de los líderes de las bacrim provienen de las filas de los anteriores mandos medios de las AUC, que fueron desmovilizados tras el acuerdo de sus jefes con el gobierno.
Colombia no es el primer país de la región donde un gobierno comienza a negociar con la guerrilla mientras continúa el conflicto armado. Entre 1984 y 1996 en tres países centroamericanos — El Salvador, Guatemala y Nicaragua — los gobiernos nacionales hicieron lo mismo. Y alcanzaron el éxito, tras varios intentos no fructíferos.
Colombia tiene una historia de negociaciones exitosas (con el M-19 y otros grupos menores a finales de los años ochenta) y otras fracasadas (varias veces con las FARC y con el ELN).
Justo en el momento cuando el país se prepara para una nueva fase de negociaciones, puede ser de alguna utilidad reflexionar sobre las negociaciones centroamericanas y los factores que influyeron en los acuerdos finales de paz.
Dinámicas parecidas, salidas diferentes
Los movimientos guerrilleros centroamericanos nacieron como mini–partidos, pequeñas organizaciones políticas clandestinas con “brazos militares” minúsculos. Buscaron y obtuvieron el apoyo de líderes populares en las organizaciones urbanas y rurales prohibidas.
Ocurrieron cismas y disensiones con cierta regularidad, aún en los primeros años de la guerra. Estas pequeñas organizaciones terminaron por unificarse en “instituciones paraguas” bajo fuerte presión de sus aliados cubanos: el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1979, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en 1980, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en Guatemala en1982.
En estos tres países el conflicto interno se dio en el contexto propio de las décadas de Guerra Fría. Siendo formalmente guerras internas de carácter local, los cinco países centroamericanos — incluyendo a Honduras y a Costa Rica — se vieron fuertemente involucrados. De hecho, Guatemala y Nicaragua ya eran teatros de guerra desde finales de los años cincuenta.
En Nicaragua, el Frente Sandinista había ganado la lucha contra el régimen de Somoza. Durante el gobierno sandinista en los años ochenta, el gobierno de Estados Unidos financió movimientos derechistas paramilitares (la Contra) y a pesar de que el ejército sandinista la combatió hasta ponerla a la defensiva, el resultado acabó por ser una victoria pírrica: la victoria militar se transformó en una debacle electoral en 1990.
La guerrilla salvadoreña logró ocupar y administrar parte del territorio nacional. La guerra llegó a una situación de empate, donde los militares no podían ganar y los guerrilleros no podían perder.
Durante el conflicto armado guatemalteco, hasta comienzos de los ochenta, la guerrilla pudo abrigar una cierta esperanza de victoria o por lo menos de empate, pero a partir de operaciones sangrientas de contrainsurgencia se vio forzada a la defensiva y se retiró a zonas rurales deprimidas, manteniendo algunas frentes de lucha hasta mediados de los años noventa.
Clima favorable y factores claves
Para finales de la Guerra Fría, se formó un clima favorable para adelantar con éxito negociaciones de paz: en 1990 en Nicaragua, en 1992 en El Salvador, y en 1996 en Guatemala.
Durante décadas, Estados Unidos había apoyado dictaduras militares en auténticas repúblicas bananeras — contra las cuales se habían alzado en armas los movimientos guerrilleros — pero modificó sus intereses geoestratégicos ante la implosión de la Unión Soviética y decidió apoyar tardíamente los esfuerzos de democratización y de paz.
En El Salvador, las guerrillas realmente habían confiado en una ofensiva final para 1989, pero — al no producirse la esperada insurrección urbana— no vieron otra salida que aceptar una paz negociada.
En Guatemala, los comandantes guerrilleros accedieron a sostener una ronda inicial de conversaciones formales de paz en 1991. Costa Rica y otros “países amigos” lograron establecer un acuerdo previo para las negociaciones, un cese al fuego, procedimientos de verificación internacional, agendas de acuerdos parciales y finales, y un fin definitivo a las hostilidades. Como consecuencia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó crear una misión de observación para Centroamérica.
En los tres países las negociaciones lograron que se firmara un acuerdo de paz, con desmovilización y reintegración de los combatientes guerrilleros y paramilitares, seguido por drásticas reducciones de las instituciones armadas.
En todos los casos, las negociaciones desembocaron en pactos de caballeros: entre élites conformadas por militares, guerrilleros y políticos. En paralelo de las negociaciones oficiales, generalmente se negoció también en secreto y por medio de grupos muy reducidos, de seis, cuatro, hasta dos personas, para preparar acuerdos preliminares.
En Nicaragua (1990), el expresidente Carter actuó como intermediario para establecer un acuerdo inicial sobre el cambio de poder entre el gobierno sandinista y la nueva presidente electa. El factor clave del éxito de las negociaciones en Nicaragua fue la continuidad del mando sandinista sobre las fuerzas del orden y su transformación en Fuerzas Armadas y en una Policía Nacional.
En El Salvador (1989 – 1991), en su discurso de posesión el presidente Cristiani convocó unilateralmente a negociaciones. De nuevo resultaron exitosas las reuniones en petit comité. Un subsecretario de Naciones Unidas asumió el papel de facilitador y moderador. Cuba ofreció sus buenos oficios para que los jefes militares y los líderes guerrilleros llegaran a pactar en la isla. También en este caso las negociaciones sustantivas se realizaron en pequeños grupos. El éxito de las negociaciones en El Salvador fue la búsqueda de un acuerdo político de desmovilización y reintegración y la transformación del FMLN en un partido político. No hubo mayores exigencias para transformaciones económicas y sociales.
En Guatemala se hicieron intentos de negociación desde 1982, pero solo sería a finales de 1996 cuando por fin se llegaría a un acuerdo. Varias veces se negoció en secreto y, cuando en 1991 logró establecerse la primera mesa de negociaciones, el factor decisivo fueron las negociaciones paralelas entre los estamentos militares y la comandancia general guerrillera. En Guatemala se prorrogaron las negociaciones porque la guerrilla trató de desarrollar un programa muy ambicioso de reformas económicas, sociales y políticas. En últimas, lo que ocasionó el cese de fuego unilateral de la guerrilla, la disolución de los grupos paramilitares y la firma en secreto del pacto final fue sin duda la reconciliación personal entre los estamentos militares y guerrilleros, tras seis años de negociaciones paralelas.
Al mirar en retrospectiva los tres casos, otro factor clave que contribuyó a que los gobiernos y los actores beligerantes se autoconvencieran de la absoluta necesidad de buscar una solución negociada fueron el apoyo y los buenos oficios de “países amigos”, como Cuba, España, México, Noruega y Venezuela y la anuencia de Estados Unidos.
En 1994 surgió en Chiapas y en otras regiones del sur de México un nuevo movimiento insurgente, la guerrilla zapatista. Pero el conflicto no alcanzó las proporciones dramáticas de Centroamérica. Tras algunas escaramuzas iniciales, los líderes zapatistas empezaron a conducir su campaña de tal manera que no enfrentaban directamente a la autoridad federal y al gobierno mexicano. Al mismo tiempo, habiendo extraído las lecciones de las guerras centroamericanas, el gobierno mexicano suspendió las grandes operaciones de contrainsurgencia. La mayoría de observadores había esperado que estallara otro conflicto militar atrincherado, pero este escenario fue rápidamente sustituido por rondas de negociaciones, debates, reuniones, marchas y hasta presentaciones públicas de los líderes zapatistas, orientadas a lograr apoyo nacional e internacional.
Aquí también hemos podido
Colombia no solo es el país de los conflictos prolongados, sino también de experimentos en desarme y desmovilización sobre la base de negociaciones y de pactos:
- Entre 1989 y 1991 se llegó a un pacto nacional que resultó en el desarme, la desmovilización y la integración en la sociedad de un conjunto de grupos guerrilleros, especialmente el M – 19.
- En Medellín se han sellado varios pactos consecutivos entre la administración municipal y una variedad de actores armados, experiencia que sirvió como modelo para la reciente política exitosa de pacificación de una buena parte de las favelas en Rio de Janeiro.
- Los pactos en la primera década entre gobierno y jefes de los paramilitares por lo menos disminuyeron la presencia preponderante de esta categoría de actores armados y la pacificación de una parte muy considerable del territorio nacional.
En fin, el inicio de negociaciones con las FARC abre la posibilidad de otro pacto político negociado. No va a ser fácil, requiere mucha buena voluntad del gobierno nacional y de los líderes guerrilleros, que se habían atrincherado en condenas mutuas que bloquearon cualquier acercamiento durante años. En caso de éxito, se habrá abierto por fin el camino para la paz y la reintegración de la guerrilla a la sociedad. Dos de las tres fuentes de violencia habrán desaparecido.
Dirk Kruijt es profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda, D.Kruijt@uu.nl
 Dirk Kruijt
Dirk Kruijt
Hidra de cien cabezas
Sin duda, Colombia ha sido el país más atormentado de América Latina durante los últimos cincuenta años. Al lado de un número desconocido de bandas y mini–carteles involucrados en la producción y el tráfico de cocaína, han coexistido tres categorías de actores de la violencia: fuerzas paramilitares, movimientos de la guerrilla y bandas criminales.
Durante el primer mandato del presidente Uribe, el gobierno alcanzó un acuerdo con los paramilitares organizados para su desarme y reintegración. De los movimientos guerrilleros de los años setenta y ochenta quedaron solamente las FARC (7,000 efectivos) y el ELN (2,500 efectivos).
A pesar de su debilitamiento militar en la última década, la simple presencia de los frentes guerrilleros y su capacidad de seguir reclutando combatientes garantiza que la lucha armada pueda prolongarse por mucho tiempo más.
Nuevas mafias y bandas criminales (o BACRIM) han ido surgiendo en los últimos años – como retoños enfermizos de grupos paramilitares y mafiosos en desbandada – y cometen crímenes como asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y extorsiones.

Colombia no es el primer país de la región donde un gobierno comienza a negociar
con la guerrilla mientras continúa el conflicto armado. Foto: Presidencia
Todo indica que son los herederos locales de los anteriores paramilitares de las AUC, que se fortalecieron hasta tener una instancia coordinadora de alcance nacional. Se estima que el 50 por ciento de los líderes de las bacrim provienen de las filas de los anteriores mandos medios de las AUC, que fueron desmovilizados tras el acuerdo de sus jefes con el gobierno.
Colombia no es el primer país de la región donde un gobierno comienza a negociar con la guerrilla mientras continúa el conflicto armado. Entre 1984 y 1996 en tres países centroamericanos — El Salvador, Guatemala y Nicaragua — los gobiernos nacionales hicieron lo mismo. Y alcanzaron el éxito, tras varios intentos no fructíferos.
Colombia tiene una historia de negociaciones exitosas (con el M-19 y otros grupos menores a finales de los años ochenta) y otras fracasadas (varias veces con las FARC y con el ELN).
Justo en el momento cuando el país se prepara para una nueva fase de negociaciones, puede ser de alguna utilidad reflexionar sobre las negociaciones centroamericanas y los factores que influyeron en los acuerdos finales de paz.
Dinámicas parecidas, salidas diferentes
Los movimientos guerrilleros centroamericanos nacieron como mini–partidos, pequeñas organizaciones políticas clandestinas con “brazos militares” minúsculos. Buscaron y obtuvieron el apoyo de líderes populares en las organizaciones urbanas y rurales prohibidas.
Ocurrieron cismas y disensiones con cierta regularidad, aún en los primeros años de la guerra. Estas pequeñas organizaciones terminaron por unificarse en “instituciones paraguas” bajo fuerte presión de sus aliados cubanos: el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1979, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en 1980, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en Guatemala en1982.
En estos tres países el conflicto interno se dio en el contexto propio de las décadas de Guerra Fría. Siendo formalmente guerras internas de carácter local, los cinco países centroamericanos — incluyendo a Honduras y a Costa Rica — se vieron fuertemente involucrados. De hecho, Guatemala y Nicaragua ya eran teatros de guerra desde finales de los años cincuenta.
En Nicaragua, el Frente Sandinista había ganado la lucha contra el régimen de Somoza. Durante el gobierno sandinista en los años ochenta, el gobierno de Estados Unidos financió movimientos derechistas paramilitares (la Contra) y a pesar de que el ejército sandinista la combatió hasta ponerla a la defensiva, el resultado acabó por ser una victoria pírrica: la victoria militar se transformó en una debacle electoral en 1990.
La guerrilla salvadoreña logró ocupar y administrar parte del territorio nacional. La guerra llegó a una situación de empate, donde los militares no podían ganar y los guerrilleros no podían perder.
Durante el conflicto armado guatemalteco, hasta comienzos de los ochenta, la guerrilla pudo abrigar una cierta esperanza de victoria o por lo menos de empate, pero a partir de operaciones sangrientas de contrainsurgencia se vio forzada a la defensiva y se retiró a zonas rurales deprimidas, manteniendo algunas frentes de lucha hasta mediados de los años noventa.
Clima favorable y factores claves
Para finales de la Guerra Fría, se formó un clima favorable para adelantar con éxito negociaciones de paz: en 1990 en Nicaragua, en 1992 en El Salvador, y en 1996 en Guatemala.
Durante décadas, Estados Unidos había apoyado dictaduras militares en auténticas repúblicas bananeras — contra las cuales se habían alzado en armas los movimientos guerrilleros — pero modificó sus intereses geoestratégicos ante la implosión de la Unión Soviética y decidió apoyar tardíamente los esfuerzos de democratización y de paz.
En El Salvador, las guerrillas realmente habían confiado en una ofensiva final para 1989, pero — al no producirse la esperada insurrección urbana— no vieron otra salida que aceptar una paz negociada.
En Guatemala, los comandantes guerrilleros accedieron a sostener una ronda inicial de conversaciones formales de paz en 1991. Costa Rica y otros “países amigos” lograron establecer un acuerdo previo para las negociaciones, un cese al fuego, procedimientos de verificación internacional, agendas de acuerdos parciales y finales, y un fin definitivo a las hostilidades. Como consecuencia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó crear una misión de observación para Centroamérica.
En los tres países las negociaciones lograron que se firmara un acuerdo de paz, con desmovilización y reintegración de los combatientes guerrilleros y paramilitares, seguido por drásticas reducciones de las instituciones armadas.
En todos los casos, las negociaciones desembocaron en pactos de caballeros: entre élites conformadas por militares, guerrilleros y políticos. En paralelo de las negociaciones oficiales, generalmente se negoció también en secreto y por medio de grupos muy reducidos, de seis, cuatro, hasta dos personas, para preparar acuerdos preliminares.
En Nicaragua (1990), el expresidente Carter actuó como intermediario para establecer un acuerdo inicial sobre el cambio de poder entre el gobierno sandinista y la nueva presidente electa. El factor clave del éxito de las negociaciones en Nicaragua fue la continuidad del mando sandinista sobre las fuerzas del orden y su transformación en Fuerzas Armadas y en una Policía Nacional.
En El Salvador (1989 – 1991), en su discurso de posesión el presidente Cristiani convocó unilateralmente a negociaciones. De nuevo resultaron exitosas las reuniones en petit comité. Un subsecretario de Naciones Unidas asumió el papel de facilitador y moderador. Cuba ofreció sus buenos oficios para que los jefes militares y los líderes guerrilleros llegaran a pactar en la isla. También en este caso las negociaciones sustantivas se realizaron en pequeños grupos. El éxito de las negociaciones en El Salvador fue la búsqueda de un acuerdo político de desmovilización y reintegración y la transformación del FMLN en un partido político. No hubo mayores exigencias para transformaciones económicas y sociales.
En Guatemala se hicieron intentos de negociación desde 1982, pero solo sería a finales de 1996 cuando por fin se llegaría a un acuerdo. Varias veces se negoció en secreto y, cuando en 1991 logró establecerse la primera mesa de negociaciones, el factor decisivo fueron las negociaciones paralelas entre los estamentos militares y la comandancia general guerrillera. En Guatemala se prorrogaron las negociaciones porque la guerrilla trató de desarrollar un programa muy ambicioso de reformas económicas, sociales y políticas. En últimas, lo que ocasionó el cese de fuego unilateral de la guerrilla, la disolución de los grupos paramilitares y la firma en secreto del pacto final fue sin duda la reconciliación personal entre los estamentos militares y guerrilleros, tras seis años de negociaciones paralelas.
Al mirar en retrospectiva los tres casos, otro factor clave que contribuyó a que los gobiernos y los actores beligerantes se autoconvencieran de la absoluta necesidad de buscar una solución negociada fueron el apoyo y los buenos oficios de “países amigos”, como Cuba, España, México, Noruega y Venezuela y la anuencia de Estados Unidos.
En 1994 surgió en Chiapas y en otras regiones del sur de México un nuevo movimiento insurgente, la guerrilla zapatista. Pero el conflicto no alcanzó las proporciones dramáticas de Centroamérica. Tras algunas escaramuzas iniciales, los líderes zapatistas empezaron a conducir su campaña de tal manera que no enfrentaban directamente a la autoridad federal y al gobierno mexicano. Al mismo tiempo, habiendo extraído las lecciones de las guerras centroamericanas, el gobierno mexicano suspendió las grandes operaciones de contrainsurgencia. La mayoría de observadores había esperado que estallara otro conflicto militar atrincherado, pero este escenario fue rápidamente sustituido por rondas de negociaciones, debates, reuniones, marchas y hasta presentaciones públicas de los líderes zapatistas, orientadas a lograr apoyo nacional e internacional.
Aquí también hemos podido
Colombia no solo es el país de los conflictos prolongados, sino también de experimentos en desarme y desmovilización sobre la base de negociaciones y de pactos:
- Entre 1989 y 1991 se llegó a un pacto nacional que resultó en el desarme, la desmovilización y la integración en la sociedad de un conjunto de grupos guerrilleros, especialmente el M – 19.
- En Medellín se han sellado varios pactos consecutivos entre la administración municipal y una variedad de actores armados, experiencia que sirvió como modelo para la reciente política exitosa de pacificación de una buena parte de las favelas en Rio de Janeiro.
- Los pactos en la primera década entre gobierno y jefes de los paramilitares por lo menos disminuyeron la presencia preponderante de esta categoría de actores armados y la pacificación de una parte muy considerable del territorio nacional.
En fin, el inicio de negociaciones con las FARC abre la posibilidad de otro pacto político negociado. No va a ser fácil, requiere mucha buena voluntad del gobierno nacional y de los líderes guerrilleros, que se habían atrincherado en condenas mutuas que bloquearon cualquier acercamiento durante años. En caso de éxito, se habrá abierto por fin el camino para la paz y la reintegración de la guerrilla a la sociedad. Dos de las tres fuentes de violencia habrán desaparecido.
Dirk Kruijt es profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda, D.Kruijt@uu.nl