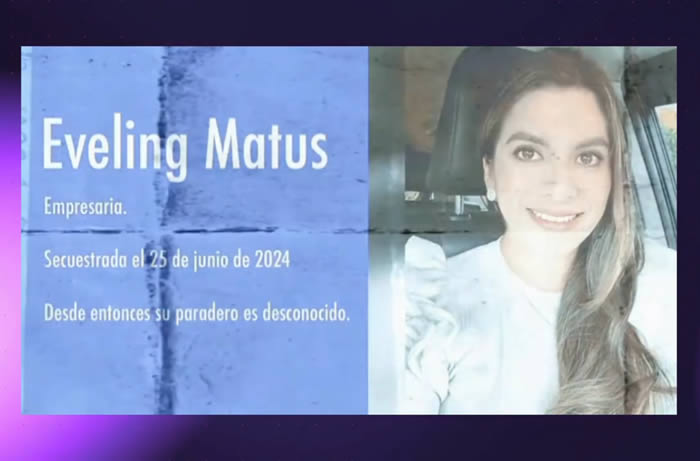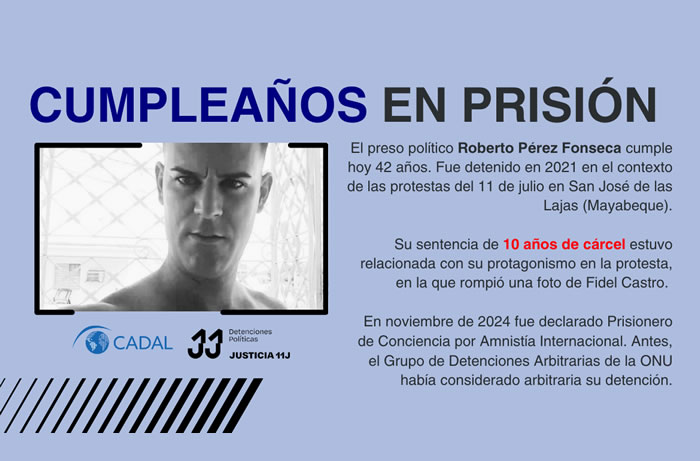Artículos
 08-06-2004
08-06-2004¿LOS ÚLTIMOS DÍAS DE BOLIVIA?
En octubre último Bolivia experimentó una agitación social y política que forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sacudió a la capital, La Paz, hasta sus mismos cimientos. Si bien desde entonces se ha restituido una cierta normalidad, no existe ninguna seguridad de que la estabilidad haya llegado para quedarse. Las repúblicas por lo general no se suicidan, pero Bolivia puede ser una excepción. Si las tendencias actuales continúan, podríamos ser testigos de la primera alteración significativa del mapa político de Sudamérica en más de cien años.
Por Mark Falcoff
En octubre último Bolivia experimentó una agitación social y política que forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sacudió a la capital, La Paz, hasta sus mismos cimientos(1). Las oficinas centrales de todos los partidos políticos que apoyaban al gobierno fueron totalmente quemadas; las cabinas de peaje y otros símbolos de la autoridad gubernamental fueron destruidos o imposibilitados para seguir funcionando; hasta el Ministerio de Desarrollo Sustentable, un magnífico edificio Art Deco que alguna vez dio lugar a las oficinas comerciales del imperio metalúrgico Patiño, fue destripado. Si bien desde entonces se ha restituido una cierta normalidad, no existe ninguna seguridad de que la estabilidad haya llegado para quedarse. En abril último, la recepción y los primeros pisos del edificio del Congreso fueron demolidos por una bomba suicida, y el régimen sucesor, liderado por el ex vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, está intentando fortalecer su débil legitimidad a través de una serie de trucos. Estos incluyen intentos de gobernar sin partidos; negarse a venderle gas natural a Chile, el odiado vecino de Bolivia; amenazar con poner fin a antiguos contratos con empresas internacionales de energía; y patrocinar un plebiscito que bien podría llevar al país, o al menos a una parte importante del mismo, fuera de la economía mundial. Las repúblicas por lo general no se suicidan, pero Bolivia puede ser una excepción. Si las tendencias actuales continúan, podríamos ser testigos de la primera alteración significativa del mapa político de Sudamérica en más de cien años.
Una crisis del sistema político.
Si bien Bolivia celebró recientemente más de dos décadas de democracia constitucional, el período democrático continuo más largo de su historia, su sistema político aparece hoy en un estado de desintegración terminal. Las elecciones han reflejado (pero no resuelto) profundas, y quizás irreconciliables, divisiones en el país. Con una excepción, ningún partido político desde 1982 ganó un claro mandato de gobierno, y casi todos los presidentes asumieron el cargo con sólo un poco más del 20 por ciento del voto popular. En efecto, las sucesivas elecciones presidenciales bolivianas no han sido el mayor hecho político, sino que lo ha sido la posterior negociación entre los tres o cuatro principales contendientes para dirimir, finalmente, la elección en el Congreso(2). El resultado ha sido entonces determinado no por la posición particular de los candidatos sobre problemas reales del país (educación, comunicaciones, servicios de salud, creación de empleo, y demás) sino por la habilidad de los candidatos de manipular a otros miembros de la clase política luego de que se contaran las boletas. El proceso mismo es evidentemente una abierta invitación a la corrupción y ha incentivado una desconexión radical, quizás la más fuerte en Sudamérica, entre la clase política y el electorado.
Bolivia por mucho tiempo ha sido el país más pobre de Sudamérica. Pero una combinación de corrupción, mala administración, y la amenaza de un inminente caos político ha complicado las cosas aún más. El déficit del sector público casi se ha duplicado desde 2000, la inversión extranjera directa cayó de 647 a 160 millones de dólares entre 2002 y 2003, y el desempleo está en firme aumento (5.7% en 2000, 6.8% en 2001, 7.0% en 2002). Si bien las tasas de crecimiento económico y poblacional evolucionaron en forma bastante pareja durante los últimos cincuenta años, esto ya no es así; ahora cada año el país produce un déficit de 70.000 puestos de trabajo. Un caso puntual es el de El Alto, un pobre barrio indígena en la alta meseta andina justo arriba de La Paz; allí una población de 800.000 habitantes vive apenas el día a día.
La cuestión de El Alto recuerda inmediatamente un hecho fundamental acerca de Bolivia, es decir, que es una sociedad dividida según dos grandes clivajes: raza y geografía. La república tiene dos regiones diferentes: la alta meseta andina (los departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba, y Oruro) y una media luna de departamentos que yacen en las elevaciones más bajas, tropicales o semi-tropicales (Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija).
Los habitantes de las alturas son mayoritariamente indígenas, Quechua y Aymara, mientras que los de la llanura son principalmente mestizos, en lo cultural y, casi siempre, en lo étnico. Estos últimos, coloquialmente llamados “media luna”, tienen una economía impresionantemente diversa, incluyendo no sólo petróleo y gas sino también productos forestales y agricultura comercial. Desde el punto de vista de la geografía económica y cultural, uno podría ver a los departamentos de la llanura, particularmente a Santa Cruz, Chuquisaca del este y Tarija, como extensiones del norte de Argentina, y de hecho su estándar de vida está sutilmente por encima del promedio de Sudamérica. Tienen toda la razón para ver al comercio con el exterior como la clave de la prosperidad.
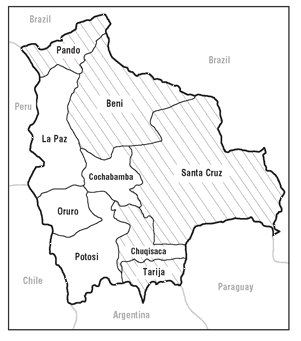
Un cuadro muy diferente existe en la alta meseta andina. Allí la actividad básica ha sido la minería, primero de plata durante el período colonial y luego de cobre y otros metales industriales en siglos más recientes. Aquellos indígenas no trabajaban en las minas lo hacían en grandes haciendas. La revolución de 1952 nacionalizó las minas, expropió los grandes terrenos, y dividió la tierra en parcelas familiares. Estas reformas, bastante radicales para su época, siguieron adelante. La falta de capital para desarrollar las agotadas vetas forzó a los sucesivos gobiernos a concluir los contratos de servicio con las compañías extranjeras y las puso en perpetuo conflicto con los gremios mineros. Mientras tanto, los límites a la agricultura en lotes del tamaño de un pañuelo forzaron a muchos a dejar la tierra y dirigirse hacia las ciudades o los incentivó a involucrarse en el cultivo de la coca, la base para, entre otras cosas, la cocaína. Más allá del hecho de que la coca tiene una demanda internacional con un precio muchas veces superior al de los cultivos convencionales, tiene el encanto adicional de ser algo que puede ser producido en una superficie de tierra relativamente pequeña. Además, a diferencia de las papas, el trigo o el maíz, el agricultor puede esperar producir cuatro cosechas en un año, y con un trabajo agrícola mínimo.
La decisión del gobierno boliviano de suprimir o limitar de producción de este cultivo (junto con el apoyo del gobierno de Estados Unidos en su guerra contra las drogas) produjo una enorme reacción en las comunidades indígenas de las alturas. Más aún, dio fuerza a una importante personalidad política, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Él y otros líderes indígenas descubrieron una mezcla volátil de identidades étnicas e intereses económicos, y sus seguidores proveyeron las fuerzas de choque para los disturbios que derrocaron al Presidente Sánchez de Lozada el pasado octubre, ayudados y en cierta medida financiados por ONG’s escandinavas, trotskistas locales, y agentes del presidente venezolano Hugo Chávez.
El más radical de estos grupos favoreció la renacionalización de todas las compañías estatales que habían sido convertidas empresas privadas en años recientes, y la conversión de Bolivia (según Morales) en “otra Cuba” (o lo que sea que eso signifique). Más importantes aún, son los vínculos con lo que podría llamarse el nacionalismo Inca, un movimiento orientado a repeler cuatrocientos años de historia boliviana. En el nuevo orden, las lenguas indígenas tendrían un estatus oficial; los programas escolares serían alterados para proveer contenido indígena (hasta el punto de que las escuelas de medicina incluirían artes de curación nativas); incluso el nombre del país sería cambiado a Kollasuyo. Si bien los indígenas pueden reclamar justamente que han recibido mucho menos que su merecida porción de la riqueza y servicios de la nación durante muchos siglos, difícilmente mejoraran su lote dándole la espalda totalmente a la modernidad.
Las formas características de expresión política de estas comunidades son los disturbios (o las manifestaciones que se convierten en disturbios: hubo más de mil situaciones así sólo en La Paz en 2002) y establecer cortes de rutas para lisiar la red de transportes de la nación. Paradójicamente estos cortes perjudican a los bolivianos pobres que los radicales indígenas dicen beneficiar. Gracias a ellos, las mujeres no pueden llegar a la ciudad para vender sus mercancías; la producción de los agricultores se pudre en los camiones o en los campos; y los proveedores agrícolas bolivianos, tanto para alimentos brutos o procesados, pierden pedidos del exterior porque sus contratos de entrega no son cumplidos a tiempo.
Lejos de considerar tales cuestiones, los radicales llamaron a una huelga general de tiempo indeterminado a mediados de mayo con el propósito anunciado de presionar al gobierno para que nacionalice sus reservas de petróleo y gas. Están trabajando en conjunto con Felipe Quispe, líder de los Aymaras y uno de los cuatro miembros indígenas del Congreso, quien prometió cortar gradualmente los vínculos terrestres de la meseta andina con Chile y Perú. Enhorabuena, predice, “ni una mosca podrá circular por la ruta” (El Nuevo Herald, de Miami, 18 de mayo). Uno podría decir que el espíritu dominante de la democracia boliviana actual no es John Locke, sino Robespierre.
Culpando a las empresas energéticas extranjeras.
Paradójicamente, en medio de todo esto el nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, es extremadamente popular, de hecho más popular que cualquiera de los jefes de gobierno de su país desde que se restauró la democracia en 1982. Pero las fuentes de esta popularidad no inspiran mucha confianza por sí solas. Mesa es apreciado no tanto porque represente un punto de vista particular o un programa sino porque no es Sánchez de Lozada. Aparentemente se beneficia también del hecho de ser un hombre por encima de los partidos y de hecho sin ellos. (No puede contar con el apoyo de un solo miembro de ninguna de las dos cámaras del poder legislativo.) Además, una decisión demagógica para prohibir la re-exportación de gas boliviano de Argentina a Chile le aseguró los elogios de todos los sectores del espectro político, que aparentemente se olvidan del hecho de que el gasoducto de petróleo del país, que funciona desde 1966, continúa transportando entre 3.000 y 5.000 barriles al puerto chileno de Arica diariamente(3).
Además de explotar el sentimiento anti-chileno, Mesa también buscó comprar la paz política culpando al sector energético extranjero. Específicamente, promete una nueva ley de hidrocarburos, un referéndum acerca de si Bolivia debe exportar (o no) gas natural, y una nueva asamblea constituyente. Si una o todas estas iniciativas avanza en la dirección equivocada, las consecuencias para la república serían catastróficas.
Ahora un poco de contextualización para ordenar. Durante el primer período del presidente Sánchez de Lozada (1992-1997), masivos capitales y conocimientos privados fueron atraídos al sector de hidrocarburos a través de un nuevo acuerdo conocido como capitalización. A cambio de un contrato de operación de treinta años, los inversores extranjeros duplicaron el capital de las compañías energéticas estatales. Esta legislación incentivó, entre otras cosas, a que la empresa con base en Houston Enron Corporation participará en la construcción de una gasoducto boliviano hacia Brasil.
Nuevas iniciativas de este tipo proveyeron al estado boliviano de impuestos y derechos (50% de los campos previamente desarrollados, 18% de los nuevos campos desarrollados), quizás su principal fuente de ingreso. Además, bajo los contratos existentes los fondos de pensión de Bolivia son dueños de la mitad de las empresas capitalizadas. A menos que uno crea (como muchos bolivianos “antiimperialistas”, políticos, y periodistas que actúan como si lo creyeran realmente) que el petróleo y el gas florecen de la tierra por su propio reconocimiento y en la dichosa ausencia de habilidades técnicas y geológicas, financiamiento, y complejos acuerdos de mercado, resulta difícil ver que falló en este acuerdo. Si los impuestos y derechos pagados por las compañías extranjeras (560 millones de dólares sólo el año pasado) no están en evidencia en la infraestructura social de Bolivia, los ciudadanos de ese país bien podrían preguntarse qué personas los han venido gobernando estos últimos años y con quién sería mejor reemplazarlos, en lugar de culpar a quienes generaron los ingresos.
Aún si el gobierno de Mesa sobrevive a la amenaza de salir totalmente del mercado internacional del gas (una amenaza, que quede claro, fundamentalmente de su propia creación) los intentos de arrancar recursos injustificados y no ganados a los inversores extranjeros modificando los actuales acuerdos de derechos y exigiendo un 50% en impuestos sobre todos los campos sin importar la fecha de origen indudablemente llevará a un arbitraje y a un masivo paro de inversión por parte de las multinacionales. Incluso el mismo Presidente Mesa, en un extraño momento de candor, reconoció recientemente que un acto de expropiación eventualmente taparía al país con 4,500 millones de dólares en reclamos certificados, “poniendo a Bolivia en una muy difícil situación internacional que podría llevar a la suspensión [...] de cooperación internacional” (La Razón, de La Paz, 17 de mayo).
Todo este episodio está cargado de tragedia debido al hecho de que el gas natural es uno de los pocos productos por los cuales Bolivia disfruta de una amplia ventaja comparativa. Argentina sólo tiene suficientes reservas para continuar otros 14 años, mientras que el tamaño y el dinamismo de Brasil casi asegura que tendrá que ser un importador neto de energía por décadas. Las reservas de Bolivia son probablemente suficientes para los siglos futuros. Además, a pesar de que los precios de la plata, el cobre y otros metales industriales últimamente experimentaron una subida, la demanda de estos minerales es cíclico, por oposición a la virtualmente inagotable demanda de gas natural. Así, amenazando con ponerse en contra de la participación extranjera en su sector energético, Bolivia podría estar cortando su propia vida y perdiendo una oportunidad de ser un jugador fundamental en uno de los mercados de commodities más importantes del mundo
Perdiendo las llanuras.
Debido al peso de la demografía y al hecho de que la capital política está ubicada en La Paz, los de afuera tienden a confundir la Bolivia de las alturas con el resto del país. La llanura de Bolivia (la anteriormente mencionada “media luna”) tiene su propia identidad y alimenta un fuerte resentimiento regional. En Santa Cruz, por ejemplo, muchas personas señalan que si fuera a haber una nueva asamblea constituyente para rehacer la constitución boliviana, entonces el nuevo texto debería destacar la necesidad de una mayor descentralización de autoridad y recursos. Ese departamento produce 51 por ciento del ingreso bruto de toda la nación pero recibe un porcentaje mucho menor de derechos de gas natural y petróleo. Si el plebiscito sobre la exportación de gas natural produce un resultado negativo, ni Santa Cruz ni Tarija tendrían probablemente ningún interés particular en continuar dentro de la república, y probablemente amenazarían con formar un país propio. En esto bien podría unírseles Pando, Beni, y el departamento híbrido de Chuquisaca, dejando a La Paz y a las montañas para las drogas y la política. En su esfuerzo por apaciguar al pueblo de la vecindad inmediata al sillón presidencial en La Paz, Carlos Mesa podría terminar siendo el último presidente de Bolivia, al menos en su configuración geográfica actual.
Hay una salida, pero requerirá una actitud política absolutamente nueva. Concretamente, requerirá un genuino intento de una solución federal, con una redistribución regional de recursos y una política energética racional, para no mencionar la reducción de la corrupción y una forma más transparente de administrar la hacienda nacional. Son grandes decisiones, pero sólo los bolivianos pueden tomarlas. Mientras otros países (notablemente Argentina, Brasil; en cierta medida, Estados Unidos) tienen un interés en el progreso del país, si los bolivianos mismos toman las decisiones equivocadas nadie podrá rescatarlos de las consecuencias.
Traducción: Hernán Alberro
(*) Este artículo fue publicado en Latin American Outlook, el pasado lunes 24 de mayo.
(1) Ver: “Bolivia: A Revolt That Leads Nowhere”; Latin American Outlook, diciembre de 2003. Para una versión en español: “Bolivia: una rebelión que no lleva a ninguna parte”.
(2) Nota del editor: Según el diseño institucional boliviano, en caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta de los votos, es el Congreso el encargado de elegir entre los dos candidatos más votados. Hasta hace pocos años, ni siquiera existía este límite, por lo que el Congreso llegó a elegir a candidatos que habían logrado apenas el tercer lugar en las preferencias.
(3) Luego de la Guerra del Pacífico en 1879, Bolivia perdió su salida al mar. Nunca se ha recuperado de este hecho, y todas las fuerzas políticas adhieren fuertemente al eslogan “Bolivia tendrá su salida al mar”. Desafortunadamente, el puerto del Pacífico más cercano al territorio boliviano es Arica en el norte de Chile, que no pertenecía a Bolivia sino a Perú. Así es que para satisfacer las aspiraciones territoriales bolivianas, Chile debe acordar esencialmente la creación de un corredor a través de su territorio – a menos, por supuesto, que esté dispuesta a devolver también la provincia tomada de Perú y aceptar la reducción de sus fronteras. Habría que destacar que Chile le ha ofrecido a Bolivia una serie de aduanas y regímenes de almacenamiento especiales para el puerto de Arica, lo cual le daría un acceso efectivo al Pacífico; lo que no hará es cederle la soberanía, cosa que de cualquier forma sería discutido por Perú.
 Mark FalcoffMark Falcoff es investigador residente de American Enterprise Institute
Mark FalcoffMark Falcoff es investigador residente de American Enterprise Institute
En octubre último Bolivia experimentó una agitación social y política que forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sacudió a la capital, La Paz, hasta sus mismos cimientos(1). Las oficinas centrales de todos los partidos políticos que apoyaban al gobierno fueron totalmente quemadas; las cabinas de peaje y otros símbolos de la autoridad gubernamental fueron destruidos o imposibilitados para seguir funcionando; hasta el Ministerio de Desarrollo Sustentable, un magnífico edificio Art Deco que alguna vez dio lugar a las oficinas comerciales del imperio metalúrgico Patiño, fue destripado. Si bien desde entonces se ha restituido una cierta normalidad, no existe ninguna seguridad de que la estabilidad haya llegado para quedarse. En abril último, la recepción y los primeros pisos del edificio del Congreso fueron demolidos por una bomba suicida, y el régimen sucesor, liderado por el ex vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, está intentando fortalecer su débil legitimidad a través de una serie de trucos. Estos incluyen intentos de gobernar sin partidos; negarse a venderle gas natural a Chile, el odiado vecino de Bolivia; amenazar con poner fin a antiguos contratos con empresas internacionales de energía; y patrocinar un plebiscito que bien podría llevar al país, o al menos a una parte importante del mismo, fuera de la economía mundial. Las repúblicas por lo general no se suicidan, pero Bolivia puede ser una excepción. Si las tendencias actuales continúan, podríamos ser testigos de la primera alteración significativa del mapa político de Sudamérica en más de cien años.
Una crisis del sistema político.
Si bien Bolivia celebró recientemente más de dos décadas de democracia constitucional, el período democrático continuo más largo de su historia, su sistema político aparece hoy en un estado de desintegración terminal. Las elecciones han reflejado (pero no resuelto) profundas, y quizás irreconciliables, divisiones en el país. Con una excepción, ningún partido político desde 1982 ganó un claro mandato de gobierno, y casi todos los presidentes asumieron el cargo con sólo un poco más del 20 por ciento del voto popular. En efecto, las sucesivas elecciones presidenciales bolivianas no han sido el mayor hecho político, sino que lo ha sido la posterior negociación entre los tres o cuatro principales contendientes para dirimir, finalmente, la elección en el Congreso(2). El resultado ha sido entonces determinado no por la posición particular de los candidatos sobre problemas reales del país (educación, comunicaciones, servicios de salud, creación de empleo, y demás) sino por la habilidad de los candidatos de manipular a otros miembros de la clase política luego de que se contaran las boletas. El proceso mismo es evidentemente una abierta invitación a la corrupción y ha incentivado una desconexión radical, quizás la más fuerte en Sudamérica, entre la clase política y el electorado.
Bolivia por mucho tiempo ha sido el país más pobre de Sudamérica. Pero una combinación de corrupción, mala administración, y la amenaza de un inminente caos político ha complicado las cosas aún más. El déficit del sector público casi se ha duplicado desde 2000, la inversión extranjera directa cayó de 647 a 160 millones de dólares entre 2002 y 2003, y el desempleo está en firme aumento (5.7% en 2000, 6.8% en 2001, 7.0% en 2002). Si bien las tasas de crecimiento económico y poblacional evolucionaron en forma bastante pareja durante los últimos cincuenta años, esto ya no es así; ahora cada año el país produce un déficit de 70.000 puestos de trabajo. Un caso puntual es el de El Alto, un pobre barrio indígena en la alta meseta andina justo arriba de La Paz; allí una población de 800.000 habitantes vive apenas el día a día.
La cuestión de El Alto recuerda inmediatamente un hecho fundamental acerca de Bolivia, es decir, que es una sociedad dividida según dos grandes clivajes: raza y geografía. La república tiene dos regiones diferentes: la alta meseta andina (los departamentos de Potosí, La Paz, Cochabamba, y Oruro) y una media luna de departamentos que yacen en las elevaciones más bajas, tropicales o semi-tropicales (Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija).
Los habitantes de las alturas son mayoritariamente indígenas, Quechua y Aymara, mientras que los de la llanura son principalmente mestizos, en lo cultural y, casi siempre, en lo étnico. Estos últimos, coloquialmente llamados “media luna”, tienen una economía impresionantemente diversa, incluyendo no sólo petróleo y gas sino también productos forestales y agricultura comercial. Desde el punto de vista de la geografía económica y cultural, uno podría ver a los departamentos de la llanura, particularmente a Santa Cruz, Chuquisaca del este y Tarija, como extensiones del norte de Argentina, y de hecho su estándar de vida está sutilmente por encima del promedio de Sudamérica. Tienen toda la razón para ver al comercio con el exterior como la clave de la prosperidad.
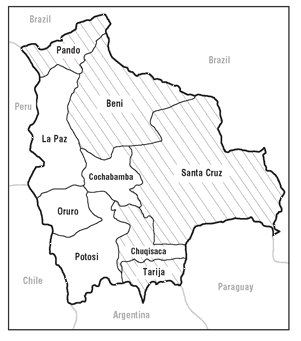
Un cuadro muy diferente existe en la alta meseta andina. Allí la actividad básica ha sido la minería, primero de plata durante el período colonial y luego de cobre y otros metales industriales en siglos más recientes. Aquellos indígenas no trabajaban en las minas lo hacían en grandes haciendas. La revolución de 1952 nacionalizó las minas, expropió los grandes terrenos, y dividió la tierra en parcelas familiares. Estas reformas, bastante radicales para su época, siguieron adelante. La falta de capital para desarrollar las agotadas vetas forzó a los sucesivos gobiernos a concluir los contratos de servicio con las compañías extranjeras y las puso en perpetuo conflicto con los gremios mineros. Mientras tanto, los límites a la agricultura en lotes del tamaño de un pañuelo forzaron a muchos a dejar la tierra y dirigirse hacia las ciudades o los incentivó a involucrarse en el cultivo de la coca, la base para, entre otras cosas, la cocaína. Más allá del hecho de que la coca tiene una demanda internacional con un precio muchas veces superior al de los cultivos convencionales, tiene el encanto adicional de ser algo que puede ser producido en una superficie de tierra relativamente pequeña. Además, a diferencia de las papas, el trigo o el maíz, el agricultor puede esperar producir cuatro cosechas en un año, y con un trabajo agrícola mínimo.
La decisión del gobierno boliviano de suprimir o limitar de producción de este cultivo (junto con el apoyo del gobierno de Estados Unidos en su guerra contra las drogas) produjo una enorme reacción en las comunidades indígenas de las alturas. Más aún, dio fuerza a una importante personalidad política, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Él y otros líderes indígenas descubrieron una mezcla volátil de identidades étnicas e intereses económicos, y sus seguidores proveyeron las fuerzas de choque para los disturbios que derrocaron al Presidente Sánchez de Lozada el pasado octubre, ayudados y en cierta medida financiados por ONG’s escandinavas, trotskistas locales, y agentes del presidente venezolano Hugo Chávez.
El más radical de estos grupos favoreció la renacionalización de todas las compañías estatales que habían sido convertidas empresas privadas en años recientes, y la conversión de Bolivia (según Morales) en “otra Cuba” (o lo que sea que eso signifique). Más importantes aún, son los vínculos con lo que podría llamarse el nacionalismo Inca, un movimiento orientado a repeler cuatrocientos años de historia boliviana. En el nuevo orden, las lenguas indígenas tendrían un estatus oficial; los programas escolares serían alterados para proveer contenido indígena (hasta el punto de que las escuelas de medicina incluirían artes de curación nativas); incluso el nombre del país sería cambiado a Kollasuyo. Si bien los indígenas pueden reclamar justamente que han recibido mucho menos que su merecida porción de la riqueza y servicios de la nación durante muchos siglos, difícilmente mejoraran su lote dándole la espalda totalmente a la modernidad.
Las formas características de expresión política de estas comunidades son los disturbios (o las manifestaciones que se convierten en disturbios: hubo más de mil situaciones así sólo en La Paz en 2002) y establecer cortes de rutas para lisiar la red de transportes de la nación. Paradójicamente estos cortes perjudican a los bolivianos pobres que los radicales indígenas dicen beneficiar. Gracias a ellos, las mujeres no pueden llegar a la ciudad para vender sus mercancías; la producción de los agricultores se pudre en los camiones o en los campos; y los proveedores agrícolas bolivianos, tanto para alimentos brutos o procesados, pierden pedidos del exterior porque sus contratos de entrega no son cumplidos a tiempo.
Lejos de considerar tales cuestiones, los radicales llamaron a una huelga general de tiempo indeterminado a mediados de mayo con el propósito anunciado de presionar al gobierno para que nacionalice sus reservas de petróleo y gas. Están trabajando en conjunto con Felipe Quispe, líder de los Aymaras y uno de los cuatro miembros indígenas del Congreso, quien prometió cortar gradualmente los vínculos terrestres de la meseta andina con Chile y Perú. Enhorabuena, predice, “ni una mosca podrá circular por la ruta” (El Nuevo Herald, de Miami, 18 de mayo). Uno podría decir que el espíritu dominante de la democracia boliviana actual no es John Locke, sino Robespierre.
Culpando a las empresas energéticas extranjeras.
Paradójicamente, en medio de todo esto el nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, es extremadamente popular, de hecho más popular que cualquiera de los jefes de gobierno de su país desde que se restauró la democracia en 1982. Pero las fuentes de esta popularidad no inspiran mucha confianza por sí solas. Mesa es apreciado no tanto porque represente un punto de vista particular o un programa sino porque no es Sánchez de Lozada. Aparentemente se beneficia también del hecho de ser un hombre por encima de los partidos y de hecho sin ellos. (No puede contar con el apoyo de un solo miembro de ninguna de las dos cámaras del poder legislativo.) Además, una decisión demagógica para prohibir la re-exportación de gas boliviano de Argentina a Chile le aseguró los elogios de todos los sectores del espectro político, que aparentemente se olvidan del hecho de que el gasoducto de petróleo del país, que funciona desde 1966, continúa transportando entre 3.000 y 5.000 barriles al puerto chileno de Arica diariamente(3).
Además de explotar el sentimiento anti-chileno, Mesa también buscó comprar la paz política culpando al sector energético extranjero. Específicamente, promete una nueva ley de hidrocarburos, un referéndum acerca de si Bolivia debe exportar (o no) gas natural, y una nueva asamblea constituyente. Si una o todas estas iniciativas avanza en la dirección equivocada, las consecuencias para la república serían catastróficas.
Ahora un poco de contextualización para ordenar. Durante el primer período del presidente Sánchez de Lozada (1992-1997), masivos capitales y conocimientos privados fueron atraídos al sector de hidrocarburos a través de un nuevo acuerdo conocido como capitalización. A cambio de un contrato de operación de treinta años, los inversores extranjeros duplicaron el capital de las compañías energéticas estatales. Esta legislación incentivó, entre otras cosas, a que la empresa con base en Houston Enron Corporation participará en la construcción de una gasoducto boliviano hacia Brasil.
Nuevas iniciativas de este tipo proveyeron al estado boliviano de impuestos y derechos (50% de los campos previamente desarrollados, 18% de los nuevos campos desarrollados), quizás su principal fuente de ingreso. Además, bajo los contratos existentes los fondos de pensión de Bolivia son dueños de la mitad de las empresas capitalizadas. A menos que uno crea (como muchos bolivianos “antiimperialistas”, políticos, y periodistas que actúan como si lo creyeran realmente) que el petróleo y el gas florecen de la tierra por su propio reconocimiento y en la dichosa ausencia de habilidades técnicas y geológicas, financiamiento, y complejos acuerdos de mercado, resulta difícil ver que falló en este acuerdo. Si los impuestos y derechos pagados por las compañías extranjeras (560 millones de dólares sólo el año pasado) no están en evidencia en la infraestructura social de Bolivia, los ciudadanos de ese país bien podrían preguntarse qué personas los han venido gobernando estos últimos años y con quién sería mejor reemplazarlos, en lugar de culpar a quienes generaron los ingresos.
Aún si el gobierno de Mesa sobrevive a la amenaza de salir totalmente del mercado internacional del gas (una amenaza, que quede claro, fundamentalmente de su propia creación) los intentos de arrancar recursos injustificados y no ganados a los inversores extranjeros modificando los actuales acuerdos de derechos y exigiendo un 50% en impuestos sobre todos los campos sin importar la fecha de origen indudablemente llevará a un arbitraje y a un masivo paro de inversión por parte de las multinacionales. Incluso el mismo Presidente Mesa, en un extraño momento de candor, reconoció recientemente que un acto de expropiación eventualmente taparía al país con 4,500 millones de dólares en reclamos certificados, “poniendo a Bolivia en una muy difícil situación internacional que podría llevar a la suspensión [...] de cooperación internacional” (La Razón, de La Paz, 17 de mayo).
Todo este episodio está cargado de tragedia debido al hecho de que el gas natural es uno de los pocos productos por los cuales Bolivia disfruta de una amplia ventaja comparativa. Argentina sólo tiene suficientes reservas para continuar otros 14 años, mientras que el tamaño y el dinamismo de Brasil casi asegura que tendrá que ser un importador neto de energía por décadas. Las reservas de Bolivia son probablemente suficientes para los siglos futuros. Además, a pesar de que los precios de la plata, el cobre y otros metales industriales últimamente experimentaron una subida, la demanda de estos minerales es cíclico, por oposición a la virtualmente inagotable demanda de gas natural. Así, amenazando con ponerse en contra de la participación extranjera en su sector energético, Bolivia podría estar cortando su propia vida y perdiendo una oportunidad de ser un jugador fundamental en uno de los mercados de commodities más importantes del mundo
Perdiendo las llanuras.
Debido al peso de la demografía y al hecho de que la capital política está ubicada en La Paz, los de afuera tienden a confundir la Bolivia de las alturas con el resto del país. La llanura de Bolivia (la anteriormente mencionada “media luna”) tiene su propia identidad y alimenta un fuerte resentimiento regional. En Santa Cruz, por ejemplo, muchas personas señalan que si fuera a haber una nueva asamblea constituyente para rehacer la constitución boliviana, entonces el nuevo texto debería destacar la necesidad de una mayor descentralización de autoridad y recursos. Ese departamento produce 51 por ciento del ingreso bruto de toda la nación pero recibe un porcentaje mucho menor de derechos de gas natural y petróleo. Si el plebiscito sobre la exportación de gas natural produce un resultado negativo, ni Santa Cruz ni Tarija tendrían probablemente ningún interés particular en continuar dentro de la república, y probablemente amenazarían con formar un país propio. En esto bien podría unírseles Pando, Beni, y el departamento híbrido de Chuquisaca, dejando a La Paz y a las montañas para las drogas y la política. En su esfuerzo por apaciguar al pueblo de la vecindad inmediata al sillón presidencial en La Paz, Carlos Mesa podría terminar siendo el último presidente de Bolivia, al menos en su configuración geográfica actual.
Hay una salida, pero requerirá una actitud política absolutamente nueva. Concretamente, requerirá un genuino intento de una solución federal, con una redistribución regional de recursos y una política energética racional, para no mencionar la reducción de la corrupción y una forma más transparente de administrar la hacienda nacional. Son grandes decisiones, pero sólo los bolivianos pueden tomarlas. Mientras otros países (notablemente Argentina, Brasil; en cierta medida, Estados Unidos) tienen un interés en el progreso del país, si los bolivianos mismos toman las decisiones equivocadas nadie podrá rescatarlos de las consecuencias.
Traducción: Hernán Alberro
(*) Este artículo fue publicado en Latin American Outlook, el pasado lunes 24 de mayo.
(1) Ver: “Bolivia: A Revolt That Leads Nowhere”; Latin American Outlook, diciembre de 2003. Para una versión en español: “Bolivia: una rebelión que no lleva a ninguna parte”.
(2) Nota del editor: Según el diseño institucional boliviano, en caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta de los votos, es el Congreso el encargado de elegir entre los dos candidatos más votados. Hasta hace pocos años, ni siquiera existía este límite, por lo que el Congreso llegó a elegir a candidatos que habían logrado apenas el tercer lugar en las preferencias.
(3) Luego de la Guerra del Pacífico en 1879, Bolivia perdió su salida al mar. Nunca se ha recuperado de este hecho, y todas las fuerzas políticas adhieren fuertemente al eslogan “Bolivia tendrá su salida al mar”. Desafortunadamente, el puerto del Pacífico más cercano al territorio boliviano es Arica en el norte de Chile, que no pertenecía a Bolivia sino a Perú. Así es que para satisfacer las aspiraciones territoriales bolivianas, Chile debe acordar esencialmente la creación de un corredor a través de su territorio – a menos, por supuesto, que esté dispuesta a devolver también la provincia tomada de Perú y aceptar la reducción de sus fronteras. Habría que destacar que Chile le ha ofrecido a Bolivia una serie de aduanas y regímenes de almacenamiento especiales para el puerto de Arica, lo cual le daría un acceso efectivo al Pacífico; lo que no hará es cederle la soberanía, cosa que de cualquier forma sería discutido por Perú.