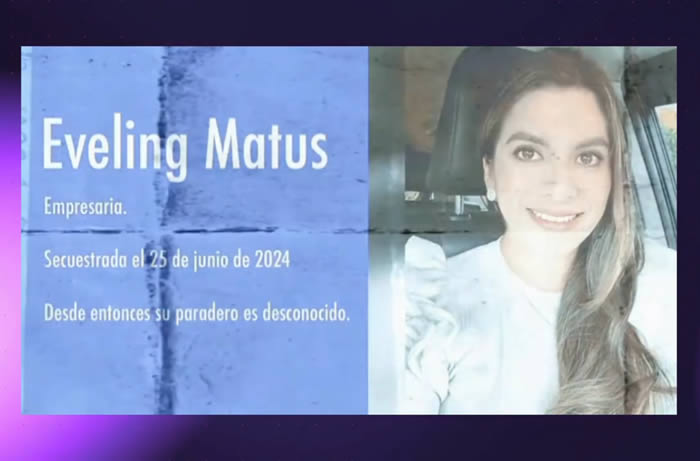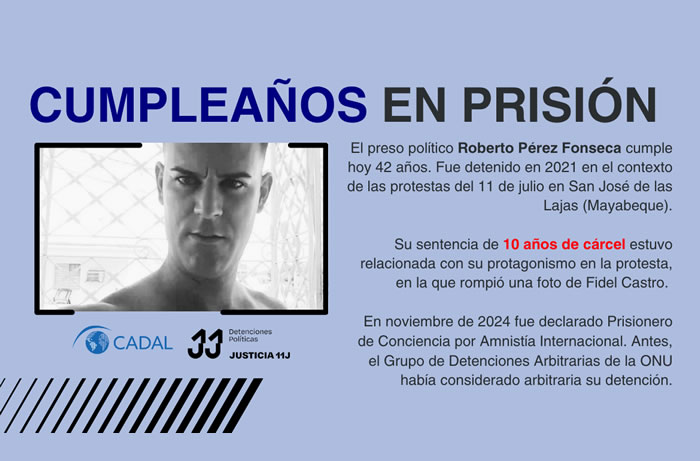Artículos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
 03-03-2004
03-03-2004LECCIONES PARA GOBIERNOS DE CENTRO-IZQUIERDA
Los 90 nos habían acostumbrado a la corrupción de derecha. La mayoría de las más notorias administraciones pro-mercado de la década pasada se caracterizaron por sus elevadísimos niveles de corrupción. Así, los gobiernos liderados por Fujimori, Menem, Salinas, Collor y Alemán vivieron acusados de casos de coimas, financiamiento ilegal de campañas, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas, y hasta de asesinatos políticos. Cierto pensamiento progresista llegó a hacer una asociación estructural entre reformas de mercado y corrupción. Incluso líderes supuestamente más respetables que los mencionados, como Fernando Henrique Cardoso, recurrieron frecuentemente, de acuerdo a lo que cree la mayoría de los analistas brasileños, a la corrupción como forma de mantener el poder.
Por Carlos Gervasoni
Los 90 nos habían acostumbrado a la corrupción de derecha. La mayoría de las más notorias administraciones pro-mercado de la década pasada se caracterizaron por sus elevadísimos niveles de corrupción. Así, los gobiernos liderados por Fujimori, Menem, Salinas, Collor y Alemán vivieron acusados de casos de coimas, financiamiento ilegal de campañas, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas, y hasta de asesinatos políticos. Cierto pensamiento progresista llegó a hacer una asociación estructural entre reformas de mercado y corrupción. Incluso líderes supuestamente más respetables que los mencionados, como Fernando Henrique Cardoso, recurrieron frecuentemente, de acuerdo a lo que cree la mayoría de los analistas brasileños, a la corrupción como forma de mantener el poder.
Durante esa década, la izquierda opositora se adueñó, inevitablemente, de las banderas de la transparencia y la honestidad. Y esto no sólo por una natural reacción frente a los escándalos del oficialismo, sino también por una característica clave de muchas fuerzas de izquierda jóvenes: el no haber ocupado nunca el gobierno nacional. O, dicho de otra forma, el no haber experimentado en toda su fuerza las tentaciones y las coacciones del poder. Pocas frases célebres son más ciertas que “el poder corrompe”. Sin duda que es mucho más sencillo para un político no cobrar coimas cuando nadie se las ofrece.
El PT brasileño controla desde hace años varios gobiernos locales y estaduales, pero nunca había llegado al Palacio del Planalto. Lo mismo era cierto para el FREPASO argentino, y lo es aún para fuerzas claramente izquierdistas como el Frente Amplio uruguayo, el FMLN salvadoreño y el PRD mexicano. En esas circunstancias, no es difícil para estos partidos presentarse como la garantía de la probidad. La historia, por supuesto, muestra una realidad diferente: cuando la izquierda gobernó también sufrió agudos problemas de corrupción. Sólo hace falta recordar los 80: Alan García en Perú y los Sandinistas nicaragüenses dejaron el poder no sólo desacreditados por sus fracasos económicos, sino también repudiados por sus notorias y recurrentes faltas a la ética pública.
Esta historia acaba de ser repetida por el más prominente y más respetado gobierno de centro-izquierda de América Latina. Con algo más de un año en el poder, Lula ya enfrenta un gravísimo escándalo de corrupción. A mediados de febrero la revista Época dio a conocer imágenes de un chocante video que muestra a un muy importante funcionario presidencial, Waldomiro Diniz (jefe de Asuntos Parlamentarios y hombre de confianza del jefe de la Casa Civil José Dirceu, considerado la mano derecha de Lula) pidiéndole a un jerarca del juego clandestino, Carlos Augusto de Almeida Ramos, contribuciones ilegales para las campañas estaduales del PT, mas precisamente la de Brasilia y la de Rio, donde Diniz era director de la Lotería estadual con la gobernadora del PT Benedita da Silva. Aunque el hecho ocurrió en 2002, antes de asumir el PT la presidencia, inmediatamente surgieron pistas indicando que Diniz operó durante el 2003 como lobbista del juego dentro del gobierno. La corrupción llegaba así a escasos metros de la oficina del presidente Da Silva.
Este tipo de situaciones ya ha ocurrido en otros países de la región: en la Argentina, el Frepaso, de impoluta imagen, no resistió más de unos meses una vez que alcanzó el gobierno nacional. Los dos ministros que logró ubicar en el gabinete de De la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Alberto Flamarique, abandonaron sus cargos acusados de gravísimos hechos de corrupción. Varios funcionarios de segundo nivel, como la sindicalista Mary Sánchez y el legislador provincial Alejandro Mosquera, también fueron alcanzados por muy creíbles denuncias. El propio líder de la fuerza, Carlos “Chacho” Alvarez, reconoció el rápido deterioro ético de su partido: “A nosotros ya nos pasaba, como tercera fuerza, que sectores internos de la provincia de Buenos Aires se habían incluido como la izquierda de aquel sistema, participando como socios en la cuotificaciòn de las prebendas, haciendo un discurso diferenciado, pero manteniendo las mismas pautas del vale todo para financiarse” (1).
¿Qué conclusiones debemos sacar de esto? ¿Qué la izquierda también es corrupta? No. La conclusión principal debería ser que la corrupción no tiene ideología, porque, al menos en América Latina, es estructural (esto es, no depende de que un presidente o un partido sean más o menos honestos, sino de reglas, fuerzas y actores políticos permanentes que constriñen a quien sea que ocupa el gobierno). La corrupción penetra al estado y al sistema de partidos de tal manera que difícilmente se pueda llegar al gobierno y gobernar sin aceptarla. El que rechaza el financiamiento ilegal tiene menos dinero para la campaña. El que no soborna jueces o legisladores tiene más dificultades para gobernar. El que no usa masivamente el empleo público para recompensar a los militantes del partido no logra que el mismo crezca. Y entonces prácticamente cae de madura la cómoda conclusión que sacan los partidos supuestamente honestos: “nosotros debemos hacer lo mismo para llegar al poder y, una vez allí, acabar con el sistema”. Pero no funciona así. “Una vez allí” se es parte del sistema, cómplice del sistema y hasta rehén del sistema. El sistema siempre puede recurrir al chantaje y la extorsión para acorralar a quien, habiéndolo usado, quiera combatirlo. De hecho una de las hipótesis más plausibles acerca de los motivos de la difusión del video de Diniz es que fue una forma de presionar a Lula respecto de sus planes para regular los juegos de azar. El Director Ejecutivo de Transparencia Brasil, Weber Abramo, resumió la situación con claridad: "el gobierno del PT, con una velocidad espantosa, entendió cuál es el mecanismo para ejercer el poder en Brasil".
Ahora bien, ocurre que los escándalos de corrupción le hacen más daño a quien construyó su popularidad sobre la base de la transparencia y la honestidad que a quien lo hizo de otra forma. Encuestas de opinión muestran que pocos argentinos o peruanos dudaban de la profunda podredumbre que afectaba a los gobiernos de Menem y Fujimori, pero la base de la legitimidad de esos líderes no estaba en sus credenciales éticas. Asumiendo la presidencia en medio de gravísimas crisis, recuperaron la gobernabilidad, derrotaron la inflación, restauraron el crecimiento económico y solucionaron otros grandes problemas (la violencia guerrillera de Sendero Luminoso, por ejemplo). Al mismo tiempo dejaron claro que tolerarían y hasta promoverían la corrupción: Fujimori mantuvo a su lado al hipermafioso Montesinos aún cuando la evidencia de su desmesurada criminalidad era ya irrefutable, y algo similar hizo Menem con funcionarios absolutamente desprestigiados como María Julia Alsogaray, Victor Alderete o Alberto Kohan. En algún sentido nadie engañaba a nadie: estos gobiernos no hacían nada para parecer probos, y la gente no creía que lo fueran. Había un (ciertamente criticable) matrimonio de conveniencia.
Pero las cosas son diferentes cuando no hay disponibles éxitos tan espectaculares como el abatimiento de la inflación y, especialmente, cuando las fuerzas que gobiernan pasaron años en la oposición criticando la “corrupción neoliberal” y presentándose como organizaciones limpias, bien intencionadas y comprometidas con el bienestar al pueblo (y no con el de las elites políticas, empresariales o mafiosas). En otras palabras, los gobiernos de centro-izquierda que comienzan a instalarse en este nuevo siglo son más vulnerables a los escándalos de corrupción que sus predecesores conservadores.
El derrumbe del gobierno de De la Rúa, uno de cuyos componentes era el centroizquierdista Frepaso, comenzó con un escándalo de corrupción cuando el ejecutivo pagó sobornos a varios senadores para que aprueben una ley. Con la decisiva colaboración de la crisis económica de 2001, este escándalo se cobró la vida del Frepaso e hirió de muerte a la UCR: el primero prácticamente dejó de existir como partido nacional y el segundo apenas logró el 2% de los votos en las elecciones presidenciales de 2003. El escándalo Diniz, con sus pocas semanas de vida, ya provocó una importante caída en la popularidad de Lula y un espasmo en los indicadores financieros. Su potencial de daño es aún enorme: podría arrastrar al uno de los hombres claves del gobierno, Dirceu, y quizás hasta alcanzar al propio Lula.
Interesantemente, la respuesta del gobierno del PT no se ha diferenciado demasiado de las respuestas que, frente a los escándalos de corrupción, ensayaban los gobiernos neoliberales de los 90. Por un lado hizo lo inevitable: se desprendió de Diniz, si hasta Fuijimori destituyó a Montesinos cuando fue incriminado por un video. Por el otro mantuvo a Dirceu (que como padrino de Diniz carga con un alto grado de responsabilidad política, si no criminal) y activó todos los mecanismos y mensajes con que la política tradicional responde a estas crisis: Lula dijo que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario”. Por su parte, el jefe del PT, José Genoino, en la misma sintonía, afirmó que “se trata de una operación de la oposición para perjudicarnos” y que “no hay partido político compuesto sólo por santos y monjas”. Y, renegando de una larga tradición en favor de crear, para este tipo de casos, comisiones parlamentarias de investigación (denominadas CPI en Brasil), Lula viene operando activamente para evitar la creación de una CPI para el caso Diniz. En otras palabras, ni siquiera años de retórica y conductas anticorrupción lograron evitar que uno de los líderes y uno de los partidos con mejor imagen de la región actúen igual que sus predecesores una vez que aparece el primer escándalo que los afecta. Exactamente lo mismo hizo De la Rúa en el caso de las coimas en el Senado: negó todo, protegió a los funcionarios acusados y aisló políticamente a los fiscales y al vice-presidente Alvarez, que reclamaban la profundización de la investigación.
Los partidos políticos con claro discurso anti-corrupción, especialmente si están a la izquierda del centro, deberían sacar conclusiones del escándalo Diniz. Fuerzas de este tipo gobiernan hoy Argentina y Ecuador, y podrían gobernar mañana Uruguay , El Salvador, Bolivia y otros países. En todos los casos deberán decidir entre la estrategia hipócrita pero políticamente más tentadora, mantener la retórica mientras aceptan las actuales reglas el juego, o la estrategia coherente y honesta, mantener la retórica y rechazar esas reglas, aunque ello afecte sus chances electorales en el corto plazo. El último es sin duda el camino más difícil, porque puede significar un sacrificio que pocos políticos están dispuestos a hacer: sacrificar recursos y cargos en lo inmediato para construir, en el largo plazo, fuerzas políticas transparentes y probas que puedan transformar las perversas reglas del juego político en América Latina.
(*) Este artículo utilizó como fuentes el Brazil Focus Weekly Report, producido en forma semanal por el profesor David Fleischer en Brasilia, y artículos del diario La Nación de Buenos Aires.
(1) ÁLVAREZ, Chacho; y MORALES SOLÁ, Joaquín (2002): Sin excusas; Editorial Sudamericana-La Nación, Buenos Aires, Argentina. Pp. 21-22.
 Carlos GervasoniConsejero AcadémicoProfesor-Investigador en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y Gerente Regional del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, Party Politics, Política y Gobierno, y World Politics. Es autor del libro Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States (Cambridge University Press, 2018). Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.
Carlos GervasoniConsejero AcadémicoProfesor-Investigador en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y Gerente Regional del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, Party Politics, Política y Gobierno, y World Politics. Es autor del libro Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States (Cambridge University Press, 2018). Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.
Los 90 nos habían acostumbrado a la corrupción de derecha. La mayoría de las más notorias administraciones pro-mercado de la década pasada se caracterizaron por sus elevadísimos niveles de corrupción. Así, los gobiernos liderados por Fujimori, Menem, Salinas, Collor y Alemán vivieron acusados de casos de coimas, financiamiento ilegal de campañas, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas, y hasta de asesinatos políticos. Cierto pensamiento progresista llegó a hacer una asociación estructural entre reformas de mercado y corrupción. Incluso líderes supuestamente más respetables que los mencionados, como Fernando Henrique Cardoso, recurrieron frecuentemente, de acuerdo a lo que cree la mayoría de los analistas brasileños, a la corrupción como forma de mantener el poder.
Durante esa década, la izquierda opositora se adueñó, inevitablemente, de las banderas de la transparencia y la honestidad. Y esto no sólo por una natural reacción frente a los escándalos del oficialismo, sino también por una característica clave de muchas fuerzas de izquierda jóvenes: el no haber ocupado nunca el gobierno nacional. O, dicho de otra forma, el no haber experimentado en toda su fuerza las tentaciones y las coacciones del poder. Pocas frases célebres son más ciertas que “el poder corrompe”. Sin duda que es mucho más sencillo para un político no cobrar coimas cuando nadie se las ofrece.
El PT brasileño controla desde hace años varios gobiernos locales y estaduales, pero nunca había llegado al Palacio del Planalto. Lo mismo era cierto para el FREPASO argentino, y lo es aún para fuerzas claramente izquierdistas como el Frente Amplio uruguayo, el FMLN salvadoreño y el PRD mexicano. En esas circunstancias, no es difícil para estos partidos presentarse como la garantía de la probidad. La historia, por supuesto, muestra una realidad diferente: cuando la izquierda gobernó también sufrió agudos problemas de corrupción. Sólo hace falta recordar los 80: Alan García en Perú y los Sandinistas nicaragüenses dejaron el poder no sólo desacreditados por sus fracasos económicos, sino también repudiados por sus notorias y recurrentes faltas a la ética pública.
Esta historia acaba de ser repetida por el más prominente y más respetado gobierno de centro-izquierda de América Latina. Con algo más de un año en el poder, Lula ya enfrenta un gravísimo escándalo de corrupción. A mediados de febrero la revista Época dio a conocer imágenes de un chocante video que muestra a un muy importante funcionario presidencial, Waldomiro Diniz (jefe de Asuntos Parlamentarios y hombre de confianza del jefe de la Casa Civil José Dirceu, considerado la mano derecha de Lula) pidiéndole a un jerarca del juego clandestino, Carlos Augusto de Almeida Ramos, contribuciones ilegales para las campañas estaduales del PT, mas precisamente la de Brasilia y la de Rio, donde Diniz era director de la Lotería estadual con la gobernadora del PT Benedita da Silva. Aunque el hecho ocurrió en 2002, antes de asumir el PT la presidencia, inmediatamente surgieron pistas indicando que Diniz operó durante el 2003 como lobbista del juego dentro del gobierno. La corrupción llegaba así a escasos metros de la oficina del presidente Da Silva.
Este tipo de situaciones ya ha ocurrido en otros países de la región: en la Argentina, el Frepaso, de impoluta imagen, no resistió más de unos meses una vez que alcanzó el gobierno nacional. Los dos ministros que logró ubicar en el gabinete de De la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Alberto Flamarique, abandonaron sus cargos acusados de gravísimos hechos de corrupción. Varios funcionarios de segundo nivel, como la sindicalista Mary Sánchez y el legislador provincial Alejandro Mosquera, también fueron alcanzados por muy creíbles denuncias. El propio líder de la fuerza, Carlos “Chacho” Alvarez, reconoció el rápido deterioro ético de su partido: “A nosotros ya nos pasaba, como tercera fuerza, que sectores internos de la provincia de Buenos Aires se habían incluido como la izquierda de aquel sistema, participando como socios en la cuotificaciòn de las prebendas, haciendo un discurso diferenciado, pero manteniendo las mismas pautas del vale todo para financiarse” (1).
¿Qué conclusiones debemos sacar de esto? ¿Qué la izquierda también es corrupta? No. La conclusión principal debería ser que la corrupción no tiene ideología, porque, al menos en América Latina, es estructural (esto es, no depende de que un presidente o un partido sean más o menos honestos, sino de reglas, fuerzas y actores políticos permanentes que constriñen a quien sea que ocupa el gobierno). La corrupción penetra al estado y al sistema de partidos de tal manera que difícilmente se pueda llegar al gobierno y gobernar sin aceptarla. El que rechaza el financiamiento ilegal tiene menos dinero para la campaña. El que no soborna jueces o legisladores tiene más dificultades para gobernar. El que no usa masivamente el empleo público para recompensar a los militantes del partido no logra que el mismo crezca. Y entonces prácticamente cae de madura la cómoda conclusión que sacan los partidos supuestamente honestos: “nosotros debemos hacer lo mismo para llegar al poder y, una vez allí, acabar con el sistema”. Pero no funciona así. “Una vez allí” se es parte del sistema, cómplice del sistema y hasta rehén del sistema. El sistema siempre puede recurrir al chantaje y la extorsión para acorralar a quien, habiéndolo usado, quiera combatirlo. De hecho una de las hipótesis más plausibles acerca de los motivos de la difusión del video de Diniz es que fue una forma de presionar a Lula respecto de sus planes para regular los juegos de azar. El Director Ejecutivo de Transparencia Brasil, Weber Abramo, resumió la situación con claridad: "el gobierno del PT, con una velocidad espantosa, entendió cuál es el mecanismo para ejercer el poder en Brasil".
Ahora bien, ocurre que los escándalos de corrupción le hacen más daño a quien construyó su popularidad sobre la base de la transparencia y la honestidad que a quien lo hizo de otra forma. Encuestas de opinión muestran que pocos argentinos o peruanos dudaban de la profunda podredumbre que afectaba a los gobiernos de Menem y Fujimori, pero la base de la legitimidad de esos líderes no estaba en sus credenciales éticas. Asumiendo la presidencia en medio de gravísimas crisis, recuperaron la gobernabilidad, derrotaron la inflación, restauraron el crecimiento económico y solucionaron otros grandes problemas (la violencia guerrillera de Sendero Luminoso, por ejemplo). Al mismo tiempo dejaron claro que tolerarían y hasta promoverían la corrupción: Fujimori mantuvo a su lado al hipermafioso Montesinos aún cuando la evidencia de su desmesurada criminalidad era ya irrefutable, y algo similar hizo Menem con funcionarios absolutamente desprestigiados como María Julia Alsogaray, Victor Alderete o Alberto Kohan. En algún sentido nadie engañaba a nadie: estos gobiernos no hacían nada para parecer probos, y la gente no creía que lo fueran. Había un (ciertamente criticable) matrimonio de conveniencia.
Pero las cosas son diferentes cuando no hay disponibles éxitos tan espectaculares como el abatimiento de la inflación y, especialmente, cuando las fuerzas que gobiernan pasaron años en la oposición criticando la “corrupción neoliberal” y presentándose como organizaciones limpias, bien intencionadas y comprometidas con el bienestar al pueblo (y no con el de las elites políticas, empresariales o mafiosas). En otras palabras, los gobiernos de centro-izquierda que comienzan a instalarse en este nuevo siglo son más vulnerables a los escándalos de corrupción que sus predecesores conservadores.
El derrumbe del gobierno de De la Rúa, uno de cuyos componentes era el centroizquierdista Frepaso, comenzó con un escándalo de corrupción cuando el ejecutivo pagó sobornos a varios senadores para que aprueben una ley. Con la decisiva colaboración de la crisis económica de 2001, este escándalo se cobró la vida del Frepaso e hirió de muerte a la UCR: el primero prácticamente dejó de existir como partido nacional y el segundo apenas logró el 2% de los votos en las elecciones presidenciales de 2003. El escándalo Diniz, con sus pocas semanas de vida, ya provocó una importante caída en la popularidad de Lula y un espasmo en los indicadores financieros. Su potencial de daño es aún enorme: podría arrastrar al uno de los hombres claves del gobierno, Dirceu, y quizás hasta alcanzar al propio Lula.
Interesantemente, la respuesta del gobierno del PT no se ha diferenciado demasiado de las respuestas que, frente a los escándalos de corrupción, ensayaban los gobiernos neoliberales de los 90. Por un lado hizo lo inevitable: se desprendió de Diniz, si hasta Fuijimori destituyó a Montesinos cuando fue incriminado por un video. Por el otro mantuvo a Dirceu (que como padrino de Diniz carga con un alto grado de responsabilidad política, si no criminal) y activó todos los mecanismos y mensajes con que la política tradicional responde a estas crisis: Lula dijo que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario”. Por su parte, el jefe del PT, José Genoino, en la misma sintonía, afirmó que “se trata de una operación de la oposición para perjudicarnos” y que “no hay partido político compuesto sólo por santos y monjas”. Y, renegando de una larga tradición en favor de crear, para este tipo de casos, comisiones parlamentarias de investigación (denominadas CPI en Brasil), Lula viene operando activamente para evitar la creación de una CPI para el caso Diniz. En otras palabras, ni siquiera años de retórica y conductas anticorrupción lograron evitar que uno de los líderes y uno de los partidos con mejor imagen de la región actúen igual que sus predecesores una vez que aparece el primer escándalo que los afecta. Exactamente lo mismo hizo De la Rúa en el caso de las coimas en el Senado: negó todo, protegió a los funcionarios acusados y aisló políticamente a los fiscales y al vice-presidente Alvarez, que reclamaban la profundización de la investigación.
Los partidos políticos con claro discurso anti-corrupción, especialmente si están a la izquierda del centro, deberían sacar conclusiones del escándalo Diniz. Fuerzas de este tipo gobiernan hoy Argentina y Ecuador, y podrían gobernar mañana Uruguay , El Salvador, Bolivia y otros países. En todos los casos deberán decidir entre la estrategia hipócrita pero políticamente más tentadora, mantener la retórica mientras aceptan las actuales reglas el juego, o la estrategia coherente y honesta, mantener la retórica y rechazar esas reglas, aunque ello afecte sus chances electorales en el corto plazo. El último es sin duda el camino más difícil, porque puede significar un sacrificio que pocos políticos están dispuestos a hacer: sacrificar recursos y cargos en lo inmediato para construir, en el largo plazo, fuerzas políticas transparentes y probas que puedan transformar las perversas reglas del juego político en América Latina.
(*) Este artículo utilizó como fuentes el Brazil Focus Weekly Report, producido en forma semanal por el profesor David Fleischer en Brasilia, y artículos del diario La Nación de Buenos Aires.
(1) ÁLVAREZ, Chacho; y MORALES SOLÁ, Joaquín (2002): Sin excusas; Editorial Sudamericana-La Nación, Buenos Aires, Argentina. Pp. 21-22.