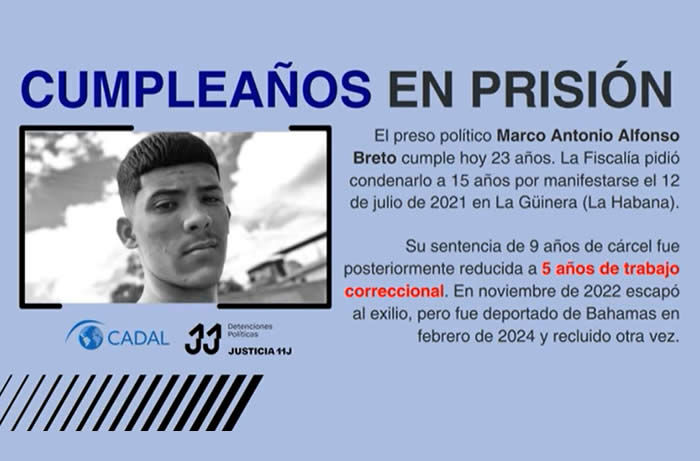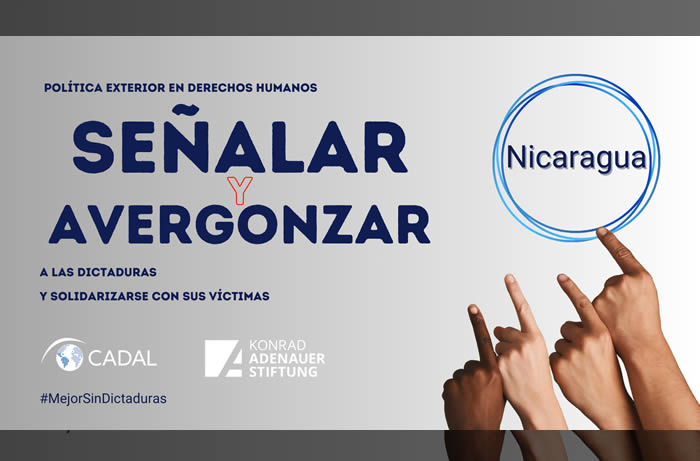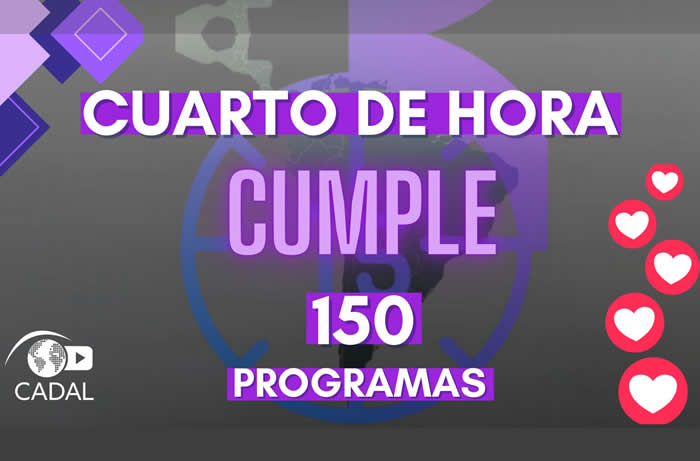Artículos
 26-09-2012
26-09-2012Adiós al ``me lleva él o me lo llevo yo´´
(El Tiempo / Colombia) Posiblemente el reto más grande en un proceso de paz es la reconciliación. La experiencia enseña que la paz solo es posible si las sociedades aceptan que es más importante el perdón que la justicia. Por muy brutal que haya sido un conflicto, la justicia nunca logra superar los límites de lo simbólico o lo ejemplar, porque se trata de juzgar esencialmente crímenes colectivos.Por Joaquín Villalobos
(El Tiempo / Colombia) La historia de la humanidad está plagada de una violencia brutal en la construcción de los Estados, en la determinación de las fronteras, en el encuentro o el mestizaje de las razas, en el control de los recursos naturales, en el predominio de las religiones e ideas políticas y en el establecimiento de las libertades más importantes que conocemos. La civilización, la convivencia pacífica y las instituciones llegan siempre después de muchos muertos.
Todas las sociedades han vivido conflictos internos por razas, religiones o ideologías; unas hace muchos años, otras más recientemente y algunas todavía los padecen. La norma en esta materia es que cada país considera que su conflicto es especial y el peor de todos. Colombia ha vivido, sin duda, el más largo y cruento de Latinoamérica. Pero a nivel mundial es, en realidad, uno más y ni de cerca el peor.
En 1995, en Ruanda, más de 800.000 personas fueron asesinadas a machetazos en solo 100 días y ahora conviven genocidas y víctimas en paz. En 1991, al desintegrarse la antigua Yugoslavia, estalló una guerra que en tres años dejó 100.000 muertos; se pensó que la convivencia allí sería imposible, sin embargo ahora hay paz. En Sudáfrica, al terminar el horror del apartheid, se pensó que vendría una guerra de venganza; pero la sabiduría política de Mandela produjo la reconciliación. El Salvador, resultado de medio siglo de dictadura militar, sufrió una guerra que dejó 80.000 muertos; sin embargo, se firmó la paz, se cumplieron los acuerdos, se acabó la violencia política y ahora es una democracia.
Les toca entonces a los colombianos intentar terminar la guerra que todavía padecen. Dos cosas son esenciales: conocer si existe una oportunidad, porque la paz no siempre es posible, y saber si hay disposición a asumir los costos que esta implica. Colombia tiene ahora un Estado más fuerte que, al integrar los derechos humanos a la seguridad, ganó gran legitimidad y respaldo social. Ese Estado recuperó los territorios de la Colombia rural profunda, elevó exponencialmente la eficacia operacional de la fuerza pública, ha desmovilizado a más de 25.000 guerrilleros y 30.000 paramilitares y buscó relaciones pacíficas y de cooperación con los países que antes apoyaban o toleraban a las Farc. Todo esto es, sin duda, una extraordinaria oportunidad.
Las batallas de la paz
Sin embargo, la paz es un reto político en extremo complicado porque desata dudas, miedos, inseguridades, incertidumbres y divisiones. Los adversarios del proceso pueden ser no solo los enemigos que tenemos enfrente, sino también algunos de los que están de nuestro propio lado. Esto ocurre por diferencias legítimas, pero también por celos, protagonismos, intereses políticos de corto plazo y debilidades humanas. Buscar la paz implica enfrentar batallas políticas en nuestras propias filas y negociar simultáneamente hacia afuera y hacia adentro.
Una de las dudas más comunes es si pueden o no confiar en el enemigo; sin embargo las posibilidades de un proceso de paz no se miden nunca por la buena voluntad del enemigo, sino por cuánto un cambio de contexto puede conducirlo a transformar la guerra en lucha política. Que las partes intenten tomar ventaja es un supuesto elemental de un proceso de paz. En una negociación se confía primero en el plan propio, luego en los acuerdos que se alcanzan, y solo al final puede aparecer alguna confianza en la contraparte. Este proceso no funciona a la inversa, porque la guerra no es una pelea entre amigos que se perdieron la confianza, sino una lucha a muerte entre enemigos, que al terminar la guerra se convertirán en adversarios políticos.
Posiblemente el reto más grande en un proceso de paz es la reconciliación. La experiencia enseña que la paz solo es posible si las sociedades aceptan que es más importante el perdón que la justicia. Por muy brutal que haya sido un conflicto, la justicia nunca logra superar los límites de lo simbólico o lo ejemplar, porque se trata de juzgar esencialmente crímenes colectivos. Por ello, los conflictos son más largos donde existe una cultura de honor que hereda a las nuevas generaciones un ciclo interminable de venganzas. Tienen entonces los colombianos el reto de romper con la cultura del 'me lleva él o me lo llevo yo'. La canción es preciosa, pero sus consecuencias no.
La paz es una apuesta al futuro ejecutada desde la política; y la política, como se sabe, es el arte de lo posible. No hay ninguna posibilidad de que un acuerdo de paz deje a todo mundo contento. Lo relativo debe prevalecer sobre lo absoluto, y lo imperfecto, sobre lo perfecto. La paz es buena, pero la ruta para alcanzarla es fríamente pragmática. Por ejemplo, hay en Colombia una justa expectativa por que se produzca un cese del fuego inmediato; sin embargo, la experiencia enseña que las treguas, cuando no sirven para terminar un conflicto, lo agravan porque pueden facilitar la acumulación de fuerzas. Por lo tanto, mantener la guerra, aunque luzca contradictorio, es el camino correcto para no poner en riesgo el noble propósito de lograr la paz.
Cuando Estados Unidos invadió Irak, enfrentó más problemas de tráfico para sus transportes en las carreteras que resistencia militar del ejército iraquí. Fue invencible en ocupar el territorio, pero cometió el error de no hacer política, no buscó acuerdos con sus enemigos para que la fuerza y organización de estos contribuyera a pacificar más rápidamente el país. Este error le implicó más muertos que cuando, al inicio de la invasión, enfrentó a todo el ejército iraquí. Guardando distancia, la Fuerza Pública de Colombia ha ocupado por fin todo el país y tiene bajo acoso a las Farc; en definitiva, ha ganado el conflicto. El reto ahora no solo es combatir eficazmente, sino hacer política inteligentemente para consolidar la presencia del Estado; y de eso se trata el proceso de paz. Como decían los sandinistas cuando luchaban contra el dictador Anastasio Somoza: "Implacables en el combate, generosos en la victoria".
De combatiente a experto mediador
El hoy político salvadoreño Joaquín Villalobos participó, en1972, en la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el más fuerte de los brazos armados de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). En los 80 fue miembro de la delegación negociadora del Fmln en el proceso de paz del país y fue uno de los signatarios de los acuerdos de paz que, en 1992, pusieron fin la guerra civil en ese país. Villalobos continuó como miembro del Fmln (ya partido político legal) hasta 1994, cuando se distanció del movimiento y adoptó una postura socialdemócrata. A finales de los 90 se fue a estudiar a Oxford (Reino Unido) y actualmente trabaja como asesor para la resolución de conflictos.
 Joaquín Villalobos
Joaquín Villalobos
(El Tiempo / Colombia) La historia de la humanidad está plagada de una violencia brutal en la construcción de los Estados, en la determinación de las fronteras, en el encuentro o el mestizaje de las razas, en el control de los recursos naturales, en el predominio de las religiones e ideas políticas y en el establecimiento de las libertades más importantes que conocemos. La civilización, la convivencia pacífica y las instituciones llegan siempre después de muchos muertos.
Todas las sociedades han vivido conflictos internos por razas, religiones o ideologías; unas hace muchos años, otras más recientemente y algunas todavía los padecen. La norma en esta materia es que cada país considera que su conflicto es especial y el peor de todos. Colombia ha vivido, sin duda, el más largo y cruento de Latinoamérica. Pero a nivel mundial es, en realidad, uno más y ni de cerca el peor.
En 1995, en Ruanda, más de 800.000 personas fueron asesinadas a machetazos en solo 100 días y ahora conviven genocidas y víctimas en paz. En 1991, al desintegrarse la antigua Yugoslavia, estalló una guerra que en tres años dejó 100.000 muertos; se pensó que la convivencia allí sería imposible, sin embargo ahora hay paz. En Sudáfrica, al terminar el horror del apartheid, se pensó que vendría una guerra de venganza; pero la sabiduría política de Mandela produjo la reconciliación. El Salvador, resultado de medio siglo de dictadura militar, sufrió una guerra que dejó 80.000 muertos; sin embargo, se firmó la paz, se cumplieron los acuerdos, se acabó la violencia política y ahora es una democracia.
Les toca entonces a los colombianos intentar terminar la guerra que todavía padecen. Dos cosas son esenciales: conocer si existe una oportunidad, porque la paz no siempre es posible, y saber si hay disposición a asumir los costos que esta implica. Colombia tiene ahora un Estado más fuerte que, al integrar los derechos humanos a la seguridad, ganó gran legitimidad y respaldo social. Ese Estado recuperó los territorios de la Colombia rural profunda, elevó exponencialmente la eficacia operacional de la fuerza pública, ha desmovilizado a más de 25.000 guerrilleros y 30.000 paramilitares y buscó relaciones pacíficas y de cooperación con los países que antes apoyaban o toleraban a las Farc. Todo esto es, sin duda, una extraordinaria oportunidad.
Las batallas de la paz
Sin embargo, la paz es un reto político en extremo complicado porque desata dudas, miedos, inseguridades, incertidumbres y divisiones. Los adversarios del proceso pueden ser no solo los enemigos que tenemos enfrente, sino también algunos de los que están de nuestro propio lado. Esto ocurre por diferencias legítimas, pero también por celos, protagonismos, intereses políticos de corto plazo y debilidades humanas. Buscar la paz implica enfrentar batallas políticas en nuestras propias filas y negociar simultáneamente hacia afuera y hacia adentro.
Una de las dudas más comunes es si pueden o no confiar en el enemigo; sin embargo las posibilidades de un proceso de paz no se miden nunca por la buena voluntad del enemigo, sino por cuánto un cambio de contexto puede conducirlo a transformar la guerra en lucha política. Que las partes intenten tomar ventaja es un supuesto elemental de un proceso de paz. En una negociación se confía primero en el plan propio, luego en los acuerdos que se alcanzan, y solo al final puede aparecer alguna confianza en la contraparte. Este proceso no funciona a la inversa, porque la guerra no es una pelea entre amigos que se perdieron la confianza, sino una lucha a muerte entre enemigos, que al terminar la guerra se convertirán en adversarios políticos.
Posiblemente el reto más grande en un proceso de paz es la reconciliación. La experiencia enseña que la paz solo es posible si las sociedades aceptan que es más importante el perdón que la justicia. Por muy brutal que haya sido un conflicto, la justicia nunca logra superar los límites de lo simbólico o lo ejemplar, porque se trata de juzgar esencialmente crímenes colectivos. Por ello, los conflictos son más largos donde existe una cultura de honor que hereda a las nuevas generaciones un ciclo interminable de venganzas. Tienen entonces los colombianos el reto de romper con la cultura del 'me lleva él o me lo llevo yo'. La canción es preciosa, pero sus consecuencias no.
La paz es una apuesta al futuro ejecutada desde la política; y la política, como se sabe, es el arte de lo posible. No hay ninguna posibilidad de que un acuerdo de paz deje a todo mundo contento. Lo relativo debe prevalecer sobre lo absoluto, y lo imperfecto, sobre lo perfecto. La paz es buena, pero la ruta para alcanzarla es fríamente pragmática. Por ejemplo, hay en Colombia una justa expectativa por que se produzca un cese del fuego inmediato; sin embargo, la experiencia enseña que las treguas, cuando no sirven para terminar un conflicto, lo agravan porque pueden facilitar la acumulación de fuerzas. Por lo tanto, mantener la guerra, aunque luzca contradictorio, es el camino correcto para no poner en riesgo el noble propósito de lograr la paz.
Cuando Estados Unidos invadió Irak, enfrentó más problemas de tráfico para sus transportes en las carreteras que resistencia militar del ejército iraquí. Fue invencible en ocupar el territorio, pero cometió el error de no hacer política, no buscó acuerdos con sus enemigos para que la fuerza y organización de estos contribuyera a pacificar más rápidamente el país. Este error le implicó más muertos que cuando, al inicio de la invasión, enfrentó a todo el ejército iraquí. Guardando distancia, la Fuerza Pública de Colombia ha ocupado por fin todo el país y tiene bajo acoso a las Farc; en definitiva, ha ganado el conflicto. El reto ahora no solo es combatir eficazmente, sino hacer política inteligentemente para consolidar la presencia del Estado; y de eso se trata el proceso de paz. Como decían los sandinistas cuando luchaban contra el dictador Anastasio Somoza: "Implacables en el combate, generosos en la victoria".
De combatiente a experto mediador
El hoy político salvadoreño Joaquín Villalobos participó, en1972, en la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el más fuerte de los brazos armados de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). En los 80 fue miembro de la delegación negociadora del Fmln en el proceso de paz del país y fue uno de los signatarios de los acuerdos de paz que, en 1992, pusieron fin la guerra civil en ese país. Villalobos continuó como miembro del Fmln (ya partido político legal) hasta 1994, cuando se distanció del movimiento y adoptó una postura socialdemócrata. A finales de los 90 se fue a estudiar a Oxford (Reino Unido) y actualmente trabaja como asesor para la resolución de conflictos.