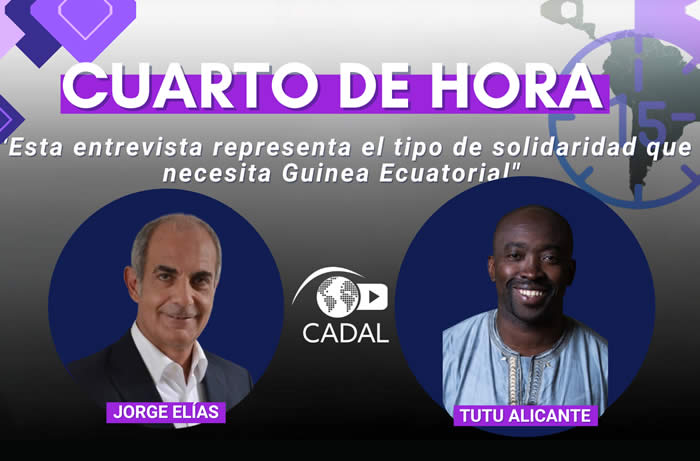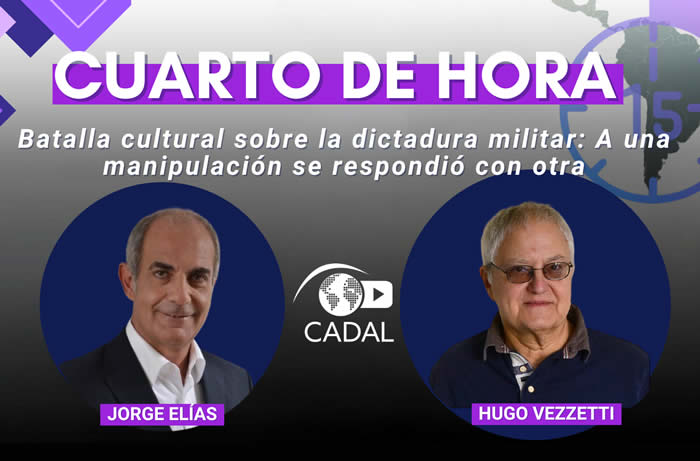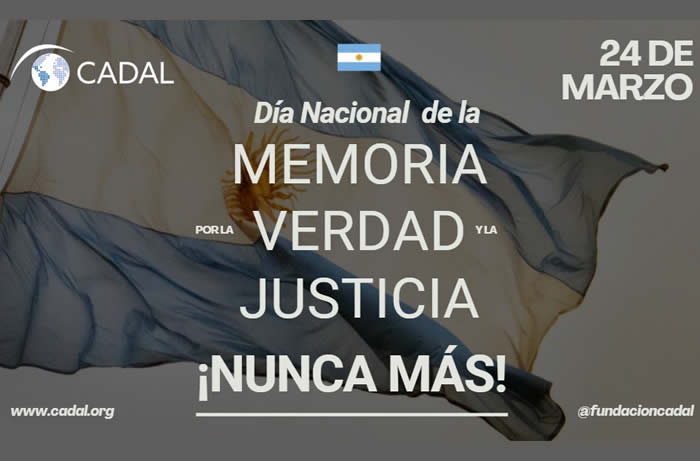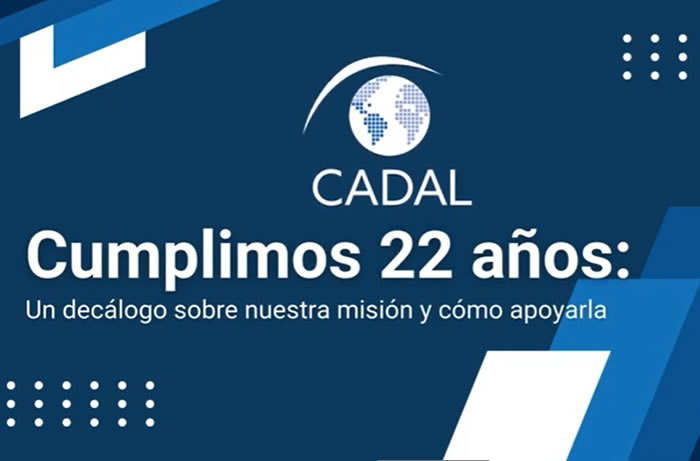Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 12-02-2025
12-02-2025Desacreditar para silenciar: ataques a la libertad de asociación en 2024
En países autocráticos como Nicaragua, Venezuela y Cuba los derechos a la libertad de asociación y reunión son violados de manera estructural, incluyendo en el ámbito legal. Sin embargo, varios gobiernos democráticos del continente han sido mencionados en el informe de la Relatora Especial como responsables de propagar discursos estigmatizantes (Perú, Argentina, Brasil, Ecuador). Además, múltiples democracias de la región han sido señaladas por otras fuentes por seguir la tendencia de las leyes anti-ONG.
Por Ana Andrade
El 2024 ha sido bautizado como el “súper año electoral” debido a la gran cantidad de procesos comiciales que se llevaron a cabo a nivel mundial. Solo en América Latina, cinco países celebraron elecciones presidenciales: El Salvador, México, Uruguay, Panamá y Venezuela. Estos eventos subrayaron la importancia de respetar los derechos fundamentales que sostienen el funcionamiento de la democracia, como las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Sin embargo, estos comicios no siempre representaron una expresión plena de la democracia. El “súper año electoral” estuvo marcado por ataques a los derechos democráticos, especialmente a la libertad de asociación, reflejados en la persecución de organizaciones no gubernamentales (ONG) y agresiones contra manifestantes pacíficos.
Por ende, en 2024 se ha observado una preocupante tendencia global hacia la restricción de la sociedad civil. La Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, Gina Romero, denunció la propagación de discursos prejuiciosos contra activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. En su informe titulado, “Proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la estigmatización”, Romero señaló que, a nivel mundial, actores políticos han difundido narrativas negativas que retratan a miembros de la sociedad civil como enemigos de la seguridad y los valores del estado. Estas estrategias buscan deslegitimar el activísimo pacífico y desmotivar a los ciudadanos a participar en la lucha por sus derechos.
Romero enfatizó que la estigmatización se arraiga especialmente en características como la raza, la orientación sexual, el género o las afiliaciones políticas, sustentándose en concepciones discriminatorias profundamente cimentadas en la sociedad. Estas narrativas suelen dirigirse con mayor agresividad hacia los defensores de minorías religiosas y étnicas, migrantes, personas LGBTQ+, mujeres y niños, ambientalistas, y los activistas indígenas. Asimismo, se reportaron ataques frecuentes contra sindicatos, y promotores de la democracia. En consecuencia, los grupos ya marginados son los más perjudicados, lo que perpetúa la opresión estructural de estas comunidades. Además, desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, los mensajes despectivos contra los manifestantes pro-Palestina, particularmente estudiantes, han alcanzado niveles alarmantes.
Partes Responsables
Mundialmente, actores de diversos ámbitos han sido responsables de la difusión de estos mensajes excluyentes. Por ejemplo, representantes gubernamentales han difundido argumentos difamatorios. Esto incluye a funcionarios de alto rango, como líderes del poder ejecutivo. Además, dentro del aparato estatal, miembros de las fuerzas armadas y del poder judicial también han contribuido en la diseminación de estos discursos.
América Latina representa un claro ejemplo de cómo tanto gobiernos autocráticos como democráticos han seguido esta tendencia. En países autocráticos como Nicaragua, Venezuela y Cuba los derechos a la libertad de asociación y reunión son violados de manera estructural, incluyendo en el ámbito legal. Sin embargo, varios gobiernos democráticos del continente han sido mencionados en el informe de la Relatora Especial como responsables de propagar discursos estigmatizantes (Perú, Argentina, Brasil, Ecuador). Además, múltiples democracias de la región han sido señaladas por otras fuentes por seguir la tendencia de las leyes anti-ONG.
Por otro lado, actores no gubernamentales, como figuras públicas, grupos religiosos, organizaciones extremistas y políticos, también han jugado un papel significativo en los ataques contra activistas y miembros de la sociedad civil. Del mismo modo, diversos medios de comunicación se han visto implicados, muchas veces actuando en función de intereses políticos o económicos.
Estrategias
De acuerdo con el informe de la Relatora Especial, la tendencia a la estigmatización y a la restricción de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación es un fenómeno que se observa a nivel mundial, aunque con distintas manifestaciones. Sin embargo, estos discursos comparten el objetivo de presentar a los activistas como enemigos del Estado. En Brasil, por ejemplo, se les ha etiquetado como la “manifestación de las fuerzas del mal y afiliadas a Satán”; en Israel, como “organizaciones terroristas”; y en Sudán del Sur, como “magos y brujas”.
Los Estados han aludido a los riesgos de seguridad y el terrorismo en la narrativa contra la libertad de asociación, calificando a los activistas como terroristas. Esto se refleja en ataques contra grupos que denuncian abusos de derechos humanos (Israel), manifestantes pacíficos (Argentina, Kazajistán, Irán y Perú) y promotores de la democracia (China y Venezuela). Además, la Relatora Especial señala que las leyes antiterroristas han sido empleadas a nivel mundial para suprimir el activismo y las críticas al gobierno, siendo un ejemplo notorio el caso de Rusia donde estas leyes han sido empleadas para reprimir a los manifestantes en contra de la guerra en Ucrania.
Además, actores políticos han acusado a activistas de obedecer a intereses e influencias internacionales. En esta narrativa, los representantes de la sociedad civil son calificados como “agentes extranjeros”. En países como Nicaragua y Rusia, el supuesto peligro de estos “agentes de influencia extranjera” ha llevado a los gobiernos a instrumentalizar el poder judicial como herramienta de represión, criminalizando y desmantelando numerosas ONG.
Por otro lado, en algunos casos, las críticas dirigidas contra activistas han recurrido a retórica racista y discriminatoria hacia grupos minoritarios. Como se mencionó previamente, estos grupos también son los más susceptibles a estos ataques. En Perú, la discriminación étnica contra los pueblos indígenas estuvo presente en respuesta a las protestas organizadas por estas comunidades. En India, la islamofobia se reflejó en los ataques discursivos contra las protestas de la minoría musulmana, un grupo perseguido por altos funcionarios del gobierno. Además, en Irán y Afganistán se ha empleado lenguaje machista y violencia de género, incluida la violencia sexual, para disuadir a las mujeres de protestar por sus derechos fundamentales.
La tecnología ha jugado un papel alarmante en las agresiones contra activistas. La vigilancia estatal se ha intensificado a través del uso de herramientas digitales como el reconocimiento facial, para identificar y perfilar a los manifestantes. Además, las plataformas de redes sociales se han utilizado para difundir campañas de difamación y acoso cibernético. Asimismo, las ultrafalsificaciones generadas por inteligencia artificial (“deepfakes”) han sido empleadas para calumniar a individuos o grupos específicos.
Impacto
Gina Romero enfatiza que las narrativas utilizadas contra activistas refuerzan estereotipos dañinos, creando un ambiente hostil que se utiliza para justificar la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos.
Por ende, la estigmatización de los grupos de activistas y de los miembros de la sociedad civil es, en esencia, un ataque directo al derecho humano a la libertad de asociación. Estos mensajes han llevado a múltiples estados a crear leyes que restringen este derecho.
Una consecuencia adicional de esta retórica es el incremento en el uso de la violencia y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales contra civiles que ejercen su derecho a protestar. En algunos casos, ciertas zonas y comunidades han sido sometidas a vigilancia excesiva para sofocar posibles manifestaciones de disidencia.
Adicionalmente, estas agresiones verbales profundizan la polarización social y política, alimentando la hostilidad y encendiendo la chispa para que estalle la violencia.
La impunidad es otra repercusión del uso de este tipo discurso. Los abusos contra manifestantes y activistas suelen ser ignorados por las autoridades, que en muchos casos responsabilizan a las víctimas por ‘provocar’ estos ataques. Además, la cultura de impunidad se agrava por el hecho de que, en muchos casos, los perpetradores de esta violencia son las propias fuerzas estatales.
Recomendaciones
Para construir una cultura democrática donde se respeten los valores de la justicia y la verdad, los actores deben evitar propagar discursos perjudiciales contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de asociación.
Gina Romero destaca que los gobiernos tienen la responsabilidad de promover el diálogo y la negociación con los grupos de sociedad civil, escuchando sus demandas en lugar de recurrir a la violencia, tanto a través de las estrategias discursivas como de la fuerza física.
Además, la Relatora ha enfatizado que los gobiernos deben implementar medidas legales que garanticen el derecho a la libertad de asociación y combatan la impunidad de quienes violan los principios de este derecho.
Conclusión
Como ilustró el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, el uso de narrativas estigmatizantes contra quienes ejercen su derecho de libertad de asociación es una grave violación de los derechos humanos y políticos. En 2024, se evidenció una preocupante tendencia hacia el uso de este tipo de retórica, impulsada tanto por estados como por actores no estatales. Esta práctica ha sido documentada en diversos sistemas políticos, incluidas las democracias.
Promover legislación e iniciativas civiles que defiendan el derecho a la libertad de asociación es fundamental para construir una comunidad internacional compuesta por estados democráticos y justos, donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.
 Ana AndradeEx-Pasante Internacional de CADALCursa ciencias políticas en la Universidad de Amsterdam.
Ana AndradeEx-Pasante Internacional de CADALCursa ciencias políticas en la Universidad de Amsterdam.
El 2024 ha sido bautizado como el “súper año electoral” debido a la gran cantidad de procesos comiciales que se llevaron a cabo a nivel mundial. Solo en América Latina, cinco países celebraron elecciones presidenciales: El Salvador, México, Uruguay, Panamá y Venezuela. Estos eventos subrayaron la importancia de respetar los derechos fundamentales que sostienen el funcionamiento de la democracia, como las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Sin embargo, estos comicios no siempre representaron una expresión plena de la democracia. El “súper año electoral” estuvo marcado por ataques a los derechos democráticos, especialmente a la libertad de asociación, reflejados en la persecución de organizaciones no gubernamentales (ONG) y agresiones contra manifestantes pacíficos.
Por ende, en 2024 se ha observado una preocupante tendencia global hacia la restricción de la sociedad civil. La Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, Gina Romero, denunció la propagación de discursos prejuiciosos contra activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. En su informe titulado, “Proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la estigmatización”, Romero señaló que, a nivel mundial, actores políticos han difundido narrativas negativas que retratan a miembros de la sociedad civil como enemigos de la seguridad y los valores del estado. Estas estrategias buscan deslegitimar el activísimo pacífico y desmotivar a los ciudadanos a participar en la lucha por sus derechos.
Romero enfatizó que la estigmatización se arraiga especialmente en características como la raza, la orientación sexual, el género o las afiliaciones políticas, sustentándose en concepciones discriminatorias profundamente cimentadas en la sociedad. Estas narrativas suelen dirigirse con mayor agresividad hacia los defensores de minorías religiosas y étnicas, migrantes, personas LGBTQ+, mujeres y niños, ambientalistas, y los activistas indígenas. Asimismo, se reportaron ataques frecuentes contra sindicatos, y promotores de la democracia. En consecuencia, los grupos ya marginados son los más perjudicados, lo que perpetúa la opresión estructural de estas comunidades. Además, desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, los mensajes despectivos contra los manifestantes pro-Palestina, particularmente estudiantes, han alcanzado niveles alarmantes.
Partes Responsables
Mundialmente, actores de diversos ámbitos han sido responsables de la difusión de estos mensajes excluyentes. Por ejemplo, representantes gubernamentales han difundido argumentos difamatorios. Esto incluye a funcionarios de alto rango, como líderes del poder ejecutivo. Además, dentro del aparato estatal, miembros de las fuerzas armadas y del poder judicial también han contribuido en la diseminación de estos discursos.
América Latina representa un claro ejemplo de cómo tanto gobiernos autocráticos como democráticos han seguido esta tendencia. En países autocráticos como Nicaragua, Venezuela y Cuba los derechos a la libertad de asociación y reunión son violados de manera estructural, incluyendo en el ámbito legal. Sin embargo, varios gobiernos democráticos del continente han sido mencionados en el informe de la Relatora Especial como responsables de propagar discursos estigmatizantes (Perú, Argentina, Brasil, Ecuador). Además, múltiples democracias de la región han sido señaladas por otras fuentes por seguir la tendencia de las leyes anti-ONG.
Por otro lado, actores no gubernamentales, como figuras públicas, grupos religiosos, organizaciones extremistas y políticos, también han jugado un papel significativo en los ataques contra activistas y miembros de la sociedad civil. Del mismo modo, diversos medios de comunicación se han visto implicados, muchas veces actuando en función de intereses políticos o económicos.
Estrategias
De acuerdo con el informe de la Relatora Especial, la tendencia a la estigmatización y a la restricción de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación es un fenómeno que se observa a nivel mundial, aunque con distintas manifestaciones. Sin embargo, estos discursos comparten el objetivo de presentar a los activistas como enemigos del Estado. En Brasil, por ejemplo, se les ha etiquetado como la “manifestación de las fuerzas del mal y afiliadas a Satán”; en Israel, como “organizaciones terroristas”; y en Sudán del Sur, como “magos y brujas”.
Los Estados han aludido a los riesgos de seguridad y el terrorismo en la narrativa contra la libertad de asociación, calificando a los activistas como terroristas. Esto se refleja en ataques contra grupos que denuncian abusos de derechos humanos (Israel), manifestantes pacíficos (Argentina, Kazajistán, Irán y Perú) y promotores de la democracia (China y Venezuela). Además, la Relatora Especial señala que las leyes antiterroristas han sido empleadas a nivel mundial para suprimir el activismo y las críticas al gobierno, siendo un ejemplo notorio el caso de Rusia donde estas leyes han sido empleadas para reprimir a los manifestantes en contra de la guerra en Ucrania.
Además, actores políticos han acusado a activistas de obedecer a intereses e influencias internacionales. En esta narrativa, los representantes de la sociedad civil son calificados como “agentes extranjeros”. En países como Nicaragua y Rusia, el supuesto peligro de estos “agentes de influencia extranjera” ha llevado a los gobiernos a instrumentalizar el poder judicial como herramienta de represión, criminalizando y desmantelando numerosas ONG.
Por otro lado, en algunos casos, las críticas dirigidas contra activistas han recurrido a retórica racista y discriminatoria hacia grupos minoritarios. Como se mencionó previamente, estos grupos también son los más susceptibles a estos ataques. En Perú, la discriminación étnica contra los pueblos indígenas estuvo presente en respuesta a las protestas organizadas por estas comunidades. En India, la islamofobia se reflejó en los ataques discursivos contra las protestas de la minoría musulmana, un grupo perseguido por altos funcionarios del gobierno. Además, en Irán y Afganistán se ha empleado lenguaje machista y violencia de género, incluida la violencia sexual, para disuadir a las mujeres de protestar por sus derechos fundamentales.
La tecnología ha jugado un papel alarmante en las agresiones contra activistas. La vigilancia estatal se ha intensificado a través del uso de herramientas digitales como el reconocimiento facial, para identificar y perfilar a los manifestantes. Además, las plataformas de redes sociales se han utilizado para difundir campañas de difamación y acoso cibernético. Asimismo, las ultrafalsificaciones generadas por inteligencia artificial (“deepfakes”) han sido empleadas para calumniar a individuos o grupos específicos.
Impacto
Gina Romero enfatiza que las narrativas utilizadas contra activistas refuerzan estereotipos dañinos, creando un ambiente hostil que se utiliza para justificar la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos.
Por ende, la estigmatización de los grupos de activistas y de los miembros de la sociedad civil es, en esencia, un ataque directo al derecho humano a la libertad de asociación. Estos mensajes han llevado a múltiples estados a crear leyes que restringen este derecho.
Una consecuencia adicional de esta retórica es el incremento en el uso de la violencia y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales contra civiles que ejercen su derecho a protestar. En algunos casos, ciertas zonas y comunidades han sido sometidas a vigilancia excesiva para sofocar posibles manifestaciones de disidencia.
Adicionalmente, estas agresiones verbales profundizan la polarización social y política, alimentando la hostilidad y encendiendo la chispa para que estalle la violencia.
La impunidad es otra repercusión del uso de este tipo discurso. Los abusos contra manifestantes y activistas suelen ser ignorados por las autoridades, que en muchos casos responsabilizan a las víctimas por ‘provocar’ estos ataques. Además, la cultura de impunidad se agrava por el hecho de que, en muchos casos, los perpetradores de esta violencia son las propias fuerzas estatales.
Recomendaciones
Para construir una cultura democrática donde se respeten los valores de la justicia y la verdad, los actores deben evitar propagar discursos perjudiciales contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de asociación.
Gina Romero destaca que los gobiernos tienen la responsabilidad de promover el diálogo y la negociación con los grupos de sociedad civil, escuchando sus demandas en lugar de recurrir a la violencia, tanto a través de las estrategias discursivas como de la fuerza física.
Además, la Relatora ha enfatizado que los gobiernos deben implementar medidas legales que garanticen el derecho a la libertad de asociación y combatan la impunidad de quienes violan los principios de este derecho.
Conclusión
Como ilustró el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, el uso de narrativas estigmatizantes contra quienes ejercen su derecho de libertad de asociación es una grave violación de los derechos humanos y políticos. En 2024, se evidenció una preocupante tendencia hacia el uso de este tipo de retórica, impulsada tanto por estados como por actores no estatales. Esta práctica ha sido documentada en diversos sistemas políticos, incluidas las democracias.
Promover legislación e iniciativas civiles que defiendan el derecho a la libertad de asociación es fundamental para construir una comunidad internacional compuesta por estados democráticos y justos, donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.

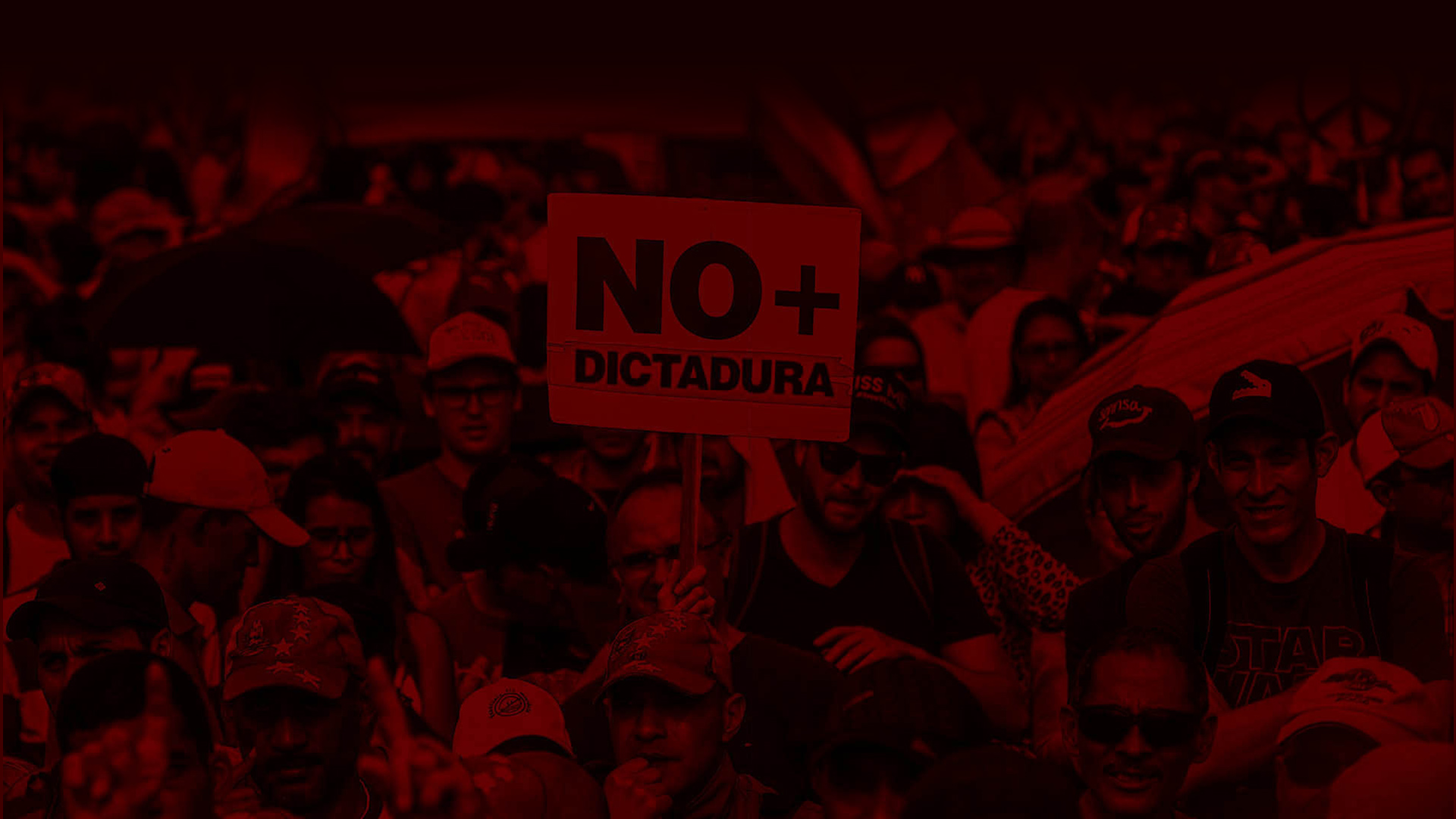



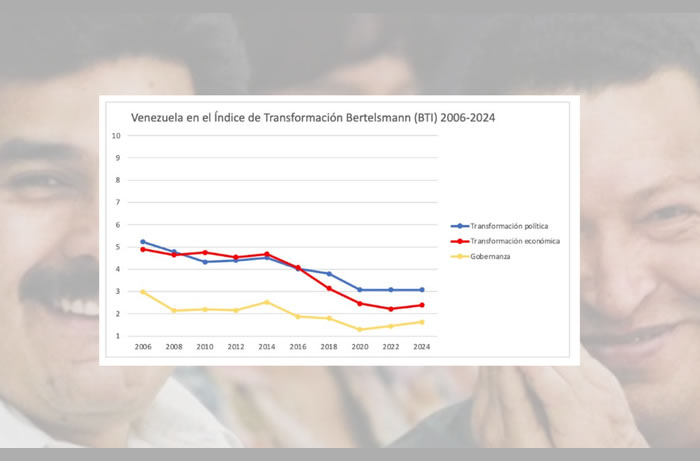

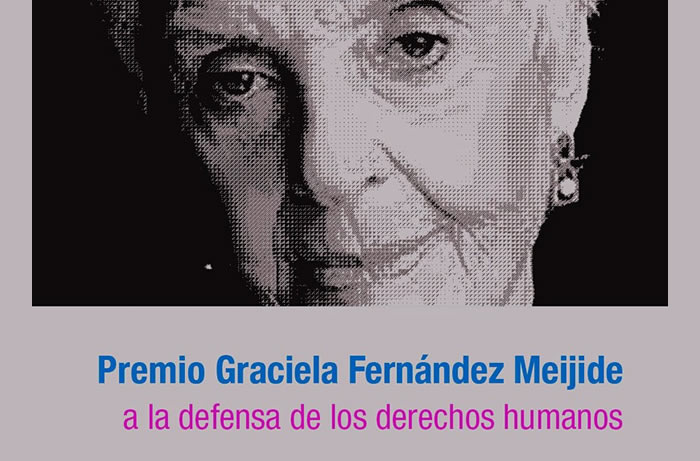






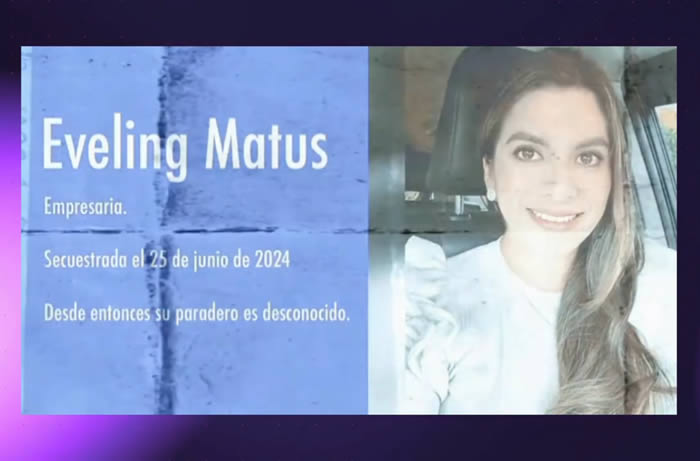

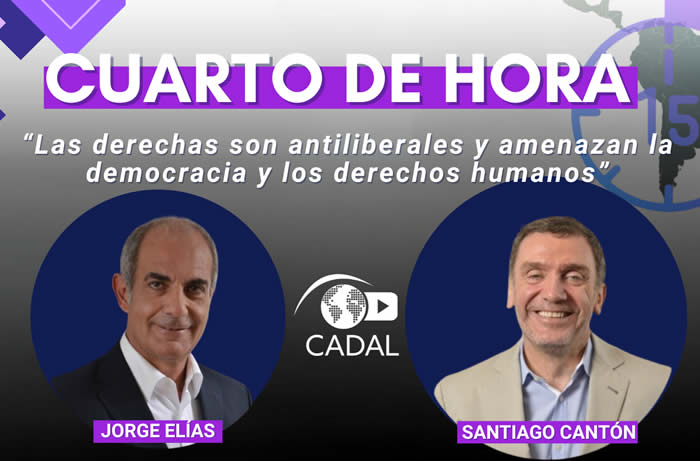

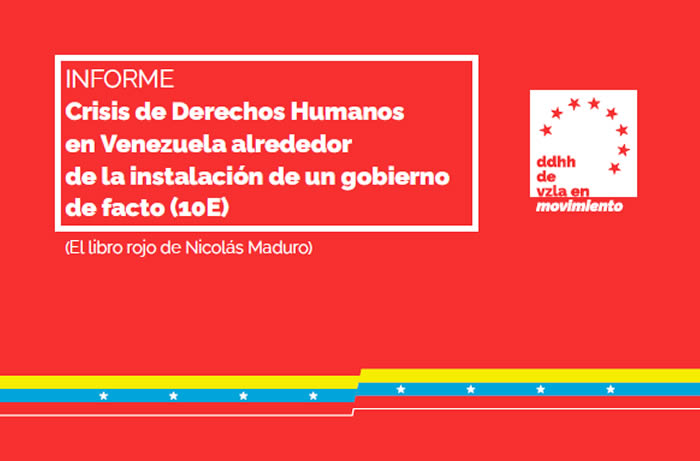

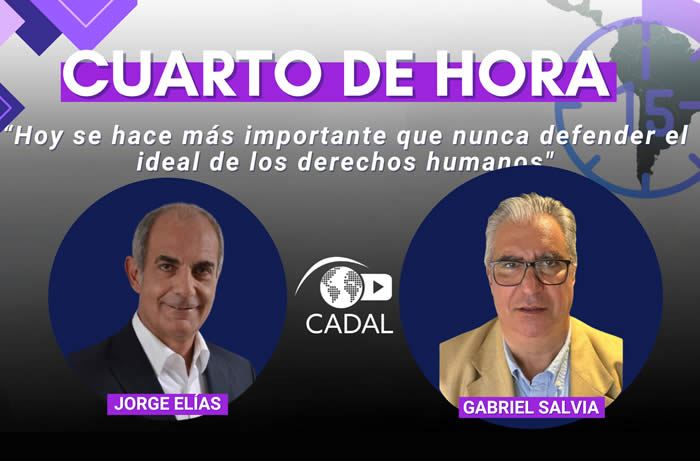
![Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771] Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771]](/fotos/Viktor-Orban_Hungira_w7_17342.jpg)