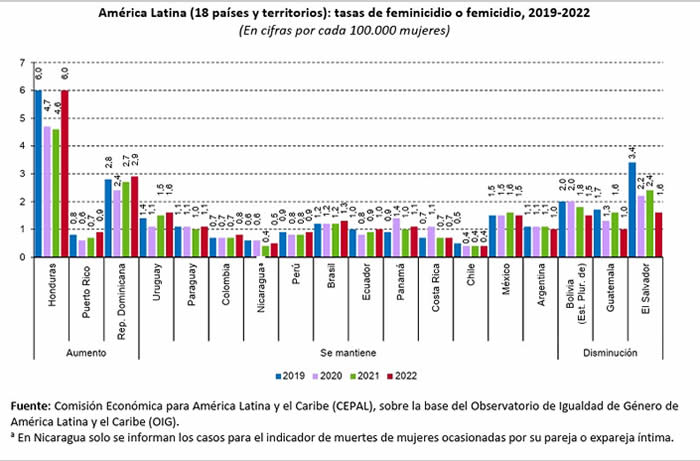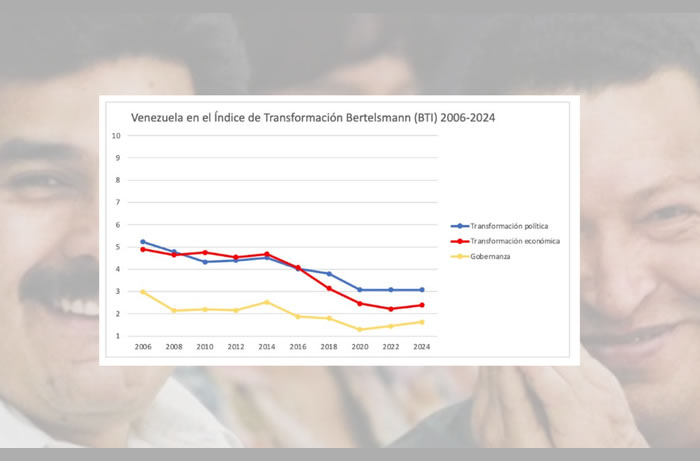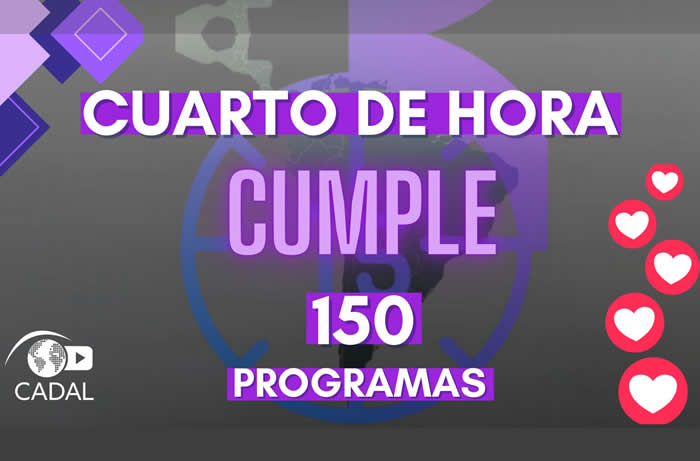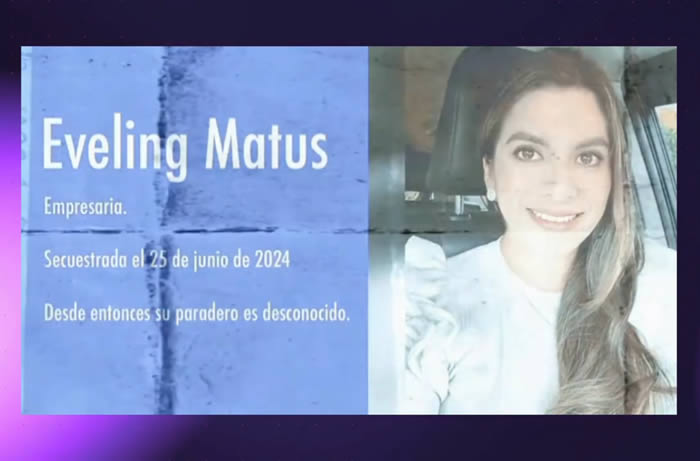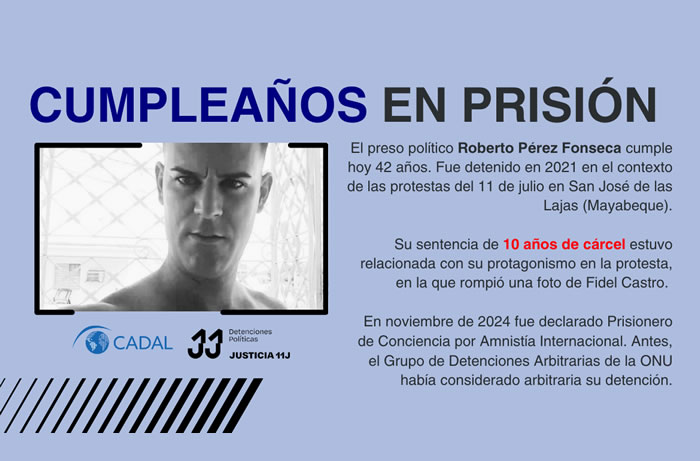Reseñas
Análisis Latino
Rule Makers, Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures Wire Our World, de Michele Gelfand
Alemania, Japón, Singapur o Corea del Sur son sociedades prósperas con culturas rígidas; Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia, prósperas y permisivas; Brasil y Grecia (o Argentina, que no aparece en el libro) son países de cultura permisiva e ingreso medio, en tanto que Malasia (desarrollo medio), India y Pakistán (ambos pobres) son sociedades culturalmente rígidas. Ambos tipos de culturas ofrecen tanto ventajas como costos en términos de desarrollo económico.Por Adrián Lucardi
Sea en términos de cómo hablamos, cómo nos vestimos, o cómo manejamos, cómo interactuamos con extraños, vivimos en un mundo de enorme diversidad cultural. En Rule Makers, Rule Breakers (New York, Scribner 2018), Michele Gelfand –profesora de psicología en la Universidad de Maryland, College Park– argumenta que buena parte de dichas diferencias pueden ordenarse a lo largo de un continuo que contrapone a culturas “permisivas” (“loose”) en un extremo, a las “rígidas” (“tight”), en el otro.
Vivir en sociedad implica un permanente esfuerzo de coordinación con otros, lo que sería imposible sin reglas sobre cómo comunicarnos –el lenguaje–, cómo (no) es apropiado vestirse, cómo interactuar educadamente con otras personas, cómo organizar la vida social y familiar, cómo (no) comportarse en público, y un largo etcétera. El argumento central de Gelfand es que las sociedades difieren no solo en el contenido de dichas normas, sino también en cuán estricto es el cumplimiento de estas. En culturas “rígidas” (“tight”), la interpretación de las normas sociales es tan literal como resulte posible, y su cumplimiento estricto. No hacerlo significa exponerse al rechazo social, en la forma de miradas reprobatorias, críticas más o menos veladas, o incluso el ostracismo social. Como consecuencia, en culturas rígidas la gente es más educada, afable y puntual, pero también más uniforme, aburrida y gris, y menos tolerante con quienes son diferentes o simplemente pretenden vivir su vida –lo que en sociedades muy conservadoras incluye mujeres que quieren estudiar o elegir cuándo y con quién casarse. Controlando por nivel de ingresos, en los países con culturas rígidas las tasas de criminalidad son más bajas, pero la disposición a aceptar extranjeros también es menor. Uno sospecha que en culturas rígidas hay más respeto hacia las autoridades, lo que podría dificultar la rendición de cuentas por parte de éstas.
En culturas “permisivas” (“loose”), en cambio, la actitud hacia quienes no cumplen las normas sociales es mucho más laxa. El punto no es que en dichas sociedades no haya normas o la gente no las respete en general, sino que tanto la extensión de las mismas –el tipo de comportamientos que regulan– como la intensidad de su cumplimiento son menores que en sociedades rígidas. Dicho de otra manera, en culturas permisivas hay mucho más espacio para expresar la propia individualidad; pero también para ser menos amable y respetuoso hacia los demás, menos cumplidor con los horarios o las normas de tránsito, y más informal en el lenguaje y el trato personal. En comparación con países con similar nivel de ingresos, los países con culturas permisivas están más abiertos a recibir inmigrantes, pero también son más violentas y muestran mayores niveles de criminalidad. (Sin advertirlo, la conceptualización de Gelfand ofrece la mejor explicación de por qué los países americanos, ricos o pobres, tienen mayores índices de criminalidad que sus congéneres asiáticos o europeos.)
El ejemplo arquetípico de la diferencia entre ambos tipos de cultura lo vemos en el respeto a las normas de tránsito: la más casual observación etnográfica muestra que en Alemania los transeúntes no cruzan la calle si el semáforo peatonal no está en verde, incluso en una morosa tarde de domingo en una ciudad de provincias. En los muy permisivos Estados Unidos, en cambio, los peatones cruzan incluso cuando el semáforo peatonal está en rojo y hay autos circulando.
Y sin embargo, tanto Alemania como Estados Unidos son países extraordinariamente prósperos, ya que la rigidez de una cultura no es ni causa ni consecuencia del crecimiento económico. Alemania, Japón, Singapur o Corea del Sur son sociedades prósperas con culturas rígidas; Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia, prósperas y permisivas; Brasil y Grecia (o Argentina, que no aparece en el libro) son países de cultura permisiva e ingreso medio, en tanto que Malasia (desarrollo medio), India y Pakistán (ambos pobres) son sociedades culturalmente rígidas. Ambos tipos de culturas ofrecen tanto ventajas como costos en términos de desarrollo económico. En culturas rígidas, la gente es más frugal y sistemática en su comportamiento, lo que genera mayores tasas de ahorro y facilita la coordinación social. Pero las culturas rígidas también desalientan la innovación, la creación de nuevas empresas o la incorporación de inmigrantes con ideas y ganas de trabajar. Las sociedades permisivas son más fuertes en estos aspectos, pero al costo de sacrificar los primeros. No es casual que asociemos a la economía de Estados Unidos con la innovación y la introducción de tecnologías (extremadamente) disruptivas, en tanto que percibimos a Alemania o Japón como países líderes en materia de virtuosismo técnico y mejoras incrementales.
Pero entonces, ¿de dónde vienen estas diferencias culturales? Gelfand postula que el origen de las diferencias culturales reside en la intensidad de las amenazas (“level of threat”) que distintas sociedades experimentaron a lo largo de su historia. Dicho de otra manera: cuanto más se hace sentir una amenaza colectiva, mayor es la presión social para comportarse rígidamente, porque la rigidez facilita la coordinación, y la coordinación es clave para enfrentar enemigos –no es casual que incluso en las sociedades más permisivas, las Fuerzas Armadas sean una institución extremadamente rígida. En cambio, cuando no existe sensación de amenaza, los costos sociales de “vivir la propia vida” son menores, lo que induce a la gente a comportarse de forma más relajada –pensemos en los colectivos de artistas como arquetipo de (pequeñas) sociedades extremadamente permisivas en términos de vestimenta, lenguaje y costumbres.
Este contraste –mío, no de la autora– entre militares rígidos y artistas laxos resalta que, si bien las diferencias entre distintos tipos de culturas son reales, los contornos de los grupos para los cuales podemos hablar de “una cultura” no lo son. Aunque se centra en las diferencias culturales entre países, Gelfand también observa que la distinción entre culturas rígidas y permisivas es aplicable a organizaciones que conviven dentro de un mismo territorio. De hecho, el libro dedica un capítulo a examinar las diferencias culturales entre los estados de los Estados Unidos, y otro a las diferencias culturales entre compañías privadas –especialmente cuando vienen de países diferentes o pertenecen a sectores donde los costos y beneficios de la experimentación fallida difieren sistemáticamente. Más aún, una misma cultura se puede volver más permisiva o rígida si cambian las circunstancias: como muestra una encuesta realizada por la autora inmediatamente después de los ataques terroristas en la maratón de Boston en 2013, quienes se sintieron más afectados se mostraron más dispuestos a limitar el ingreso de extranjeros a los Estados Unidos, y estuvieron más de acuerdo con que su país es superior al resto. Contextos de caos social como el vivido en Rusia después de la caída del comunismo o en Egipto a continuación de la Primavera Árabe suelen terminar generando apoyo a líderes fuertes que prometen orden y estabilidad.
En general, sin embargo, el tratamiento de las diferencias culturales al interior de los países es mucho más superficial e incompleto que el de las diferencias entre países, y es aquí donde reside la principal debilidad del libro. En primer lugar, si bien la comparación entre países es consistente con nuestros estereotipos –alemanes rígidos versus brasileños liberales y desinhibidos–, está basada en encuestas realizadas en apenas una treintena de países con una fuerte sobre-representación del mundo desarrollado. Aunque entendible dado los costos de hacer encuestas comparables en múltiples países, ello debería resultar en una mayor modestia al tratar de explicar las diferencias entre países. En particular, la supuesta relación de “U” invertida entre desarrollo económico y cultura, que Gelfand discute en gran detalle, bien podría desaparecer si se agregan más países a la muestra.
Segundo, el énfasis en los cortes transversales entre países distrae de un examen más profundo de los cambios que observamos al interior de un mismo país a lo largo del tiempo. Gelfand ciertamente reconoce que la contraposición entre rigidez y permisividad no es nueva, como lo demuestra al comparar Atenas con Esparta, o al mencionar que períodos caóticos como los vividos en Rusia y Egipto terminan generando demandas de mayor rigidez. Pero fuera de una breve discusión del terrorismo islámico –cuyos orígenes la autora interpreta, convincentemente, como una reacción a la relajación de las costumbres–, el libro no dice nada sobre aquellos movimientos que pregonan una mayor relajación (o paquetería) dentro de una sociedad determinada. Al hacerlo, pasa por alto que las grandes modas y movimientos culturales del pasado pueden interpretarse como reacciones y contra-reacciones a culturas extremadamente rígidas y/o permisivas. A diferencia de fenómenos que han venido disminuyendo a lo largo del tiempo, como la pobreza o la violencia, el grado de permisividad de las normas sociales –qué tipo de lenguaje es visto como (in)aceptable, cuánta piel está permitido mostrar en público, qué tan socialmente aceptable es el sexo antes (o fuera) del matrimonio, por nombrar algunos ejemplos– muestra un movimiento oscilatorio, con períodos de extrema laxitud seguidos de otros de insoportable paquetería, y viceversa.
Ello nos priva de considerar qué ocurre cuando dos culturas chocan dentro de un mismo ámbito geográfico: ¿qué hace que los promotores de nuevos estándares culturales se impongan sobre sus adversarios? ¿Se trata simplemente de una batalla generacional que decide el tiempo? ¿O los recursos –sociales, económicos, políticos, contextuales– con los que cuenta cada grupo también juegan un rol? Por ejemplo, la contraposición entre culturas permisivas y rígidas puede resultar útil para analizar la forma en que el movimiento feminista fue cambiando con el tiempo: si en un comienzo pedía más permisividad en lo que hace al comportamiento público de las mujeres o las relaciones entre los sexos, algunas versiones recientes parecen apuntar a un comportamiento más rígido y estricto de parte de los hombres (y algunas mujeres). Si entendiéramos mejor qué ocurre cuando dos culturas se enfrentan, podríamos entender qué variantes del movimiento feminista tienen más posibilidades de éxito –y qué tipo de reacciones es probable que generen. Por ejemplo, tal vez el cambio de una cultura rígida a una más permisiva –un cambio que no obliga a quienes prefieren mayor rigidez a cambiar su comportamiento– genera menos fricciones que un cambio en la dirección opuesta– ya que en este caso quienes estás acostumbrados a vivir en un ambiente permisivo se ven forzados a adoptar un comportamiento más rígido. Más allá de señalar que dicha coexistencia puede generar choques, a veces con graves consecuencias –como la fallida fusión entre Daimler-Benz y Chrysler–, el libro dice poco sobre cómo dichas interacciones se resuelven en la práctica, y con qué consecuencias.
Esto introduce un último punto que Gelfand pasa por alto: las diferencias individuales en términos de permisividad o rigidez. Por supuesto, la cultura como tal es un concepto social; la mayor parte del tiempo, los individuos debemos adaptarnos a una cultura que no elegimos. A la vez, todos conocemos ejemplos de individuos que se sienten más cómodos en un ámbito rígido o que se comportan de forma extremadamente relajada, incluso manteniendo constante el país, estado, nivel de educación, ingresos, sexo biológico y hasta el ambiente familiar. En ese sentido, las variaciones regionales –metrópolis cosmopolitas vs. pueblos provincianos– u organizacionales –militares vs. artistas– facilitan la paz social al permitir que los individuos se auto-seleccionen por lugar de residencia y profesión según sus inclinaciones individuales. Dicho eso, en la mayoría de los países existe “una” cultura predominante, cuya rigidez o permisividad puede tener importantes consecuencias para el estatus social, el desempeño profesional y afectivo e incluso la felicidad de los individuos con distintas inclinaciones. En qué medida es el caso, y cómo ello induce a las personas con distintas preferencias individuales a apoyar a movimientos sociales que promueven mayores niveles de rigidez o permisividad en la vida pública, es una pregunta fascinante. Esperemos que nuevas contribuciones, más centradas en el “choque de culturas” dentro de un mismo ámbito que en la comparación transversal entre países, nos proporcionen las herramientas para responder estas preguntas.
 Adrián LucardiConsejero AcadémicoEs profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.
Adrián LucardiConsejero AcadémicoEs profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.
Sea en términos de cómo hablamos, cómo nos vestimos, o cómo manejamos, cómo interactuamos con extraños, vivimos en un mundo de enorme diversidad cultural. En Rule Makers, Rule Breakers (New York, Scribner 2018), Michele Gelfand –profesora de psicología en la Universidad de Maryland, College Park– argumenta que buena parte de dichas diferencias pueden ordenarse a lo largo de un continuo que contrapone a culturas “permisivas” (“loose”) en un extremo, a las “rígidas” (“tight”), en el otro.
Vivir en sociedad implica un permanente esfuerzo de coordinación con otros, lo que sería imposible sin reglas sobre cómo comunicarnos –el lenguaje–, cómo (no) es apropiado vestirse, cómo interactuar educadamente con otras personas, cómo organizar la vida social y familiar, cómo (no) comportarse en público, y un largo etcétera. El argumento central de Gelfand es que las sociedades difieren no solo en el contenido de dichas normas, sino también en cuán estricto es el cumplimiento de estas. En culturas “rígidas” (“tight”), la interpretación de las normas sociales es tan literal como resulte posible, y su cumplimiento estricto. No hacerlo significa exponerse al rechazo social, en la forma de miradas reprobatorias, críticas más o menos veladas, o incluso el ostracismo social. Como consecuencia, en culturas rígidas la gente es más educada, afable y puntual, pero también más uniforme, aburrida y gris, y menos tolerante con quienes son diferentes o simplemente pretenden vivir su vida –lo que en sociedades muy conservadoras incluye mujeres que quieren estudiar o elegir cuándo y con quién casarse. Controlando por nivel de ingresos, en los países con culturas rígidas las tasas de criminalidad son más bajas, pero la disposición a aceptar extranjeros también es menor. Uno sospecha que en culturas rígidas hay más respeto hacia las autoridades, lo que podría dificultar la rendición de cuentas por parte de éstas.
En culturas “permisivas” (“loose”), en cambio, la actitud hacia quienes no cumplen las normas sociales es mucho más laxa. El punto no es que en dichas sociedades no haya normas o la gente no las respete en general, sino que tanto la extensión de las mismas –el tipo de comportamientos que regulan– como la intensidad de su cumplimiento son menores que en sociedades rígidas. Dicho de otra manera, en culturas permisivas hay mucho más espacio para expresar la propia individualidad; pero también para ser menos amable y respetuoso hacia los demás, menos cumplidor con los horarios o las normas de tránsito, y más informal en el lenguaje y el trato personal. En comparación con países con similar nivel de ingresos, los países con culturas permisivas están más abiertos a recibir inmigrantes, pero también son más violentas y muestran mayores niveles de criminalidad. (Sin advertirlo, la conceptualización de Gelfand ofrece la mejor explicación de por qué los países americanos, ricos o pobres, tienen mayores índices de criminalidad que sus congéneres asiáticos o europeos.)
El ejemplo arquetípico de la diferencia entre ambos tipos de cultura lo vemos en el respeto a las normas de tránsito: la más casual observación etnográfica muestra que en Alemania los transeúntes no cruzan la calle si el semáforo peatonal no está en verde, incluso en una morosa tarde de domingo en una ciudad de provincias. En los muy permisivos Estados Unidos, en cambio, los peatones cruzan incluso cuando el semáforo peatonal está en rojo y hay autos circulando.
Y sin embargo, tanto Alemania como Estados Unidos son países extraordinariamente prósperos, ya que la rigidez de una cultura no es ni causa ni consecuencia del crecimiento económico. Alemania, Japón, Singapur o Corea del Sur son sociedades prósperas con culturas rígidas; Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia, prósperas y permisivas; Brasil y Grecia (o Argentina, que no aparece en el libro) son países de cultura permisiva e ingreso medio, en tanto que Malasia (desarrollo medio), India y Pakistán (ambos pobres) son sociedades culturalmente rígidas. Ambos tipos de culturas ofrecen tanto ventajas como costos en términos de desarrollo económico. En culturas rígidas, la gente es más frugal y sistemática en su comportamiento, lo que genera mayores tasas de ahorro y facilita la coordinación social. Pero las culturas rígidas también desalientan la innovación, la creación de nuevas empresas o la incorporación de inmigrantes con ideas y ganas de trabajar. Las sociedades permisivas son más fuertes en estos aspectos, pero al costo de sacrificar los primeros. No es casual que asociemos a la economía de Estados Unidos con la innovación y la introducción de tecnologías (extremadamente) disruptivas, en tanto que percibimos a Alemania o Japón como países líderes en materia de virtuosismo técnico y mejoras incrementales.
Pero entonces, ¿de dónde vienen estas diferencias culturales? Gelfand postula que el origen de las diferencias culturales reside en la intensidad de las amenazas (“level of threat”) que distintas sociedades experimentaron a lo largo de su historia. Dicho de otra manera: cuanto más se hace sentir una amenaza colectiva, mayor es la presión social para comportarse rígidamente, porque la rigidez facilita la coordinación, y la coordinación es clave para enfrentar enemigos –no es casual que incluso en las sociedades más permisivas, las Fuerzas Armadas sean una institución extremadamente rígida. En cambio, cuando no existe sensación de amenaza, los costos sociales de “vivir la propia vida” son menores, lo que induce a la gente a comportarse de forma más relajada –pensemos en los colectivos de artistas como arquetipo de (pequeñas) sociedades extremadamente permisivas en términos de vestimenta, lenguaje y costumbres.
Este contraste –mío, no de la autora– entre militares rígidos y artistas laxos resalta que, si bien las diferencias entre distintos tipos de culturas son reales, los contornos de los grupos para los cuales podemos hablar de “una cultura” no lo son. Aunque se centra en las diferencias culturales entre países, Gelfand también observa que la distinción entre culturas rígidas y permisivas es aplicable a organizaciones que conviven dentro de un mismo territorio. De hecho, el libro dedica un capítulo a examinar las diferencias culturales entre los estados de los Estados Unidos, y otro a las diferencias culturales entre compañías privadas –especialmente cuando vienen de países diferentes o pertenecen a sectores donde los costos y beneficios de la experimentación fallida difieren sistemáticamente. Más aún, una misma cultura se puede volver más permisiva o rígida si cambian las circunstancias: como muestra una encuesta realizada por la autora inmediatamente después de los ataques terroristas en la maratón de Boston en 2013, quienes se sintieron más afectados se mostraron más dispuestos a limitar el ingreso de extranjeros a los Estados Unidos, y estuvieron más de acuerdo con que su país es superior al resto. Contextos de caos social como el vivido en Rusia después de la caída del comunismo o en Egipto a continuación de la Primavera Árabe suelen terminar generando apoyo a líderes fuertes que prometen orden y estabilidad.
En general, sin embargo, el tratamiento de las diferencias culturales al interior de los países es mucho más superficial e incompleto que el de las diferencias entre países, y es aquí donde reside la principal debilidad del libro. En primer lugar, si bien la comparación entre países es consistente con nuestros estereotipos –alemanes rígidos versus brasileños liberales y desinhibidos–, está basada en encuestas realizadas en apenas una treintena de países con una fuerte sobre-representación del mundo desarrollado. Aunque entendible dado los costos de hacer encuestas comparables en múltiples países, ello debería resultar en una mayor modestia al tratar de explicar las diferencias entre países. En particular, la supuesta relación de “U” invertida entre desarrollo económico y cultura, que Gelfand discute en gran detalle, bien podría desaparecer si se agregan más países a la muestra.
Segundo, el énfasis en los cortes transversales entre países distrae de un examen más profundo de los cambios que observamos al interior de un mismo país a lo largo del tiempo. Gelfand ciertamente reconoce que la contraposición entre rigidez y permisividad no es nueva, como lo demuestra al comparar Atenas con Esparta, o al mencionar que períodos caóticos como los vividos en Rusia y Egipto terminan generando demandas de mayor rigidez. Pero fuera de una breve discusión del terrorismo islámico –cuyos orígenes la autora interpreta, convincentemente, como una reacción a la relajación de las costumbres–, el libro no dice nada sobre aquellos movimientos que pregonan una mayor relajación (o paquetería) dentro de una sociedad determinada. Al hacerlo, pasa por alto que las grandes modas y movimientos culturales del pasado pueden interpretarse como reacciones y contra-reacciones a culturas extremadamente rígidas y/o permisivas. A diferencia de fenómenos que han venido disminuyendo a lo largo del tiempo, como la pobreza o la violencia, el grado de permisividad de las normas sociales –qué tipo de lenguaje es visto como (in)aceptable, cuánta piel está permitido mostrar en público, qué tan socialmente aceptable es el sexo antes (o fuera) del matrimonio, por nombrar algunos ejemplos– muestra un movimiento oscilatorio, con períodos de extrema laxitud seguidos de otros de insoportable paquetería, y viceversa.
Ello nos priva de considerar qué ocurre cuando dos culturas chocan dentro de un mismo ámbito geográfico: ¿qué hace que los promotores de nuevos estándares culturales se impongan sobre sus adversarios? ¿Se trata simplemente de una batalla generacional que decide el tiempo? ¿O los recursos –sociales, económicos, políticos, contextuales– con los que cuenta cada grupo también juegan un rol? Por ejemplo, la contraposición entre culturas permisivas y rígidas puede resultar útil para analizar la forma en que el movimiento feminista fue cambiando con el tiempo: si en un comienzo pedía más permisividad en lo que hace al comportamiento público de las mujeres o las relaciones entre los sexos, algunas versiones recientes parecen apuntar a un comportamiento más rígido y estricto de parte de los hombres (y algunas mujeres). Si entendiéramos mejor qué ocurre cuando dos culturas se enfrentan, podríamos entender qué variantes del movimiento feminista tienen más posibilidades de éxito –y qué tipo de reacciones es probable que generen. Por ejemplo, tal vez el cambio de una cultura rígida a una más permisiva –un cambio que no obliga a quienes prefieren mayor rigidez a cambiar su comportamiento– genera menos fricciones que un cambio en la dirección opuesta– ya que en este caso quienes estás acostumbrados a vivir en un ambiente permisivo se ven forzados a adoptar un comportamiento más rígido. Más allá de señalar que dicha coexistencia puede generar choques, a veces con graves consecuencias –como la fallida fusión entre Daimler-Benz y Chrysler–, el libro dice poco sobre cómo dichas interacciones se resuelven en la práctica, y con qué consecuencias.
Esto introduce un último punto que Gelfand pasa por alto: las diferencias individuales en términos de permisividad o rigidez. Por supuesto, la cultura como tal es un concepto social; la mayor parte del tiempo, los individuos debemos adaptarnos a una cultura que no elegimos. A la vez, todos conocemos ejemplos de individuos que se sienten más cómodos en un ámbito rígido o que se comportan de forma extremadamente relajada, incluso manteniendo constante el país, estado, nivel de educación, ingresos, sexo biológico y hasta el ambiente familiar. En ese sentido, las variaciones regionales –metrópolis cosmopolitas vs. pueblos provincianos– u organizacionales –militares vs. artistas– facilitan la paz social al permitir que los individuos se auto-seleccionen por lugar de residencia y profesión según sus inclinaciones individuales. Dicho eso, en la mayoría de los países existe “una” cultura predominante, cuya rigidez o permisividad puede tener importantes consecuencias para el estatus social, el desempeño profesional y afectivo e incluso la felicidad de los individuos con distintas inclinaciones. En qué medida es el caso, y cómo ello induce a las personas con distintas preferencias individuales a apoyar a movimientos sociales que promueven mayores niveles de rigidez o permisividad en la vida pública, es una pregunta fascinante. Esperemos que nuevas contribuciones, más centradas en el “choque de culturas” dentro de un mismo ámbito que en la comparación transversal entre países, nos proporcionen las herramientas para responder estas preguntas.