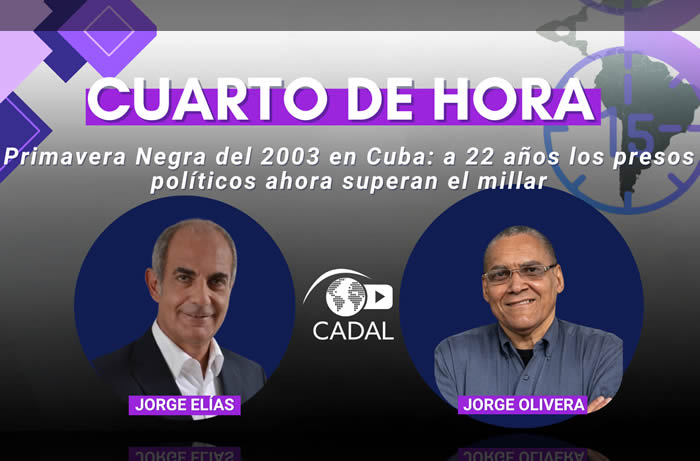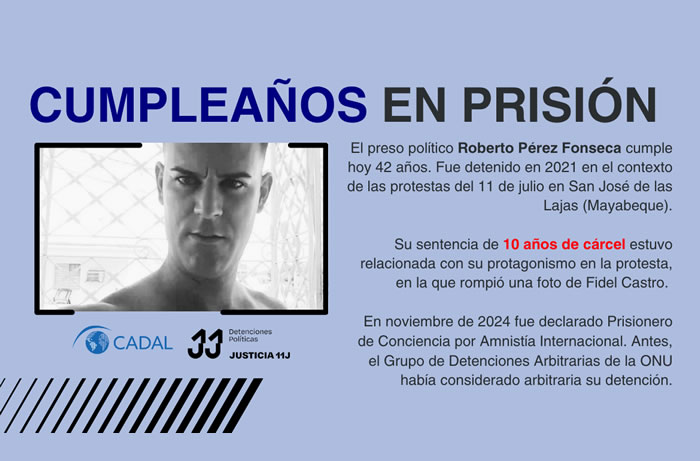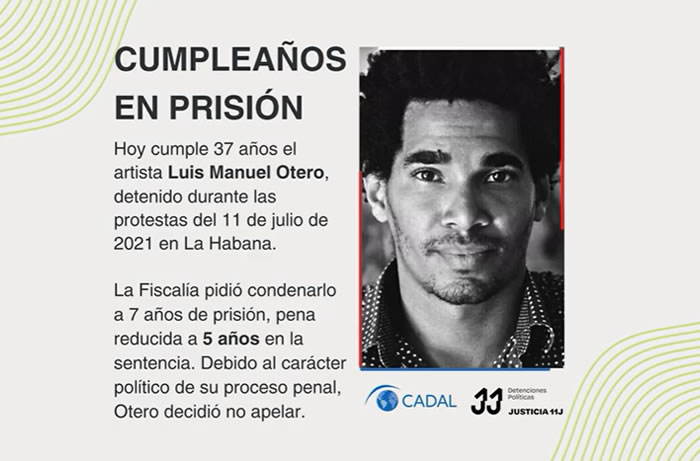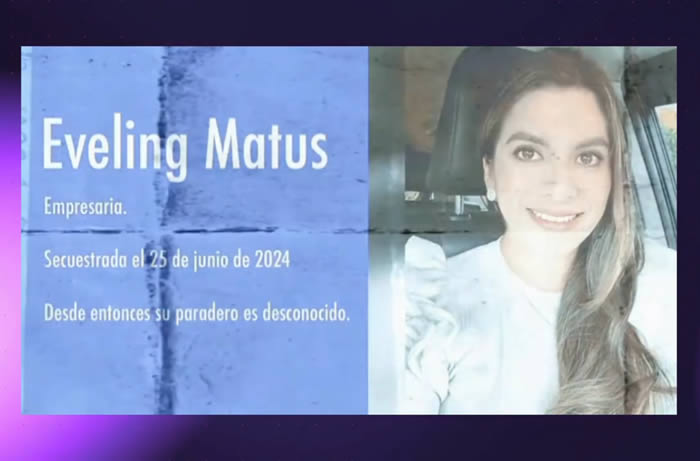Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
 10-03-2020
10-03-2020Apuntes de un regreso a La Habana
En los años que me separaban de mi primer visita en el 89, tantas cosas habían sucedido en mi vida y en la isla, entre otras,el período especial, que había esmerilado el ánimo de millones de personas, una situación de padecimiento humanitario que había leído y escuchado por el relato de tantos amigos y colegas que aún permanecían en la isla. Volví para reencontrarme con la ciudad del pasado, pero esa ciudad ya no existía tal como la había dejado.
Por Rubén Chababo
“La Habana es el escenario de una guerra ocurrida nunca”
Antonio José Ponte
Lecturas
Mi primer viaje a La Habana tuvo lugar mucho antes de yo poner un pie en esa ciudad. Fue a mediados de los años 80 cuando el azar puso en mis manos Paradiso de José Lezama Lima, uno de los textos más increíbles de la literatura latinoamericana del siglo XX. Recuerdo mi asombro al recorrer esas páginas que me introducían al fulgor del barroco en clave americana como nunca antes ni luego llegué a leer. Lezama Lima, el etrusco de La Habana vieja, fue mi Cicerone en esa ciudad cargada de hechizos y misterios.
Fue a través de sus páginas que recorrí imaginando las calles habaneras, que acerqué por primera vez mi oído a la cadencia de un modo de enunciar el español tan diferente al de mi orilla rioplatense. Recuerdo entonces que al cerrar las páginas de esa voluminosa novela me prometí llegar alguna vez hasta ese sitio. Algo había en esa escritura que me instaba al retorno hacia un lugar donde nunca antes había estado.
De la mano de Lezama vino después Carpentier, en especial un texto fabuloso titulado “La Habana vista con los ojos de un turista cubano”, escrito hacia el final de los años 20 en los que el autor, recién llegado de su primer torunée europea, invitaba a sus lectores a sorprenderse ante el milagro de esa ciudad hasta ese momento innominada. Y también los textos de María Zambrano y los poemas de Dulce María Loynaz que extendió su vida entera en las calles del Vedado. Luego, o junto a ellos, vinieron los Origenistas, y la generación de los escritores de la Revista de Avance, y el teatro de Piñera y sus cuentos de El que vino a salvarme. Más tarde, mucho más tarde, llegó Reynaldo Arenas y El mundo alucinante.
Fueron esas las voces, esas las miradas, con las que llegué a Cuba antes de poner un pie en La Habana. Sucede así con la literatura. Víctor Hugo o Baudelaire han sido para muchos la razón de su hechizo por Paris o Borges y Girondo por Buenos Aires. En la vida nunca he dejado de cruzarme con viajeros que, libro en mano, recorren las ciudades buscando confirmar en lo real aquello que fue grabado en tinta hace años o siglos atrás. Nada diferente me ocurrió a mí.
La Habana de Lezama era para mí la de la elegancia de la lengua, la de las costumbres hogareñas, las del cotilleo en las calles, las del sol atravesando la frondosidad del Paseo del Prado, la del caminar pausado. Yo leía y viajaba con él. Y Lezama me enseñaba a amar la ciudad que luego amé tanto.
La ciudad
Nunca sabré del todo cómo fue que las causalidades concurrentes hicieron posible que hacia finales de los ochenta yo tuviera la posibilidad de vivir allí. Era estudiante, recién recibido, y una beca puso a andar mis pasos por esa ciudad. Yo llegaba de un país, la Argentina, en ese entonces golpeado por la memoria de la dictadura y que estaba atravesando una más de sus terribles crisis económicas. Yo era un estudiante necesitado de dejar atrás el paisaje de mi país para reencontrarme con algo nuevo que me ayudara a dejar atrás las pesadillas de lo cotidiano.
Recuerdo que al llegar a La Habana realicé dos ceremonias. La primera fue caminar desde El Vedado hasta la calle Trocadero para posar la palma de mi mano sobre el dintel de la casa del autor de Paradiso, el que me había enseñado a mirar el Trópico, el que me había introducido en el barroco latinoamericano. La segunda de las ceremonias fue ir hasta el Cementerio Colón, para buscar, entre el confuso amasijo de tumbas, la suya, y dejarle allí, con una piedra, la marca de mi presencia, la evidencia de mi regreso.
Transcurría el año 89. Para un extranjero, La Habana era la ciudad deseada, la ciudad ordenada, la ciudad en la que todo transcurría de acuerdo a lo previsible. La memoria es engañosa, lo sabemos. La memoria es una construcción que nos hacemos del pretérito. Y la memoria que tengo seguramente no condice con la de miles de habitantes de esa ciudad quienes mientras yo hacía transcurrir mis días entre el Vedado y Miramar fatigaban ellos su rutina con los apremios que a mí me eran ajenos o desconocidos.
Hacia finales de los ochenta, vivir como extranjero en La Habana, era lo más parecido a la vida de un personal diplomático. Nuestros recorridos urbanos siempre estaban “protegidos” por la imposibilidad de mezclarnos con los habitantes de la ciudad. La Habana en ese entonces era una urbe habitada, eso recuerdo, por miles de ciudadanos del Este europeo que trabajan como técnicos y que vivían cómodamente en el Foxa o en el Sierra Maestra, edificios desde cuyos balcones uno lograba divisar desde la altura el mar volcado hacia el infinito. Eran los años en que la Casa de las Américas seguía siendo el faro que atraía a la progresía latinoamericana y europea, y entonces, con mis compañeros de beca, hacíamos largas filas para escuchar conferencias o asistir a presentaciones de libros, actividades que nos hacían sentir que formábamos parte de un universo o cofradía de elegidos.
¿Qué recuerdo de esa ciudad? Fragmentos, retazos de memoria. Las largas colas para comprar pan con aceite en las que nos divertíamos en la espera, las caminatas por Centro Habana buscando una bodega donde vendían tabaco, las noches extendidas bajo las flores rojas de los flamboayan de la Avenida 41, la intensidad con que mis amigos, estudiantes europeos, sentían cada día que pasaban en la isla como si estuvieran siendo protagonistas de una utopía cumplida y que nada parecía desmentir. Caminábamos por La Rampa y todos nos reconocían como extranjeros, por la ropa y el calzado que llevábamos. Y el Malecón o La Habana vieja eran esos lugares donde el disfrute se extendía hasta que el amanecer llegaba.
Ahora que ha pasado el tiempo miro en reversa y compruebo que mis compañeros de estudio y yo no vivíamos en la ciudad real sino en la imaginada, asombrados por los logros de la Revolución y la certeza con que la gente alrededor nuestro enunciaba su fidelidad al líder máximo. No permitíamos que nada interrumpiera nuestra felicidad, ni siquiera las clases fatigosas a las que debíamos asistir en la Universidad, cargadas de una morosa monotonía. Mucho menos las carencias materiales que lográbamos burlar comprando en las diplo-tiendas, espacios comerciales de aquel entonces reservados exclusivamente para adquirir productos en divisa, sitios a los que solo teníamos permitido el acceso nosotros, los extranjeros.
Vivir en La Habana era, en ese entonces, como diría Lezama, una fiesta innombrable, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a que esa dicha fuera interrumpida ni que nada contradijera esa sensación casi embriagante de vivir como en un limbo plácido. ¿Qué sabíamos nosotros de lo que sucedía en La Víbora, Marianao o Santos Suárez?, poco y nada. Y creo que preferíamos no saberlo porque eso hubiera significado el quiebre del hechizo en el que vivíamos. Tampoco en aquel entonces – y esto es algo que muchos han olvidado- nos estaba permitido el trato con los habitantes de la ciudad; porque extranjeros y habaneros, hacíamos vidas distanciadas por el mandato de una ley que ponía obstáculos al contacto afable. Y si nos atrevíamos a vulnerar esa orden llevando a alguien a nuestros cuartos, el encargado del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) no tardaba en golpear nuestra puerta para enunciar su sermón de advertencia.
Aquella estancia apacible en la que yo me sentía un elegido comenzó a agrietarse cuando una tarde de julio, en la televisión, alguien habló de Arnaldo Ochoa, de Tony de la Guardia, de Angola, de narcotráfico, de traición. Recuerdo entonces que allí comenzó una sostenida y feroz arremetida discursiva que se extendió en las páginas del Granma, en las que se relataban los pormenores de un “caso” que “avergonzaba” a la Revolución. Todos hablaban del Caso Ochoa, que habría de concluir, muy poco tiempo después, con la celebración de un juicio sumarísimo que ordenaba el fusilamiento de los imputados, todos ellos personajes cercanos a la más alta conducción revolucionaria. Los acusados eran miembros de las más altas esferas gubernamentales, quienes pasaron, en el transcurso de unos pocos días, a ser considerados como la más baja escoria.
Durante muchas noches permanecí frente a la pantalla de la televisión siguiendo los pormenores de un juicio en el que por primera vez en mi vida asistía a la extraña escena de un abogado defensor acusando a su defendido. Los fiscales enunciaban discursos altisonantes y los acusados, lejos de defenderse, se auto incriminaban con orgullo revolucionario, reconociendo, avergonzados, no haber sido lo suficientemente agradecidos con la Revolución y la bondad y la confianza brindada por su líder máximo.
No recuerdo mucho más, solo que la calurosa noche en que los acusados fueron fusilados en Baracoa, me quedé en la terraza de mi cómoda casona de Miramar con la cabeza apoyada en mis manos mirando el cielo estrellado de La Habana, hasta que llegó el amanecer y la hora exacta en que habían anunciado que la orden sería ejecutada. Ese amanecer, recuerdo, todo mi pasado en la isla comenzó a ser revisado. Volví con la memoria a mis primeros días habaneros, a mi asombro frente a la belleza de la ciudad y al hechizo de la algarabía cotidiana. Y sentí que “algo” había comenzado a resquebrajarse. Ese juicio se parecía tanto a aquellos que en los años 30, 40 y 50 habían tenido lugar en la Unión Soviética y sobre los que tanto había leído, cuando miles de hombres y mujeres habían terminado con sus huesos en los campos de concentración de la Siberia, acusados, sin que sus argumentos de defensa valieran de nada, de traicionar a la patria.
Y entonces surgieron las preguntas. ¿Qué es lo que había visto hasta ese momento? ¿Si la escena judicial proyectada en las pantallas televisivas, a todas luces una farsa, era una más de las cosas públicas del régimen, cuántas otras existían que yo no había advertido en mi experiencia estudiantil embriagada por la creencia ingenua de estar habitando un lugar donde la utopía estaba teniendo su más exitoso cumplimiento?
Al día siguiente, recuerdo, en las calles de La Habana, nada se dijo de lo que había ocurrido al amanecer. Julio transcurrió con las noticias de siempre difundidas por Radio Reloj y Radio Rebelde, donde se anunciaban los avances imparables de la zafra o se saludaba con alegría revolucionaria la llegada de nuevas delegaciones de los países ubicados del otro lado de la Cortina de Hierro. Habría que esperar solo cuatro meses más, hasta noviembre, para que los históricos hermanos y aliados se convirtieran, en la brevedad de unas pocas horas, en sospechosos enemigos.
Yo venía de un país, como cualquier otro país del mundo, en el que la noticia de un juicio seguido por sentencia de fusilamiento por traición a la patria hubiera despertado, necesariamente, adhesiones y rechazos, comentarios en la prensa, discusiones acaloradas. Nada de eso ocurrió en los días sucesivos ni en los meses posteriores. La memoria de Ochoa y del resto de los fusilados y encarcelados se evaporó con la rapidez de un hielo expuesto al rayo del sol bajo la luz incandescente del mediodía. Habían traicionado a la patria, la sentencia se había cumplido, la Revolución había salido una vez más fortalecida, nada había de sus vidas que mereciera ningún recuerdo postrero.
El Caso Ochoa fue la bisagra o el umbral a partir del cual se produjo el develamiento de la realidad en la que vivía. Nunca más después de esa madrugada pude sostener ninguna credulidad, algo de mi asombro o de mi ingenuidad estudiantil se había quebrado. Y de ese modo, la más absoluta realidad que me circundaba, comenzó a adquirir el verdadero espesor que tenía, y que yo, como tantos otros que me rodeaban, había negado.
Había una Habana ideal, la de los extranjeros, las de los que nos mecíamos en las hamacas de Miramar, y otra real, la que formaba el resto de la ciudad y que a duras penas, en ese entonces, lograba mostrarse con toda su crudeza. Uno ve lo que desea ver. Ver implica siempre una decisión. Para mis compañeros de estudio, por ejemplo, el caso Ochoa no les revelaba nada, no había hecho mella alguna en sus creencias ni en sus certezas más arraigadas. La isla, la Revolución, seguían siendo para ellos el cumplimiento de una promesa negada en sus países de origen, y no había evidencia adversa alguna que pudiera desmentirles ese encanto.
En agosto o setiembre de ese año, ya no recuerdo con precisión, una nueva noticia comenzó a ocupar los titulares. El gobierno emprendía una acción de repatriación de cuerpos de soldados muertos en la guerra de Angola, cadáveres que habían permanecido inhumados lejos de la patria y que la generosidad de la Revolución devolvía a su suelo natal. Recuerdo que alguien golpeó a la puerta de nuestras casas convocándonos a un acto solemne. Éramos estudiantes extranjeros y se nos invitaba amablemente a brindar tributo a los muertos recién llegados. Cierro los ojos y veo, una fila interminable a las puertas del teatro Karl Marx, esperando el momento para rendir homenaje a las decenas de cajones dispuestos en una gran sala. Y recuerdo también a los familiares de esos muertos agradeciendo al líder máximo la posibilidad que les había dado de haber podido entregar a hijos, padres o hermanos para la defensa y la dignidad de la patria, participando de una guerra que casi nadie podía explicar la razón de su existencia, en un país lejano que no podían ubicar en el mapa. Operación Triunfo fue el nombre que le pusieron las autoridades revolucionarias a la repatriación de los cadáveres desde Angola. Paradójicamente, la única que había salido triunfante en esa operación, era la muerte.
Fue muchos meses más tarde del fusilamiento de Ochoa y del regreso triunfal de los militares encerrados en sus cajones, que regresé a una Argentina devastada por la crisis económica.
A mi llegada, luego de más de un año en la isla, recuerdo que opté por callar. ¿Cómo narrarles a mis colegas que la Utopía se había convertido en pesadilla? ¿Cómo explicarles que había una Cuba ideal y otra real a la que solo era posible acceder si se estaba decidido a conocerla? ¿Cómo hacer audibles mis relatos frente a sus ideas forjadas en años de militancia? La precaución, en esos años, ganó la partida.
Regreso
Regresé a La Habana 30 años después, más envejecido yo, para volver a ver el paisaje de la juventud. En los años que me separaban de mi primer visita en el 89 tantas cosas habían sucedido en mi vida y en la isla, entre otras, el período especial, que había esmerilado el ánimo de millones de personas, una situación de padecimiento humanitario que había leído y escuchado por el relato de tantos amigos y colegas que aún permanecían en la isla.
Volví para reencontrarme con la ciudad del pasado, pero esa ciudad ya no existía tal como la había dejado, y no como sucede con otras ciudades donde las nuevas construcciones suplantan a las antiguas, donde el diseño urbanístico reconstruye paisajes y panoramas, sino porque La Habana, aquella ciudad del pasado, es hoy lo más parecido a un perpetuo derrumbe que día a día, como en goteo silencioso, va devorándose lo visible.
El Vedado, otrora lugar de paseo y de encuentros, acaso uno de los cascos urbanos con mayor riqueza arquitectónica de toda América latina, se descascara entre el polvo y la lluvia. Detrás de las fachadas de sus casas de elegante art decó se apiñan las familias venidas del Oriente – los palestinos, como les llaman un tanto despectivamente- quienes por razones de elemental sobrevivencia ocupan los desahuciados jardines con animales de corral que extienden sus dominios hasta más allá de las veredas rotas. El orgullo visual de la ciudad, ese del que el gran arquitecto y urbanista Mario Coyula se enorgullecía, se cae a pedazos, dejando grandes terrenos baldíos donde los yuyales devoran los restos de esas construcciones antiguas. Excepto claro, las residencias oficiales, salvadas del desamparo y el derrumbe. O las que pertenecen a representaciones diplomáticas u organismos internacionales; el resto es preludio de la tugurización que acontece a pocas cuadras, en Centro Habana, zona de la ciudad más parecida a una Beirut luego de los bombardeos que al pujante barrio que alguna vez fue, con sus comercios de telas, sus bares, sus grandes tiendas hoy convertidas en palacios abandonados en las que la gente deambula como sonámbula en busca de nada, girando en torno a anaqueles vacíos y llenos de polvo. Un barrio con edificios de apartamentos donde la gente se apretuja en entrepisos oscuros en cuyas habitaciones conviven varias generaciones de linajes olvidados: “Matrimonios, nacimientos e inmigraciones ocurren allí a una velocidad que ni remotamente alcanza a secundar la fabricación de espacios nuevos. Existe un déficit habitacional considerable (defunciones y exilios liberan muy pocas capacidades) y a tal déficit habría que agregar las necesidades de quienes dejan atrás derrumbe o casa declarada inhabitable, los sobrevivientes de las ruinas”, describe con maestría José Antonio Ponte en su magistral ensayo La fiesta vigilada.
Nada de la ciudad del pasado ha sobrevivido. Por una parte, La Habana es la misma que la del pasado porque en ella lo nuevo no ha irrumpido con la fuerza que suele imprimirle el mercado inmobiliario, por otra, es distinta, porque pocas cosas se han logrado mantener en pie, y las que sobreviven al derrumbe, lo hacen anunciando su caída inminente. Ninguna guerra ha golpeado a la ciudad, y sin embargo todo es tan semejante a un paisaje después de la batalla.
Yo andaba La Habana tratando de reconocer, como en mí ya lejana primera visita, mi Habana del pasado. Una empresa imposible. Ni el bello Paseo del Prado ha sobrevivido al abandono y la desidia, uno de los boulevares más hermosos que alguna vez hayan sido construidos en América latina, tan similar en su elegancia, a La Rambla de Barcelona. A los costados del Paseo, entre los árboles secos o raquíticos, se alcanzan a ver las antiguas casonas también tugurizadas, quietas, al borde del temblor, como a la espera de un inminente derrumbe, desde cuyas ventanas o balcones desvencijados los habitantes se asoman para ver pasar una vida que transcurre sin sobresaltos, acostumbrados al tedio somnoliente de lo cotidiano. Cada tanto un turista saca su celular o su cámara fotográfica y les arrebata una imagen que sumará a su álbum del exotismo caribeño.
En este enero de 2020, la ciudad siguió devorándose a sus hijos como viene haciéndolo desde hace ya años. La desidia, la falta de cuidado gubernamental, produjo el derrumbe de un balcón y la muerte de tres niñas que pasaban por debajo. Una tragedia frecuente que toda la ciudad conoce pero que nunca es comentada en los medios, salvo a veces y en escasas líneas que se escriben para cumplir, pero nada más. En esos días supe de la furia de los padres de las niñas muertas, de la ira que esas muertes despertó en el barrio, de su triste entierro; lo supe por el boca a boca que circula como un susurro por las calles habaneras, pero nada de eso, ya lo digo, logró horadar el triunfalismo de los titulares del Granma o Juventud Rebelde desde cuyas páginas la Revolución saluda día tras día, desde hace ya sesenta años, su inapelable vocación de triunfo. Muertes olvidadas las de esas niñas, que no dejarán marca alguna en la memoria colectiva de la ciudad, porque no hay forma de asirlas al relato de un sistema que se empeña con eficacia en hacer tabula rasa con todo aquello que no sea útil a su exaltación, en las que las muertes trágicas, las no heroicas, no figuran en su índex memorial. Porque La Habana expulsa la memoria de manera violenta, como si todo acontecimiento memorable hubiera encontrado su límite para ser evocado en el año 59, y después nada, solo la alegría y el deber de agradecimiento de estar habitando el Paraíso conquistado.
La ciudad fantasmal que se arruina hora tras hora solo interrumpe su pesadilla alrededor de unas pocas cuadras elegidas de La Habana vieja, unos centenares de metros patrimoniales situados alrededor de la Catedral, lugar donde se agolpan los turistas, quienes saludan el exotismo y la belleza prometida en los folletos de las agencias de viaje. Extranjeros que se derraman por las pocas calles laterales que “salen” de la plaza central y en las que se extiende la fantasía de lo tropical en clave revolucionaria, en locales donde venden postales con el rostro del Che o Fidel Castro y suena, hasta el hartazgo, la música de Buena Vista Social Club. Un precario montaje for export que se desvanece con solo poner unos pasos fuera de ese circuito artificial cuando irrumpe, si se lo vulnera, La Habana real, aquella que se va volviendo, entre derrumbe y derrumbe, escombro y polvo.
Decidí volver, por pura nostalgia, a Regla, cruzando la Bahía en una barca desvencijada. Nada o poco ha quedado de esa parte de la ciudad que antes del 59 era un barrio vivaz. Uno camina por Regla como en un escenario apocalíptico, flanqueado el paso por las aguas servidas y el olor pesado que envía el mar desde la Bahía. Solo eso, un pueblo fantasma donde uno se pregunta cómo se puede sobrevivir allí. Cada tanto, al doblar una esquina, entre los perros que hurgan en los basurales, aparecen carteles oxidados y volteados por el viento sobre cuya superficie se leen lemas que exaltan la biografía de los líderes máximos quienes en retratos monumentales miran, sus rostros ya oxidados, lo que sus palabras no cumplen en el paisaje que los cobija.
Sin embargo, treinta años después, algo ha cambiado en la ciudad, y no es algo menor: la manifestación del hastío. Lo que antes ni siquiera era enunciado en voz baja, ahora irrumpe en la conversación cotidiana, en la parada de la guagua, en los pasillos del agro mercado. Ahora son más los que no callan su cansancio, su falta de esperanza frente a un presente que les devuelve una imagen de escasa o nula promesa, un presente que contrasta brutalmente con las noticias siempre “alentadoras” que difunde la orwelliana Radio Reloj o la prensa escrita, en sus breves páginas matutinas. Contra esa letanía absurda que se repite como un guión escrito por Beckett y que anuncia grandes conquistas en la educación, la salud y la industria, la realidad golpea como un cachetazo violento en el rostro de los habitantes de la ciudad. Nada de lo que dice la palabra oficial se constata en las calles, en lo real. O en todo caso, se cumple, pero de manera inversa a lo anunciado. Entonces es lógico que la queja gane los comentarios. Antes, años atrás, tampoco había un correlato entre lo que se decía y lo que se vivía, pero un débil horizonte de esperanza aún permanecía como posible de ser sostenido o defendido por muchos. Y era común acusar al imperio por el fracaso de algún proyecto, pero ya no. Caída la épica revolucionaria en la que hoy solo creen los burócratas o los ilusos, la vida cotidiana se agrieta de manera acelerada, y entonces la queja desenfadada emerge, y también el deseo de huir, de proyectar la vida en otras orillas, como lo hacen muchos jóvenes que dicen estar decididos a lanzarse a la aventura de tomarse un avión con destino a las Guyanas para desde allí, coyote mediante, emprender derroteros imprevisibles que les permitan llegar hasta el sur, con la esperanza de alcanzar lugares menos inhóspitos o más amables en los que poder sobrevivir. Porque quedarse es deambular en trabajos imaginarios, fatigar el día con una bolsa de plástico en la mano tratando de que el milagro depare el hallazgo de boniato o patatas para la cena, pasar las horas del día en La Rampa esperando nada, haciendo cola en derredor de Copelia o sentarse en el Malecón, oteando un mar que es frontera imposible de sortear. O lanzarse al comercio de sus cuerpos, que es otra posibilidad, mercando, en clave jinetera, sexo por un puñado de euros. A estos últimos, los jineteros, se los ve deambular por las calles de Centro Habana, o el Vedado, frente a la puerta de los grandes hoteles, caminando las playas de Habana del Este, ofreciendo sus cuerpos torneados, con una sonrisa pegada al rostro, aprendida para agradar a cualquiera; son los nietos o bisnietos de la Revolución, educados en el dogma martiano de que morir por la patria es vivir, encerrados, como peces enloquecidos, en su inmensa cárcel de agua salada.
La Habana es una ciudad atrapada en el tiempo, una ciudad que se mira a sí misma en la superficie de un espejo que lentamente se va enmoheciendo. Esa es La Habana de hoy, claro, la que raramente alcanza a ver la mayoría de los turistas que llegan a la isla, quienes hacen su circuito de Habana Vieja, hoteles all inclusive, alguna salida en torno al Malecón, un paseo rápido por 23 y L para salir rápidamente hacia los Cayos, donde nada de lo real del país puede ser imaginado; reino de la fantasía amoldado a los cánones de la folletería turística. Porque para ver La Habana en su cruda realidad, para palpar el hastío y el hartazgo que supone vivir, o mejor dicho, sobrevivir allí, para conocer en su espesor la experiencia de la molicie que todo lo impregna, es necesario permanecer algo más que los tres días recomendados por las agencias de turismo. De hecho esto es extensivo a tantas otras ciudades del mundo, pero no a todas se viaja con la carga mitológica de justicia cumplida como se viaja a La Habana, con ese amasijo de discursos e imágenes que desde la lejanía del espacio y el tiempo convierten, a la ciudad y por extensión al país, en testimonio irrefutable del triunfo de los ideales del bien y del progreso por los que tanto se luchó a lo largo del siglo XX.
Coda
¿Qué queda hoy de aquellos antiguos ideales con que la Revolución entusiasmó al mundo? ¿Qué perdura de sus promesas que lograron atraer legiones de hombres y mujeres de todas las latitudes? Nada, absolutamente nada. O en todo caso sí, un repertorio de relatos en clave de nostalgia que pervive en canciones y en imágenes triunfales más propias de un museo.
Lo cierto es que la Revolución que hace ya sesenta años se alzó para dar cumplimiento, como dijera Lezama Lima, al Evangelio sobre la tierra, se ha devorado como Saturno a sus hijos. Y en este milenio nuevo que asoma al mundo, a los hijos de esos hijos los asfixia, lentamente, con un inmenso hastío. Esos hijos que asomados a las ventanas de sus casas derruidas o sentados a la orilla del mar, los ojos puestos en el horizonte, no dejan de preguntarse con la llegada de cada atardecer, cuándo habrá de acabar este mal sueño en el que sobreviven, ya casi sin aliento, bajo la luz violenta y enceguecedora del trópico.
 Rubén ChababoConsejero AcadémicoProfesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario donde dicta anualmente el Seminario sobre Memoria y Derechos Humanos. Es docente y miembro del Consejo académico de la Maestría de Estudios Culturales dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y fue integrante del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá (Colombia). Ha dictado cursos y conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras en torno a los dilemas de la memoria en la escena contemporánea. Entre 2002 y 2014 fue Director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, una de las primeras instituciones museológicas dedicadas a abordar el tema del Terrorismo de Estado en la Argentina. Se desempeñó también como Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es Director del Museo Internacional para la Democracia.
Rubén ChababoConsejero AcadémicoProfesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario donde dicta anualmente el Seminario sobre Memoria y Derechos Humanos. Es docente y miembro del Consejo académico de la Maestría de Estudios Culturales dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y fue integrante del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá (Colombia). Ha dictado cursos y conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras en torno a los dilemas de la memoria en la escena contemporánea. Entre 2002 y 2014 fue Director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, una de las primeras instituciones museológicas dedicadas a abordar el tema del Terrorismo de Estado en la Argentina. Se desempeñó también como Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es Director del Museo Internacional para la Democracia.
“La Habana es el escenario de una guerra ocurrida nunca”
Antonio José Ponte
Lecturas
Mi primer viaje a La Habana tuvo lugar mucho antes de yo poner un pie en esa ciudad. Fue a mediados de los años 80 cuando el azar puso en mis manos Paradiso de José Lezama Lima, uno de los textos más increíbles de la literatura latinoamericana del siglo XX. Recuerdo mi asombro al recorrer esas páginas que me introducían al fulgor del barroco en clave americana como nunca antes ni luego llegué a leer. Lezama Lima, el etrusco de La Habana vieja, fue mi Cicerone en esa ciudad cargada de hechizos y misterios.
Fue a través de sus páginas que recorrí imaginando las calles habaneras, que acerqué por primera vez mi oído a la cadencia de un modo de enunciar el español tan diferente al de mi orilla rioplatense. Recuerdo entonces que al cerrar las páginas de esa voluminosa novela me prometí llegar alguna vez hasta ese sitio. Algo había en esa escritura que me instaba al retorno hacia un lugar donde nunca antes había estado.
De la mano de Lezama vino después Carpentier, en especial un texto fabuloso titulado “La Habana vista con los ojos de un turista cubano”, escrito hacia el final de los años 20 en los que el autor, recién llegado de su primer torunée europea, invitaba a sus lectores a sorprenderse ante el milagro de esa ciudad hasta ese momento innominada. Y también los textos de María Zambrano y los poemas de Dulce María Loynaz que extendió su vida entera en las calles del Vedado. Luego, o junto a ellos, vinieron los Origenistas, y la generación de los escritores de la Revista de Avance, y el teatro de Piñera y sus cuentos de El que vino a salvarme. Más tarde, mucho más tarde, llegó Reynaldo Arenas y El mundo alucinante.
Fueron esas las voces, esas las miradas, con las que llegué a Cuba antes de poner un pie en La Habana. Sucede así con la literatura. Víctor Hugo o Baudelaire han sido para muchos la razón de su hechizo por Paris o Borges y Girondo por Buenos Aires. En la vida nunca he dejado de cruzarme con viajeros que, libro en mano, recorren las ciudades buscando confirmar en lo real aquello que fue grabado en tinta hace años o siglos atrás. Nada diferente me ocurrió a mí.
La Habana de Lezama era para mí la de la elegancia de la lengua, la de las costumbres hogareñas, las del cotilleo en las calles, las del sol atravesando la frondosidad del Paseo del Prado, la del caminar pausado. Yo leía y viajaba con él. Y Lezama me enseñaba a amar la ciudad que luego amé tanto.
La ciudad
Nunca sabré del todo cómo fue que las causalidades concurrentes hicieron posible que hacia finales de los ochenta yo tuviera la posibilidad de vivir allí. Era estudiante, recién recibido, y una beca puso a andar mis pasos por esa ciudad. Yo llegaba de un país, la Argentina, en ese entonces golpeado por la memoria de la dictadura y que estaba atravesando una más de sus terribles crisis económicas. Yo era un estudiante necesitado de dejar atrás el paisaje de mi país para reencontrarme con algo nuevo que me ayudara a dejar atrás las pesadillas de lo cotidiano.
Recuerdo que al llegar a La Habana realicé dos ceremonias. La primera fue caminar desde El Vedado hasta la calle Trocadero para posar la palma de mi mano sobre el dintel de la casa del autor de Paradiso, el que me había enseñado a mirar el Trópico, el que me había introducido en el barroco latinoamericano. La segunda de las ceremonias fue ir hasta el Cementerio Colón, para buscar, entre el confuso amasijo de tumbas, la suya, y dejarle allí, con una piedra, la marca de mi presencia, la evidencia de mi regreso.
Transcurría el año 89. Para un extranjero, La Habana era la ciudad deseada, la ciudad ordenada, la ciudad en la que todo transcurría de acuerdo a lo previsible. La memoria es engañosa, lo sabemos. La memoria es una construcción que nos hacemos del pretérito. Y la memoria que tengo seguramente no condice con la de miles de habitantes de esa ciudad quienes mientras yo hacía transcurrir mis días entre el Vedado y Miramar fatigaban ellos su rutina con los apremios que a mí me eran ajenos o desconocidos.
Hacia finales de los ochenta, vivir como extranjero en La Habana, era lo más parecido a la vida de un personal diplomático. Nuestros recorridos urbanos siempre estaban “protegidos” por la imposibilidad de mezclarnos con los habitantes de la ciudad. La Habana en ese entonces era una urbe habitada, eso recuerdo, por miles de ciudadanos del Este europeo que trabajan como técnicos y que vivían cómodamente en el Foxa o en el Sierra Maestra, edificios desde cuyos balcones uno lograba divisar desde la altura el mar volcado hacia el infinito. Eran los años en que la Casa de las Américas seguía siendo el faro que atraía a la progresía latinoamericana y europea, y entonces, con mis compañeros de beca, hacíamos largas filas para escuchar conferencias o asistir a presentaciones de libros, actividades que nos hacían sentir que formábamos parte de un universo o cofradía de elegidos.
¿Qué recuerdo de esa ciudad? Fragmentos, retazos de memoria. Las largas colas para comprar pan con aceite en las que nos divertíamos en la espera, las caminatas por Centro Habana buscando una bodega donde vendían tabaco, las noches extendidas bajo las flores rojas de los flamboayan de la Avenida 41, la intensidad con que mis amigos, estudiantes europeos, sentían cada día que pasaban en la isla como si estuvieran siendo protagonistas de una utopía cumplida y que nada parecía desmentir. Caminábamos por La Rampa y todos nos reconocían como extranjeros, por la ropa y el calzado que llevábamos. Y el Malecón o La Habana vieja eran esos lugares donde el disfrute se extendía hasta que el amanecer llegaba.
Ahora que ha pasado el tiempo miro en reversa y compruebo que mis compañeros de estudio y yo no vivíamos en la ciudad real sino en la imaginada, asombrados por los logros de la Revolución y la certeza con que la gente alrededor nuestro enunciaba su fidelidad al líder máximo. No permitíamos que nada interrumpiera nuestra felicidad, ni siquiera las clases fatigosas a las que debíamos asistir en la Universidad, cargadas de una morosa monotonía. Mucho menos las carencias materiales que lográbamos burlar comprando en las diplo-tiendas, espacios comerciales de aquel entonces reservados exclusivamente para adquirir productos en divisa, sitios a los que solo teníamos permitido el acceso nosotros, los extranjeros.
Vivir en La Habana era, en ese entonces, como diría Lezama, una fiesta innombrable, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a que esa dicha fuera interrumpida ni que nada contradijera esa sensación casi embriagante de vivir como en un limbo plácido. ¿Qué sabíamos nosotros de lo que sucedía en La Víbora, Marianao o Santos Suárez?, poco y nada. Y creo que preferíamos no saberlo porque eso hubiera significado el quiebre del hechizo en el que vivíamos. Tampoco en aquel entonces – y esto es algo que muchos han olvidado- nos estaba permitido el trato con los habitantes de la ciudad; porque extranjeros y habaneros, hacíamos vidas distanciadas por el mandato de una ley que ponía obstáculos al contacto afable. Y si nos atrevíamos a vulnerar esa orden llevando a alguien a nuestros cuartos, el encargado del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) no tardaba en golpear nuestra puerta para enunciar su sermón de advertencia.
Aquella estancia apacible en la que yo me sentía un elegido comenzó a agrietarse cuando una tarde de julio, en la televisión, alguien habló de Arnaldo Ochoa, de Tony de la Guardia, de Angola, de narcotráfico, de traición. Recuerdo entonces que allí comenzó una sostenida y feroz arremetida discursiva que se extendió en las páginas del Granma, en las que se relataban los pormenores de un “caso” que “avergonzaba” a la Revolución. Todos hablaban del Caso Ochoa, que habría de concluir, muy poco tiempo después, con la celebración de un juicio sumarísimo que ordenaba el fusilamiento de los imputados, todos ellos personajes cercanos a la más alta conducción revolucionaria. Los acusados eran miembros de las más altas esferas gubernamentales, quienes pasaron, en el transcurso de unos pocos días, a ser considerados como la más baja escoria.
Durante muchas noches permanecí frente a la pantalla de la televisión siguiendo los pormenores de un juicio en el que por primera vez en mi vida asistía a la extraña escena de un abogado defensor acusando a su defendido. Los fiscales enunciaban discursos altisonantes y los acusados, lejos de defenderse, se auto incriminaban con orgullo revolucionario, reconociendo, avergonzados, no haber sido lo suficientemente agradecidos con la Revolución y la bondad y la confianza brindada por su líder máximo.
No recuerdo mucho más, solo que la calurosa noche en que los acusados fueron fusilados en Baracoa, me quedé en la terraza de mi cómoda casona de Miramar con la cabeza apoyada en mis manos mirando el cielo estrellado de La Habana, hasta que llegó el amanecer y la hora exacta en que habían anunciado que la orden sería ejecutada. Ese amanecer, recuerdo, todo mi pasado en la isla comenzó a ser revisado. Volví con la memoria a mis primeros días habaneros, a mi asombro frente a la belleza de la ciudad y al hechizo de la algarabía cotidiana. Y sentí que “algo” había comenzado a resquebrajarse. Ese juicio se parecía tanto a aquellos que en los años 30, 40 y 50 habían tenido lugar en la Unión Soviética y sobre los que tanto había leído, cuando miles de hombres y mujeres habían terminado con sus huesos en los campos de concentración de la Siberia, acusados, sin que sus argumentos de defensa valieran de nada, de traicionar a la patria.
Y entonces surgieron las preguntas. ¿Qué es lo que había visto hasta ese momento? ¿Si la escena judicial proyectada en las pantallas televisivas, a todas luces una farsa, era una más de las cosas públicas del régimen, cuántas otras existían que yo no había advertido en mi experiencia estudiantil embriagada por la creencia ingenua de estar habitando un lugar donde la utopía estaba teniendo su más exitoso cumplimiento?
Al día siguiente, recuerdo, en las calles de La Habana, nada se dijo de lo que había ocurrido al amanecer. Julio transcurrió con las noticias de siempre difundidas por Radio Reloj y Radio Rebelde, donde se anunciaban los avances imparables de la zafra o se saludaba con alegría revolucionaria la llegada de nuevas delegaciones de los países ubicados del otro lado de la Cortina de Hierro. Habría que esperar solo cuatro meses más, hasta noviembre, para que los históricos hermanos y aliados se convirtieran, en la brevedad de unas pocas horas, en sospechosos enemigos.
Yo venía de un país, como cualquier otro país del mundo, en el que la noticia de un juicio seguido por sentencia de fusilamiento por traición a la patria hubiera despertado, necesariamente, adhesiones y rechazos, comentarios en la prensa, discusiones acaloradas. Nada de eso ocurrió en los días sucesivos ni en los meses posteriores. La memoria de Ochoa y del resto de los fusilados y encarcelados se evaporó con la rapidez de un hielo expuesto al rayo del sol bajo la luz incandescente del mediodía. Habían traicionado a la patria, la sentencia se había cumplido, la Revolución había salido una vez más fortalecida, nada había de sus vidas que mereciera ningún recuerdo postrero.
El Caso Ochoa fue la bisagra o el umbral a partir del cual se produjo el develamiento de la realidad en la que vivía. Nunca más después de esa madrugada pude sostener ninguna credulidad, algo de mi asombro o de mi ingenuidad estudiantil se había quebrado. Y de ese modo, la más absoluta realidad que me circundaba, comenzó a adquirir el verdadero espesor que tenía, y que yo, como tantos otros que me rodeaban, había negado.
Había una Habana ideal, la de los extranjeros, las de los que nos mecíamos en las hamacas de Miramar, y otra real, la que formaba el resto de la ciudad y que a duras penas, en ese entonces, lograba mostrarse con toda su crudeza. Uno ve lo que desea ver. Ver implica siempre una decisión. Para mis compañeros de estudio, por ejemplo, el caso Ochoa no les revelaba nada, no había hecho mella alguna en sus creencias ni en sus certezas más arraigadas. La isla, la Revolución, seguían siendo para ellos el cumplimiento de una promesa negada en sus países de origen, y no había evidencia adversa alguna que pudiera desmentirles ese encanto.
En agosto o setiembre de ese año, ya no recuerdo con precisión, una nueva noticia comenzó a ocupar los titulares. El gobierno emprendía una acción de repatriación de cuerpos de soldados muertos en la guerra de Angola, cadáveres que habían permanecido inhumados lejos de la patria y que la generosidad de la Revolución devolvía a su suelo natal. Recuerdo que alguien golpeó a la puerta de nuestras casas convocándonos a un acto solemne. Éramos estudiantes extranjeros y se nos invitaba amablemente a brindar tributo a los muertos recién llegados. Cierro los ojos y veo, una fila interminable a las puertas del teatro Karl Marx, esperando el momento para rendir homenaje a las decenas de cajones dispuestos en una gran sala. Y recuerdo también a los familiares de esos muertos agradeciendo al líder máximo la posibilidad que les había dado de haber podido entregar a hijos, padres o hermanos para la defensa y la dignidad de la patria, participando de una guerra que casi nadie podía explicar la razón de su existencia, en un país lejano que no podían ubicar en el mapa. Operación Triunfo fue el nombre que le pusieron las autoridades revolucionarias a la repatriación de los cadáveres desde Angola. Paradójicamente, la única que había salido triunfante en esa operación, era la muerte.
Fue muchos meses más tarde del fusilamiento de Ochoa y del regreso triunfal de los militares encerrados en sus cajones, que regresé a una Argentina devastada por la crisis económica.
A mi llegada, luego de más de un año en la isla, recuerdo que opté por callar. ¿Cómo narrarles a mis colegas que la Utopía se había convertido en pesadilla? ¿Cómo explicarles que había una Cuba ideal y otra real a la que solo era posible acceder si se estaba decidido a conocerla? ¿Cómo hacer audibles mis relatos frente a sus ideas forjadas en años de militancia? La precaución, en esos años, ganó la partida.
Regreso
Regresé a La Habana 30 años después, más envejecido yo, para volver a ver el paisaje de la juventud. En los años que me separaban de mi primer visita en el 89 tantas cosas habían sucedido en mi vida y en la isla, entre otras, el período especial, que había esmerilado el ánimo de millones de personas, una situación de padecimiento humanitario que había leído y escuchado por el relato de tantos amigos y colegas que aún permanecían en la isla.
Volví para reencontrarme con la ciudad del pasado, pero esa ciudad ya no existía tal como la había dejado, y no como sucede con otras ciudades donde las nuevas construcciones suplantan a las antiguas, donde el diseño urbanístico reconstruye paisajes y panoramas, sino porque La Habana, aquella ciudad del pasado, es hoy lo más parecido a un perpetuo derrumbe que día a día, como en goteo silencioso, va devorándose lo visible.
El Vedado, otrora lugar de paseo y de encuentros, acaso uno de los cascos urbanos con mayor riqueza arquitectónica de toda América latina, se descascara entre el polvo y la lluvia. Detrás de las fachadas de sus casas de elegante art decó se apiñan las familias venidas del Oriente – los palestinos, como les llaman un tanto despectivamente- quienes por razones de elemental sobrevivencia ocupan los desahuciados jardines con animales de corral que extienden sus dominios hasta más allá de las veredas rotas. El orgullo visual de la ciudad, ese del que el gran arquitecto y urbanista Mario Coyula se enorgullecía, se cae a pedazos, dejando grandes terrenos baldíos donde los yuyales devoran los restos de esas construcciones antiguas. Excepto claro, las residencias oficiales, salvadas del desamparo y el derrumbe. O las que pertenecen a representaciones diplomáticas u organismos internacionales; el resto es preludio de la tugurización que acontece a pocas cuadras, en Centro Habana, zona de la ciudad más parecida a una Beirut luego de los bombardeos que al pujante barrio que alguna vez fue, con sus comercios de telas, sus bares, sus grandes tiendas hoy convertidas en palacios abandonados en las que la gente deambula como sonámbula en busca de nada, girando en torno a anaqueles vacíos y llenos de polvo. Un barrio con edificios de apartamentos donde la gente se apretuja en entrepisos oscuros en cuyas habitaciones conviven varias generaciones de linajes olvidados: “Matrimonios, nacimientos e inmigraciones ocurren allí a una velocidad que ni remotamente alcanza a secundar la fabricación de espacios nuevos. Existe un déficit habitacional considerable (defunciones y exilios liberan muy pocas capacidades) y a tal déficit habría que agregar las necesidades de quienes dejan atrás derrumbe o casa declarada inhabitable, los sobrevivientes de las ruinas”, describe con maestría José Antonio Ponte en su magistral ensayo La fiesta vigilada.
Nada de la ciudad del pasado ha sobrevivido. Por una parte, La Habana es la misma que la del pasado porque en ella lo nuevo no ha irrumpido con la fuerza que suele imprimirle el mercado inmobiliario, por otra, es distinta, porque pocas cosas se han logrado mantener en pie, y las que sobreviven al derrumbe, lo hacen anunciando su caída inminente. Ninguna guerra ha golpeado a la ciudad, y sin embargo todo es tan semejante a un paisaje después de la batalla.
Yo andaba La Habana tratando de reconocer, como en mí ya lejana primera visita, mi Habana del pasado. Una empresa imposible. Ni el bello Paseo del Prado ha sobrevivido al abandono y la desidia, uno de los boulevares más hermosos que alguna vez hayan sido construidos en América latina, tan similar en su elegancia, a La Rambla de Barcelona. A los costados del Paseo, entre los árboles secos o raquíticos, se alcanzan a ver las antiguas casonas también tugurizadas, quietas, al borde del temblor, como a la espera de un inminente derrumbe, desde cuyas ventanas o balcones desvencijados los habitantes se asoman para ver pasar una vida que transcurre sin sobresaltos, acostumbrados al tedio somnoliente de lo cotidiano. Cada tanto un turista saca su celular o su cámara fotográfica y les arrebata una imagen que sumará a su álbum del exotismo caribeño.
En este enero de 2020, la ciudad siguió devorándose a sus hijos como viene haciéndolo desde hace ya años. La desidia, la falta de cuidado gubernamental, produjo el derrumbe de un balcón y la muerte de tres niñas que pasaban por debajo. Una tragedia frecuente que toda la ciudad conoce pero que nunca es comentada en los medios, salvo a veces y en escasas líneas que se escriben para cumplir, pero nada más. En esos días supe de la furia de los padres de las niñas muertas, de la ira que esas muertes despertó en el barrio, de su triste entierro; lo supe por el boca a boca que circula como un susurro por las calles habaneras, pero nada de eso, ya lo digo, logró horadar el triunfalismo de los titulares del Granma o Juventud Rebelde desde cuyas páginas la Revolución saluda día tras día, desde hace ya sesenta años, su inapelable vocación de triunfo. Muertes olvidadas las de esas niñas, que no dejarán marca alguna en la memoria colectiva de la ciudad, porque no hay forma de asirlas al relato de un sistema que se empeña con eficacia en hacer tabula rasa con todo aquello que no sea útil a su exaltación, en las que las muertes trágicas, las no heroicas, no figuran en su índex memorial. Porque La Habana expulsa la memoria de manera violenta, como si todo acontecimiento memorable hubiera encontrado su límite para ser evocado en el año 59, y después nada, solo la alegría y el deber de agradecimiento de estar habitando el Paraíso conquistado.
La ciudad fantasmal que se arruina hora tras hora solo interrumpe su pesadilla alrededor de unas pocas cuadras elegidas de La Habana vieja, unos centenares de metros patrimoniales situados alrededor de la Catedral, lugar donde se agolpan los turistas, quienes saludan el exotismo y la belleza prometida en los folletos de las agencias de viaje. Extranjeros que se derraman por las pocas calles laterales que “salen” de la plaza central y en las que se extiende la fantasía de lo tropical en clave revolucionaria, en locales donde venden postales con el rostro del Che o Fidel Castro y suena, hasta el hartazgo, la música de Buena Vista Social Club. Un precario montaje for export que se desvanece con solo poner unos pasos fuera de ese circuito artificial cuando irrumpe, si se lo vulnera, La Habana real, aquella que se va volviendo, entre derrumbe y derrumbe, escombro y polvo.
Decidí volver, por pura nostalgia, a Regla, cruzando la Bahía en una barca desvencijada. Nada o poco ha quedado de esa parte de la ciudad que antes del 59 era un barrio vivaz. Uno camina por Regla como en un escenario apocalíptico, flanqueado el paso por las aguas servidas y el olor pesado que envía el mar desde la Bahía. Solo eso, un pueblo fantasma donde uno se pregunta cómo se puede sobrevivir allí. Cada tanto, al doblar una esquina, entre los perros que hurgan en los basurales, aparecen carteles oxidados y volteados por el viento sobre cuya superficie se leen lemas que exaltan la biografía de los líderes máximos quienes en retratos monumentales miran, sus rostros ya oxidados, lo que sus palabras no cumplen en el paisaje que los cobija.
Sin embargo, treinta años después, algo ha cambiado en la ciudad, y no es algo menor: la manifestación del hastío. Lo que antes ni siquiera era enunciado en voz baja, ahora irrumpe en la conversación cotidiana, en la parada de la guagua, en los pasillos del agro mercado. Ahora son más los que no callan su cansancio, su falta de esperanza frente a un presente que les devuelve una imagen de escasa o nula promesa, un presente que contrasta brutalmente con las noticias siempre “alentadoras” que difunde la orwelliana Radio Reloj o la prensa escrita, en sus breves páginas matutinas. Contra esa letanía absurda que se repite como un guión escrito por Beckett y que anuncia grandes conquistas en la educación, la salud y la industria, la realidad golpea como un cachetazo violento en el rostro de los habitantes de la ciudad. Nada de lo que dice la palabra oficial se constata en las calles, en lo real. O en todo caso, se cumple, pero de manera inversa a lo anunciado. Entonces es lógico que la queja gane los comentarios. Antes, años atrás, tampoco había un correlato entre lo que se decía y lo que se vivía, pero un débil horizonte de esperanza aún permanecía como posible de ser sostenido o defendido por muchos. Y era común acusar al imperio por el fracaso de algún proyecto, pero ya no. Caída la épica revolucionaria en la que hoy solo creen los burócratas o los ilusos, la vida cotidiana se agrieta de manera acelerada, y entonces la queja desenfadada emerge, y también el deseo de huir, de proyectar la vida en otras orillas, como lo hacen muchos jóvenes que dicen estar decididos a lanzarse a la aventura de tomarse un avión con destino a las Guyanas para desde allí, coyote mediante, emprender derroteros imprevisibles que les permitan llegar hasta el sur, con la esperanza de alcanzar lugares menos inhóspitos o más amables en los que poder sobrevivir. Porque quedarse es deambular en trabajos imaginarios, fatigar el día con una bolsa de plástico en la mano tratando de que el milagro depare el hallazgo de boniato o patatas para la cena, pasar las horas del día en La Rampa esperando nada, haciendo cola en derredor de Copelia o sentarse en el Malecón, oteando un mar que es frontera imposible de sortear. O lanzarse al comercio de sus cuerpos, que es otra posibilidad, mercando, en clave jinetera, sexo por un puñado de euros. A estos últimos, los jineteros, se los ve deambular por las calles de Centro Habana, o el Vedado, frente a la puerta de los grandes hoteles, caminando las playas de Habana del Este, ofreciendo sus cuerpos torneados, con una sonrisa pegada al rostro, aprendida para agradar a cualquiera; son los nietos o bisnietos de la Revolución, educados en el dogma martiano de que morir por la patria es vivir, encerrados, como peces enloquecidos, en su inmensa cárcel de agua salada.
La Habana es una ciudad atrapada en el tiempo, una ciudad que se mira a sí misma en la superficie de un espejo que lentamente se va enmoheciendo. Esa es La Habana de hoy, claro, la que raramente alcanza a ver la mayoría de los turistas que llegan a la isla, quienes hacen su circuito de Habana Vieja, hoteles all inclusive, alguna salida en torno al Malecón, un paseo rápido por 23 y L para salir rápidamente hacia los Cayos, donde nada de lo real del país puede ser imaginado; reino de la fantasía amoldado a los cánones de la folletería turística. Porque para ver La Habana en su cruda realidad, para palpar el hastío y el hartazgo que supone vivir, o mejor dicho, sobrevivir allí, para conocer en su espesor la experiencia de la molicie que todo lo impregna, es necesario permanecer algo más que los tres días recomendados por las agencias de turismo. De hecho esto es extensivo a tantas otras ciudades del mundo, pero no a todas se viaja con la carga mitológica de justicia cumplida como se viaja a La Habana, con ese amasijo de discursos e imágenes que desde la lejanía del espacio y el tiempo convierten, a la ciudad y por extensión al país, en testimonio irrefutable del triunfo de los ideales del bien y del progreso por los que tanto se luchó a lo largo del siglo XX.
Coda
¿Qué queda hoy de aquellos antiguos ideales con que la Revolución entusiasmó al mundo? ¿Qué perdura de sus promesas que lograron atraer legiones de hombres y mujeres de todas las latitudes? Nada, absolutamente nada. O en todo caso sí, un repertorio de relatos en clave de nostalgia que pervive en canciones y en imágenes triunfales más propias de un museo.
Lo cierto es que la Revolución que hace ya sesenta años se alzó para dar cumplimiento, como dijera Lezama Lima, al Evangelio sobre la tierra, se ha devorado como Saturno a sus hijos. Y en este milenio nuevo que asoma al mundo, a los hijos de esos hijos los asfixia, lentamente, con un inmenso hastío. Esos hijos que asomados a las ventanas de sus casas derruidas o sentados a la orilla del mar, los ojos puestos en el horizonte, no dejan de preguntarse con la llegada de cada atardecer, cuándo habrá de acabar este mal sueño en el que sobreviven, ya casi sin aliento, bajo la luz violenta y enceguecedora del trópico.