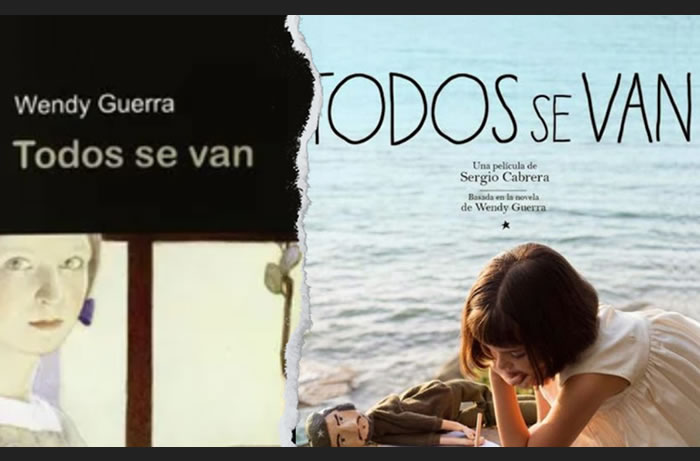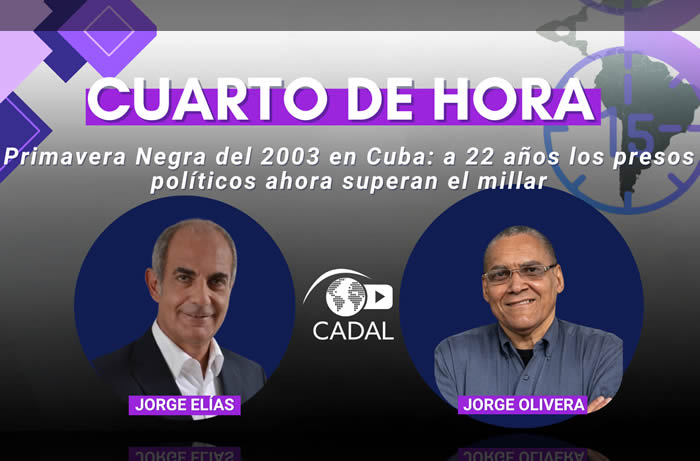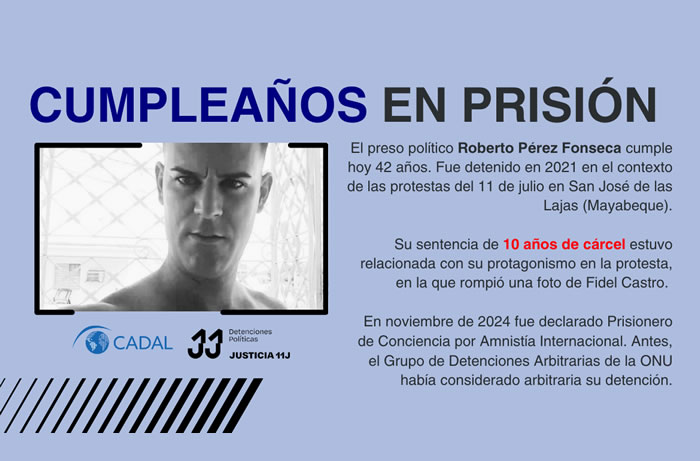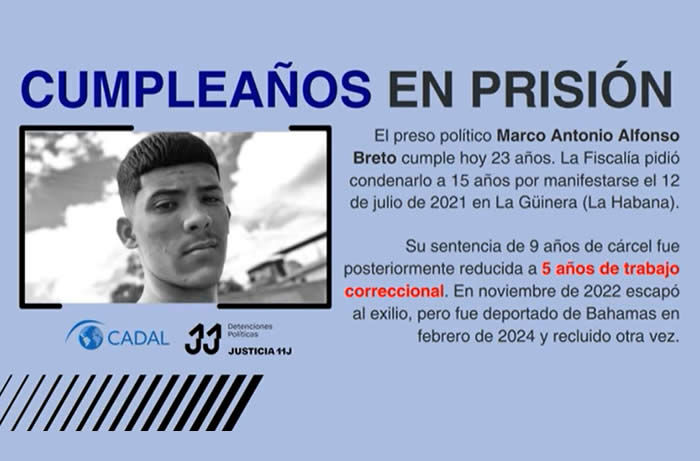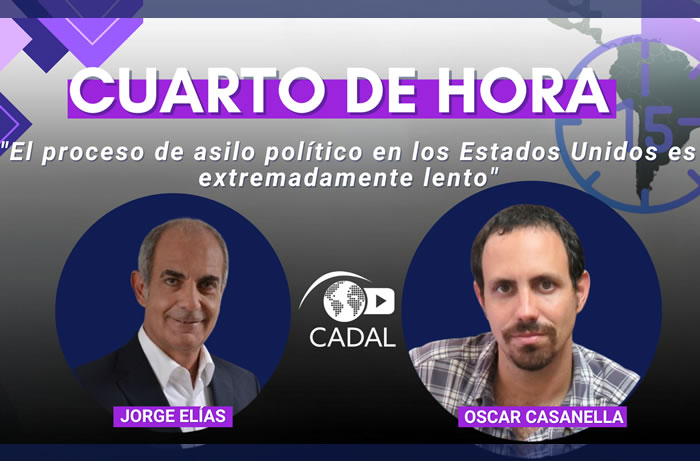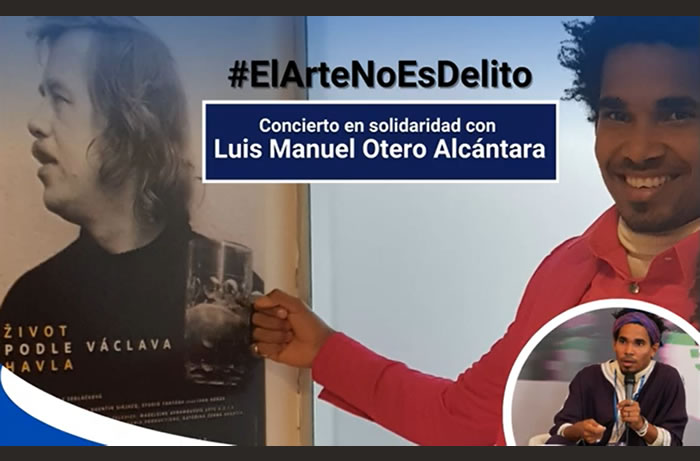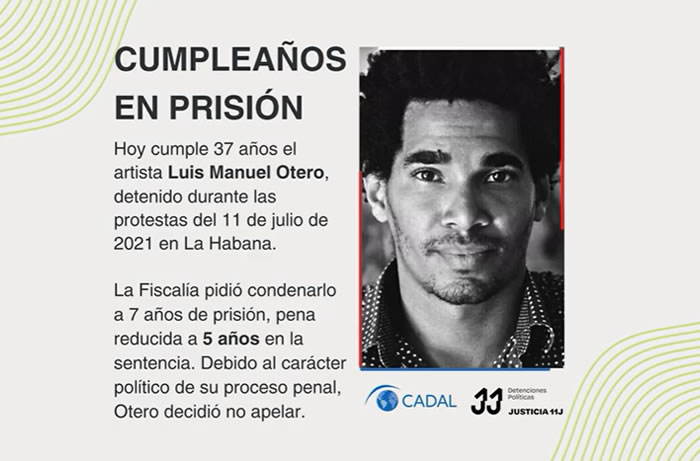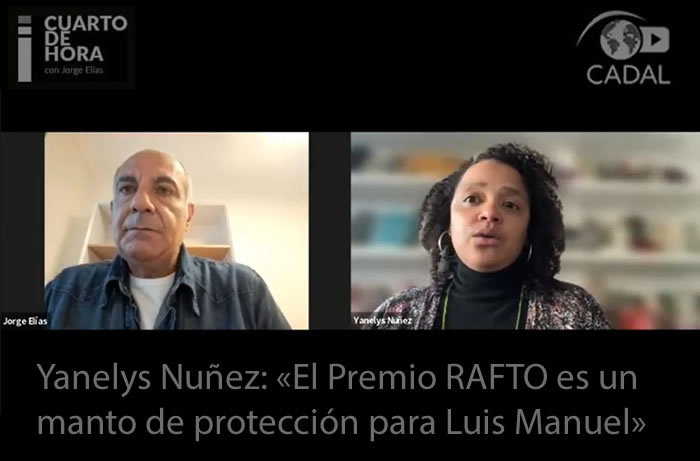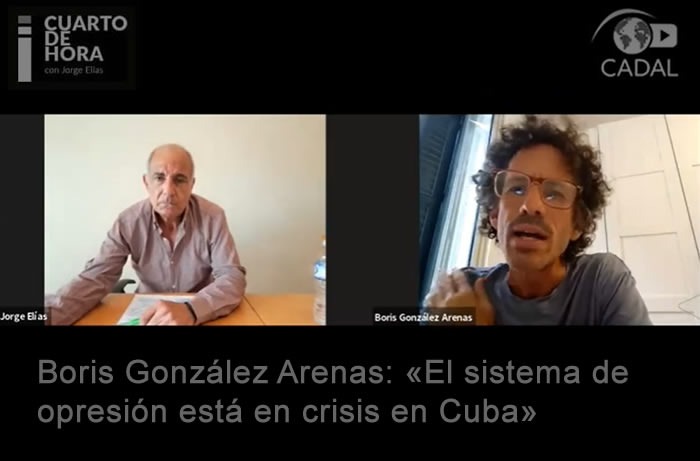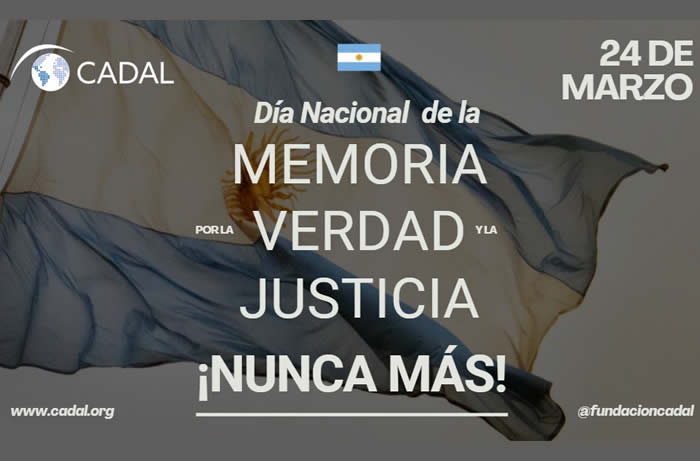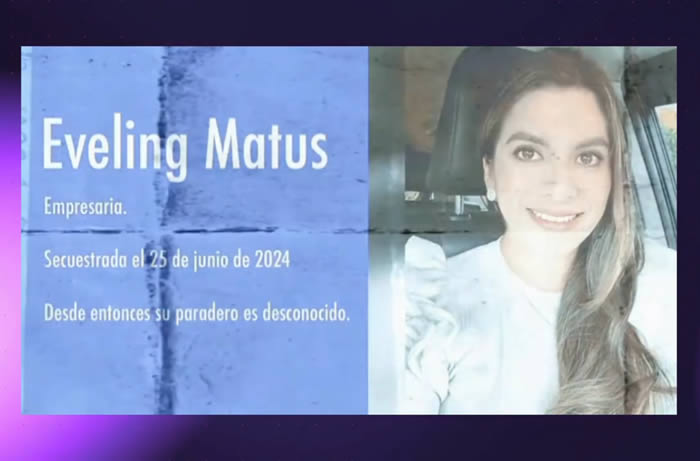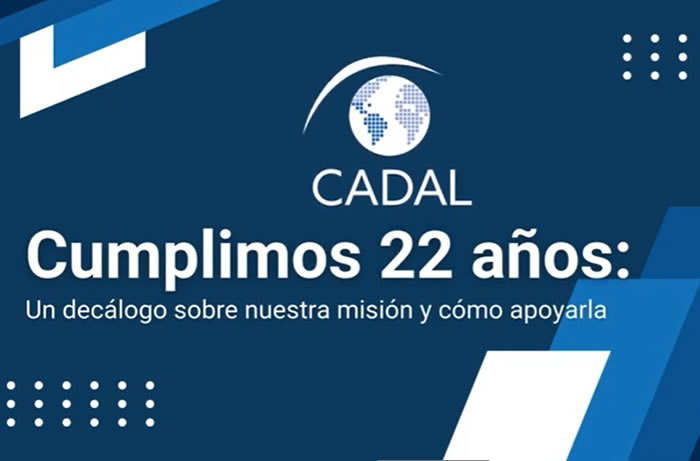Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
 13-03-2025
13-03-2025Bajo bandera en Argentina y en Cuba
El cine se tiene que convertir en un acto de resistencia. A través de historias con la realidad de muchos, como la lucha contra el Servicio Militar Obligatorio en Argentina o el sufrimiento por las mismas causas en Cuba, el cine puede servir de puente entre la experiencia individual y la historia colectiva.Por Ricardo Figueredo Oliva
El cine, como forma de arte, tiene la única capacidad de capturar y preservar la esencia de la experiencia humana. A lo largo de la historia, ha funcionado no solo como un medio de entretenimiento, sino también como un vehículo para la reflexión y la denuncia social. En sociedades donde las voces de protesta son silenciadas, el cine se erige como un faro de verdad, preservando hechos históricos y catalizando el debate sobre derechos humanos. Esto se hace especialmente evidente en obras como Bajo bandera, un filme argentino que retrata el sentir popular por la abolición del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y que resuena profundamente en el contexto de la región, particularmente en el caso de Cuba.
La película Bajo bandera, estrenada en 1997, dirigida por Juan José Jusid y producida por una persona muy especial para mi llamada Pablo Rovito, está protagonizada por Miguel Ángel Solá, quien ganó el premio como mejor actor en el XIX festival de cine de la Habana de 1997, Federico Luppi, Omero Antonutti, Daniele Liotti, Andrea Tenuta y Andrea Pietra. El guión está basado en el libro homónimo de Guillermo Saccomanno, en co-autoría con Jusid. El argumento ofrece un vistazo brutal a la vida de los soldados argentinos reclutados por la fuerza bajo el Servicio Militar Obligatorio. Se basa en eventos reales y expone las tragedias y los abusos que enfrentaron, invitando a la reflexión sobre el costo humano de este sistema.
La muerte del Soldado Carrasco, ocurrido pocas semanas después de su reclutamiento, convierte este hecho en un símbolo del sufrimiento y una clara crítica a la militarización forzada de la juventud. Fue el inicio del proceso judicial llevado a cabo para esclarecer la muerte de este joven argentino popularmente conocido como el caso Carrasco, el hecho en sí y los conflictos generados por el mismo, que tuvieron repercusión a nivel sociopolítico en la Argentina y es considerado uno de los principales motivos por los cuales se puso fin a la ley número 3948 que establecía el servicio militar obligatorio en Argentina.
El presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, derogó el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Argentina el 31 de agosto de 1994. Había sido creado en 1901 por Pablo Richieri, ministro de guerra durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Estadísticas de la vigencia del servicio militar en la República Argentina indican más de 100 soldados muertos, 1.000 soldados heridos por negligencia y excesos, y más de 200 desaparecidos, a los cuales se los dio por desertores en la mayoría de los casos.
Si bien hubo intentos de reinstalarlo, la mala imagen que quedó luego de este caso hizo que nunca más se hablara de esa opción. La memoria colectiva de la Argentina está marcada por el dolor de aquellos tiempos signados por la supremacía militar y las violentas dictaduras que son parte de la historia de este pueblo. El cine, como todas las artes, no ha dejado de contar las historias de sus luchas para restablecer la democracia y homenajear a través de su potente cultura a quienes perdieron la vida o sufrieron graves consecuencias durante este proceso histórico. La noche de los lápices, de Héctor Olivera, La historia oficial de Luis Puenzo o la más reciente 1985, de Santiago Mitre, han sido claros ejemplos cinematográficos del amplio rechazo social a esta etapa de la historia.
A través de la película Bajo bandera, muchos argentinos han encontrado una representación de su dolor y descontento por los que perdieron la vida en el servicio militar. Esta película es una obra de arte que convoca al diálogo y a la acción por un cambio en toda Latinoamérica.
Lejos de la realidad argentina, pero íntimamente relacionada con estos sucesos antidemocráticos superados por esta sociedad, se encuentra Cuba, donde el servicio militar obligatorio se mantiene como una imposición estatal que no solo afecta a la juventud, sino que también perpetúa un modelo que se aferra al control social. En un país donde la obligación de "servir a la patria" se traduce en una dura condena para aquellos que se niegan a cumplir con este deber, muchos jóvenes han perdido la vida bajo condiciones lamentables en el contexto del servicio militar. Hasta mediados de 2023 se han registrado, al menos, 53 muertes relacionadas con el SMO, muchas de ellas de manera trágica o accidental.
Desde mi infancia, la idea del servicio militar en Cuba me resultó ajena. A la edad de once años, en medio de un apagón en La Habana, escuché a los jóvenes mayores del barrio compartir su experiencia en el servicio militar. Las conversaciones revelaron relatos desgarradores sobre condiciones inhumanas, abuso y despersonalización. Ese momento me marcó profundamente, prometiéndome que nunca formaría parte de una experiencia que consideraba no solo inútil, sino abrumadoramente deshumanizante.
A lo largo de la década de 1980 la prensa cubana se encargó de ocultar la verdad alrededor de los suicidios de jóvenes soldados, y aun lo hace. Pero la prensa independiente y los activistas se han hecho eco de cada suceso y han creado un contexto de rechazo nacional. Existía hasta este entonces un conocimiento generalizado sobre la situación trágica de los reclutas, que siempre existe la posibilidad de no regresar a sus hogares con vida.
Yo logré evadir el SMO tras simular una condición de salud mental que me llevó a ser diagnosticado como "maniaco depresivo descompensado". Regresé a la capital esa misma tarde sin el menor remordimiento y poco tiempo después un compañero del grupo en el que fuimos reclutados perdió varios dedos de su mano derecha en un torpe accidente en aquella maloliente unidad militar conocida como Vaca Muerta. Desde entonces, lo llamaron para siempre Kikimanostijera. Pude haber sido yo. No dejaba de pensar en ello y este acontecimiento subrayó para mí la fragilidad de la vida en esas instancias y la inseguridad que acechaba a los jóvenes en servicio.
El régimen cubano castiga severamente a quienes se niegan a servir, utilizando la coerción y el miedo para mantener un sistema que, a menudo, es desaprobado por la mayoría de la población. La falta de opciones y el riesgo de represalias hacen que el SMO sea un tema poco discutido, aunque está presente en la conciencia colectiva de los cubanos.
El papel del cine como un catalizador para los derechos humanos es más vital que nunca. Y esta bella película argentina y otras producciones que abordan el Servicio Militar Obligatorio en diferentes contextos ofrecen un espacio para que las voces disidentes sean escuchadas y se preserven las historias de injusticia. En agosto de 2022, cobró fuerza en Cuba un movimiento de padres y familiares de jóvenes en edad de ir al servicio, que expresaron en redes su oposición a que fueran reclutados. Esto ocurrió a raíz de las muertes de varios reclutas de las brigadas de bomberos que trataron de ahogar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas y recientemente se hizo aún más urgente con los 13 militares que murieron después de registrarse una explosión en un almacén de armamento y municiones de una unidad militar en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín, a 730 km al este de La Habana.
El cine se tiene que convertir, por tanto, en un acto de resistencia. A través de historias con la realidad de muchos, como la lucha contra el SMO en Argentina o el sufrimiento por las mismas causas en Cuba, el cine puede servir de puente entre la experiencia individual y la historia colectiva. Mientras algunas naciones continúan perpetuando instituciones que dañan a sus ciudadanos, el arte sirve como un recordatorio de que la dignidad humana debe ser defendida y que la voz de la gente siempre encontrará una manera de ser escuchada.
El cine, la reflexión y la acción en un mundo donde la represión persiste y la creación artística es menos valorada, el cine se convierte en una herramienta esencial para la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. El arte tiene el poder de cambiar corazones y mentes, y en este proceso, puede contribuir a forjar un futuro más justo y compasivo.
 Ricardo Figueredo OlivaCineasta cubano, graduado de la escuela Internacional de Cine y televisión de San Antonio de los Baños, ha desarrollado proyectos con la industria cinematográfica cubana y de manera independiente como colaborador del Diálogo Latino Cubano en www.cadal.org
Ricardo Figueredo OlivaCineasta cubano, graduado de la escuela Internacional de Cine y televisión de San Antonio de los Baños, ha desarrollado proyectos con la industria cinematográfica cubana y de manera independiente como colaborador del Diálogo Latino Cubano en www.cadal.org
El cine, como forma de arte, tiene la única capacidad de capturar y preservar la esencia de la experiencia humana. A lo largo de la historia, ha funcionado no solo como un medio de entretenimiento, sino también como un vehículo para la reflexión y la denuncia social. En sociedades donde las voces de protesta son silenciadas, el cine se erige como un faro de verdad, preservando hechos históricos y catalizando el debate sobre derechos humanos. Esto se hace especialmente evidente en obras como Bajo bandera, un filme argentino que retrata el sentir popular por la abolición del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y que resuena profundamente en el contexto de la región, particularmente en el caso de Cuba.
La película Bajo bandera, estrenada en 1997, dirigida por Juan José Jusid y producida por una persona muy especial para mi llamada Pablo Rovito, está protagonizada por Miguel Ángel Solá, quien ganó el premio como mejor actor en el XIX festival de cine de la Habana de 1997, Federico Luppi, Omero Antonutti, Daniele Liotti, Andrea Tenuta y Andrea Pietra. El guión está basado en el libro homónimo de Guillermo Saccomanno, en co-autoría con Jusid. El argumento ofrece un vistazo brutal a la vida de los soldados argentinos reclutados por la fuerza bajo el Servicio Militar Obligatorio. Se basa en eventos reales y expone las tragedias y los abusos que enfrentaron, invitando a la reflexión sobre el costo humano de este sistema.
La muerte del Soldado Carrasco, ocurrido pocas semanas después de su reclutamiento, convierte este hecho en un símbolo del sufrimiento y una clara crítica a la militarización forzada de la juventud. Fue el inicio del proceso judicial llevado a cabo para esclarecer la muerte de este joven argentino popularmente conocido como el caso Carrasco, el hecho en sí y los conflictos generados por el mismo, que tuvieron repercusión a nivel sociopolítico en la Argentina y es considerado uno de los principales motivos por los cuales se puso fin a la ley número 3948 que establecía el servicio militar obligatorio en Argentina.
El presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, derogó el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Argentina el 31 de agosto de 1994. Había sido creado en 1901 por Pablo Richieri, ministro de guerra durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Estadísticas de la vigencia del servicio militar en la República Argentina indican más de 100 soldados muertos, 1.000 soldados heridos por negligencia y excesos, y más de 200 desaparecidos, a los cuales se los dio por desertores en la mayoría de los casos.
Si bien hubo intentos de reinstalarlo, la mala imagen que quedó luego de este caso hizo que nunca más se hablara de esa opción. La memoria colectiva de la Argentina está marcada por el dolor de aquellos tiempos signados por la supremacía militar y las violentas dictaduras que son parte de la historia de este pueblo. El cine, como todas las artes, no ha dejado de contar las historias de sus luchas para restablecer la democracia y homenajear a través de su potente cultura a quienes perdieron la vida o sufrieron graves consecuencias durante este proceso histórico. La noche de los lápices, de Héctor Olivera, La historia oficial de Luis Puenzo o la más reciente 1985, de Santiago Mitre, han sido claros ejemplos cinematográficos del amplio rechazo social a esta etapa de la historia.
A través de la película Bajo bandera, muchos argentinos han encontrado una representación de su dolor y descontento por los que perdieron la vida en el servicio militar. Esta película es una obra de arte que convoca al diálogo y a la acción por un cambio en toda Latinoamérica.
Lejos de la realidad argentina, pero íntimamente relacionada con estos sucesos antidemocráticos superados por esta sociedad, se encuentra Cuba, donde el servicio militar obligatorio se mantiene como una imposición estatal que no solo afecta a la juventud, sino que también perpetúa un modelo que se aferra al control social. En un país donde la obligación de "servir a la patria" se traduce en una dura condena para aquellos que se niegan a cumplir con este deber, muchos jóvenes han perdido la vida bajo condiciones lamentables en el contexto del servicio militar. Hasta mediados de 2023 se han registrado, al menos, 53 muertes relacionadas con el SMO, muchas de ellas de manera trágica o accidental.
Desde mi infancia, la idea del servicio militar en Cuba me resultó ajena. A la edad de once años, en medio de un apagón en La Habana, escuché a los jóvenes mayores del barrio compartir su experiencia en el servicio militar. Las conversaciones revelaron relatos desgarradores sobre condiciones inhumanas, abuso y despersonalización. Ese momento me marcó profundamente, prometiéndome que nunca formaría parte de una experiencia que consideraba no solo inútil, sino abrumadoramente deshumanizante.
A lo largo de la década de 1980 la prensa cubana se encargó de ocultar la verdad alrededor de los suicidios de jóvenes soldados, y aun lo hace. Pero la prensa independiente y los activistas se han hecho eco de cada suceso y han creado un contexto de rechazo nacional. Existía hasta este entonces un conocimiento generalizado sobre la situación trágica de los reclutas, que siempre existe la posibilidad de no regresar a sus hogares con vida.
Yo logré evadir el SMO tras simular una condición de salud mental que me llevó a ser diagnosticado como "maniaco depresivo descompensado". Regresé a la capital esa misma tarde sin el menor remordimiento y poco tiempo después un compañero del grupo en el que fuimos reclutados perdió varios dedos de su mano derecha en un torpe accidente en aquella maloliente unidad militar conocida como Vaca Muerta. Desde entonces, lo llamaron para siempre Kikimanostijera. Pude haber sido yo. No dejaba de pensar en ello y este acontecimiento subrayó para mí la fragilidad de la vida en esas instancias y la inseguridad que acechaba a los jóvenes en servicio.
El régimen cubano castiga severamente a quienes se niegan a servir, utilizando la coerción y el miedo para mantener un sistema que, a menudo, es desaprobado por la mayoría de la población. La falta de opciones y el riesgo de represalias hacen que el SMO sea un tema poco discutido, aunque está presente en la conciencia colectiva de los cubanos.
El papel del cine como un catalizador para los derechos humanos es más vital que nunca. Y esta bella película argentina y otras producciones que abordan el Servicio Militar Obligatorio en diferentes contextos ofrecen un espacio para que las voces disidentes sean escuchadas y se preserven las historias de injusticia. En agosto de 2022, cobró fuerza en Cuba un movimiento de padres y familiares de jóvenes en edad de ir al servicio, que expresaron en redes su oposición a que fueran reclutados. Esto ocurrió a raíz de las muertes de varios reclutas de las brigadas de bomberos que trataron de ahogar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas y recientemente se hizo aún más urgente con los 13 militares que murieron después de registrarse una explosión en un almacén de armamento y municiones de una unidad militar en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín, a 730 km al este de La Habana.
El cine se tiene que convertir, por tanto, en un acto de resistencia. A través de historias con la realidad de muchos, como la lucha contra el SMO en Argentina o el sufrimiento por las mismas causas en Cuba, el cine puede servir de puente entre la experiencia individual y la historia colectiva. Mientras algunas naciones continúan perpetuando instituciones que dañan a sus ciudadanos, el arte sirve como un recordatorio de que la dignidad humana debe ser defendida y que la voz de la gente siempre encontrará una manera de ser escuchada.
El cine, la reflexión y la acción en un mundo donde la represión persiste y la creación artística es menos valorada, el cine se convierte en una herramienta esencial para la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. El arte tiene el poder de cambiar corazones y mentes, y en este proceso, puede contribuir a forjar un futuro más justo y compasivo.