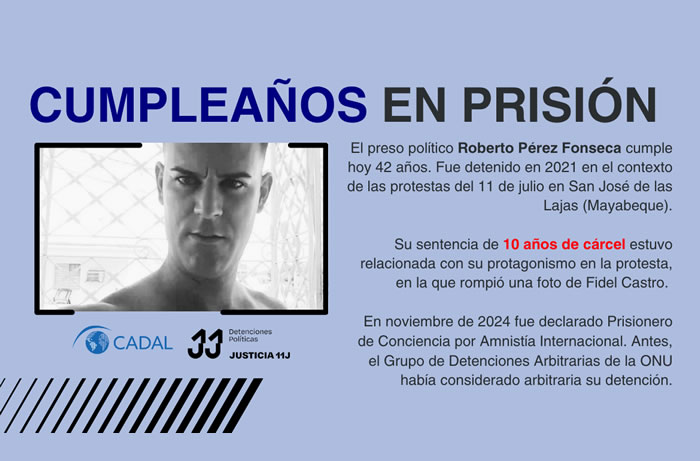Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 17-06-2021
17-06-2021Lo que Nicaragua revela sobre el estado de la democracia en la región
(Clarín) Lamentablemente, los mecanismos de defensa colectiva de la democracia se han utilizado de una manera instrumental, facciosa o si se quiere con una lógica de realpolitik. La posición argentina de abstenerse de condenar a Nicaragua en la reciente votación en la OEA es un buen ejemplo de ello. Se ha quebrado en América Latina el consenso que al menos hasta los años 90 había acerca de los requisitos mínimos para considerar a un régimen como democrático. Este fenómeno no debería ser subestimado en modo alguno.
Por Ignacio Labaqui

(Clarín) La democracia no atraviesa un buen momento en América Latina. Ciertamente nunca antes tantos países de la región experimentaron períodos tan prolongados de gobierno democrático. Sin embargo desde el fin la la oleada democratizadora de los años 70 y 80, las democracias de la región no solo no han registrado grandes progresos, sino que a lo largo de los últimos 15 años varios países han sufrido importantes regresiones autoritarias. Los casos de Venezuela y Nicaragua son particularmente alarmantes dado que en poco menos de 20 años pasaron de ser democracias con problemas a convertirse primero en autoritarismos competitivos, y en los últimos 5 años en regímenes autoritarios sin atenuantes. Ello ha ocurrido ante la mirada impasible del resto de los países de la región que poco han hecho para evitar el deslizamiento hacia el autoritarismo competitivo y luego hacia un autoritarismo pleno.
Los hechos de las últimas semanas en Nicaragua son preocupantes, aunque no novedosos. Ya en 2016 el dictador Daniel Ortega -antiguo líder revolucionario devenido en el siglo XXI en una siniestra caricatura de Anastasio Somoza, el dictador que justamente fue expulsado del poder por el movimiento que comandaba el propio Ortega- amañó las elecciones presidenciales proscribiendo a los principales candidatos opositores, interviniendo el liderazgo de sus partidos y expulsando del Legislativo a los diputados críticos del régimen.
A diferencia de 2016 el matrimonio presidencial Ortega-Murillo ya no goza de popularidad. Muy probablemente en elecciones libres, incluso con un terreno de juego desnivelado como es usual en los autoritarismos que celebran elecciones aunque más no sea por mantener una mínima fachada democrática, Ortega perdería. De ahí los arrestos de candidatos presidenciales opositores de las últimas dos semanas. Tras la violenta represión de las protestas de 2018 la popularidad de la que gozaba Ortega ha quedado en el pasado. La pérdida de popularidad es la prueba de fuego de los autoritarismos competitivos. Maduro lo experimentó en 2015 cuando la hoy extinta Mesa de Unidad Democrática obtuvo dos tercios de las bancas de la Asamblea Nacional a pesar de competir en un terreno de juego desnivelado y claramente inclinado en favor del chavismo. Tras el desastre electoral de 2015, el régimen venezolano entendió claramente que no podría haber nuevamente elecciones libres dado que ello implicaría perder el poder. A la misma conclusión llegaron probablemente Ortega y Murillo luego de las protestas de 2018.
El deterioro democrático en la región no debería sernos indiferente. Al final de la tercera ola de democratización en 1991 solo Cuba mantenía un régimen no democrático, mientras que el régimen híbrido mexicano del PRI se encaminaba de manera gradual a la democracia. Desde entonces hubo retrocesos, como el sufrido por Perú a partir del autogolpe perpetrado por Alberto Fujimori en 1992. Pero mismo Perú logró luego de 8 años reestablecer la normalidad democrática. Desde el arribo de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998 nada ha sido lo mismo. Ecuador y Bolivia experimentaron serias restricciones a las libertades civiles y políticas bajo los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales respectivamente, independientemente de las mejoras que sus administraciones hayan generado para los sectores populares.
La pérdida de calidad democrática no es patrimonio exclusivo de los gobiernos de izquierda. El caso de Honduras es revelador. La aspiración reeleccionista del presidente Zelaya dio pie a un golpe de estado. Años más tarde, recurriendo a un fallo judicial, el presidente Juan Orlando Hernández logró eliminar la prohibición para aspirar a un nuevo mandato -el mismo motivo que había originado el golpe militar contra Zelaya- y ser reelecto en una elección de muy dudosa transparencia electoral.
Mientras las demandas de nuestras sociedades, que han sido agravadas por la pandemia del Covid-19, permanecen insatisfechas, no es sorprendente el profundo descontento con el funcionamiento de las instituciones democráticas, evidenciado por la escasa confianza en los Congresos y en los partidos políticos. Ciertamente estamos ante un momento como mínimo preocupante y en el que la región parece estar falta de reacción.
Los líderes que protagonizaron la transición democrática y que lidiaron con la pesada herencia recibida de los regímenes autoritarios de los años 70 y 80 -crisis económicas, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los autoritarismos, el control sobre las Fuerzas Armadas, las demandas de justicia de parte de la sociedad, etc.- diseñaron mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Intuitivamente llegaron a la misma conclusión a la que un tiempo después arribaron los académicos: las probabilidades de supervivencia de la democracia en un país son mayores cuando sus vecinos son democracias. La historia latinoamericana le da la razón a lo que Samuel Huntington escribió hace 3 décadas: las transiciones democráticas y las regresiones autoritarias se producen en oleadas.
Esos mecanismos de defensa colectiva de la democracia, que existen en el Hemisferio Occidental tanto a nivel continental en el seno de la OEA, como a nivel regional en la hoy inoperante CELAC y sub regional, como en la extinta UNASUR o el mismo Mercosur, se han mostrado como débiles anticuerpos frente a las regresiones autoritarias del siglo XXI. Los golpes militares clásicos son hoy una excepción y más bien, como lo atestiguan los casos venezolano y nicaragüense, el deslizamiento hacia el autoritarismo se produce de manera gradual y lenta. Se trata de procesos de “muerte lenta de la democracia” usando la expresión acuñada por Guillermo O’Donnell.
Lamentablemente, los mecanismos de defensa colectiva de la democracia se han utilizado de una manera instrumental, facciosa o si se quiere con una lógica de realpolitik. La posición argentina de abstenerse de condenar a Nicaragua en la reciente votación en la OEA es un buen ejemplo de ello. Se ha quebrado en América Latina el consenso que al menos hasta los años 90 había acerca de los requisitos mínimos para considerar a un régimen como democrático. Este fenómeno no debería ser subestimado en modo alguno.
Mirar hacia el costado, ignorar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en otros países de la región, no atender a los procesos de muerte lenta de la democracia que ocurren en otros estados, no es solo moralmente reprochable, sino que aparte de estúpido, un daño auto infligido. Los procesos de estancamiento y erosión democrática deberían ser una preocupación regional. No sea cosa que termine ocurriendo como en el famoso sermón de Martin Niemöller: primero fueron los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses, pero no nos preocupamos dado que no éramos ni unos ni otros, y recién nos acordemos del asunto cuando ya es demasiado tarde. No es solo por principios, sino por necesidad que la región no puede ser indiferente ante los procesos de deterioro y estancamiento democrático.
 Ignacio LabaquiConsejero AcadémicoProfesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. Al mismo tiempo, se desempeña como analista senior en Medley Global Advisors. Labaqui es Magister of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science; y licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA. Es Consejero Académico de CADAL.
Ignacio LabaquiConsejero AcadémicoProfesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), y de Gobernanza Regional Comparada en el Máster de Estudios Internacionales en la Universidad del CEMA. Al mismo tiempo, se desempeña como analista senior en Medley Global Advisors. Labaqui es Magister of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science; y licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA. Es Consejero Académico de CADAL.

(Clarín) La democracia no atraviesa un buen momento en América Latina. Ciertamente nunca antes tantos países de la región experimentaron períodos tan prolongados de gobierno democrático. Sin embargo desde el fin la la oleada democratizadora de los años 70 y 80, las democracias de la región no solo no han registrado grandes progresos, sino que a lo largo de los últimos 15 años varios países han sufrido importantes regresiones autoritarias. Los casos de Venezuela y Nicaragua son particularmente alarmantes dado que en poco menos de 20 años pasaron de ser democracias con problemas a convertirse primero en autoritarismos competitivos, y en los últimos 5 años en regímenes autoritarios sin atenuantes. Ello ha ocurrido ante la mirada impasible del resto de los países de la región que poco han hecho para evitar el deslizamiento hacia el autoritarismo competitivo y luego hacia un autoritarismo pleno.
Los hechos de las últimas semanas en Nicaragua son preocupantes, aunque no novedosos. Ya en 2016 el dictador Daniel Ortega -antiguo líder revolucionario devenido en el siglo XXI en una siniestra caricatura de Anastasio Somoza, el dictador que justamente fue expulsado del poder por el movimiento que comandaba el propio Ortega- amañó las elecciones presidenciales proscribiendo a los principales candidatos opositores, interviniendo el liderazgo de sus partidos y expulsando del Legislativo a los diputados críticos del régimen.
A diferencia de 2016 el matrimonio presidencial Ortega-Murillo ya no goza de popularidad. Muy probablemente en elecciones libres, incluso con un terreno de juego desnivelado como es usual en los autoritarismos que celebran elecciones aunque más no sea por mantener una mínima fachada democrática, Ortega perdería. De ahí los arrestos de candidatos presidenciales opositores de las últimas dos semanas. Tras la violenta represión de las protestas de 2018 la popularidad de la que gozaba Ortega ha quedado en el pasado. La pérdida de popularidad es la prueba de fuego de los autoritarismos competitivos. Maduro lo experimentó en 2015 cuando la hoy extinta Mesa de Unidad Democrática obtuvo dos tercios de las bancas de la Asamblea Nacional a pesar de competir en un terreno de juego desnivelado y claramente inclinado en favor del chavismo. Tras el desastre electoral de 2015, el régimen venezolano entendió claramente que no podría haber nuevamente elecciones libres dado que ello implicaría perder el poder. A la misma conclusión llegaron probablemente Ortega y Murillo luego de las protestas de 2018.
El deterioro democrático en la región no debería sernos indiferente. Al final de la tercera ola de democratización en 1991 solo Cuba mantenía un régimen no democrático, mientras que el régimen híbrido mexicano del PRI se encaminaba de manera gradual a la democracia. Desde entonces hubo retrocesos, como el sufrido por Perú a partir del autogolpe perpetrado por Alberto Fujimori en 1992. Pero mismo Perú logró luego de 8 años reestablecer la normalidad democrática. Desde el arribo de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998 nada ha sido lo mismo. Ecuador y Bolivia experimentaron serias restricciones a las libertades civiles y políticas bajo los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales respectivamente, independientemente de las mejoras que sus administraciones hayan generado para los sectores populares.
La pérdida de calidad democrática no es patrimonio exclusivo de los gobiernos de izquierda. El caso de Honduras es revelador. La aspiración reeleccionista del presidente Zelaya dio pie a un golpe de estado. Años más tarde, recurriendo a un fallo judicial, el presidente Juan Orlando Hernández logró eliminar la prohibición para aspirar a un nuevo mandato -el mismo motivo que había originado el golpe militar contra Zelaya- y ser reelecto en una elección de muy dudosa transparencia electoral.
Mientras las demandas de nuestras sociedades, que han sido agravadas por la pandemia del Covid-19, permanecen insatisfechas, no es sorprendente el profundo descontento con el funcionamiento de las instituciones democráticas, evidenciado por la escasa confianza en los Congresos y en los partidos políticos. Ciertamente estamos ante un momento como mínimo preocupante y en el que la región parece estar falta de reacción.
Los líderes que protagonizaron la transición democrática y que lidiaron con la pesada herencia recibida de los regímenes autoritarios de los años 70 y 80 -crisis económicas, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los autoritarismos, el control sobre las Fuerzas Armadas, las demandas de justicia de parte de la sociedad, etc.- diseñaron mecanismos de defensa colectiva de la democracia. Intuitivamente llegaron a la misma conclusión a la que un tiempo después arribaron los académicos: las probabilidades de supervivencia de la democracia en un país son mayores cuando sus vecinos son democracias. La historia latinoamericana le da la razón a lo que Samuel Huntington escribió hace 3 décadas: las transiciones democráticas y las regresiones autoritarias se producen en oleadas.
Esos mecanismos de defensa colectiva de la democracia, que existen en el Hemisferio Occidental tanto a nivel continental en el seno de la OEA, como a nivel regional en la hoy inoperante CELAC y sub regional, como en la extinta UNASUR o el mismo Mercosur, se han mostrado como débiles anticuerpos frente a las regresiones autoritarias del siglo XXI. Los golpes militares clásicos son hoy una excepción y más bien, como lo atestiguan los casos venezolano y nicaragüense, el deslizamiento hacia el autoritarismo se produce de manera gradual y lenta. Se trata de procesos de “muerte lenta de la democracia” usando la expresión acuñada por Guillermo O’Donnell.
Lamentablemente, los mecanismos de defensa colectiva de la democracia se han utilizado de una manera instrumental, facciosa o si se quiere con una lógica de realpolitik. La posición argentina de abstenerse de condenar a Nicaragua en la reciente votación en la OEA es un buen ejemplo de ello. Se ha quebrado en América Latina el consenso que al menos hasta los años 90 había acerca de los requisitos mínimos para considerar a un régimen como democrático. Este fenómeno no debería ser subestimado en modo alguno.
Mirar hacia el costado, ignorar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en otros países de la región, no atender a los procesos de muerte lenta de la democracia que ocurren en otros estados, no es solo moralmente reprochable, sino que aparte de estúpido, un daño auto infligido. Los procesos de estancamiento y erosión democrática deberían ser una preocupación regional. No sea cosa que termine ocurriendo como en el famoso sermón de Martin Niemöller: primero fueron los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses, pero no nos preocupamos dado que no éramos ni unos ni otros, y recién nos acordemos del asunto cuando ya es demasiado tarde. No es solo por principios, sino por necesidad que la región no puede ser indiferente ante los procesos de deterioro y estancamiento democrático.













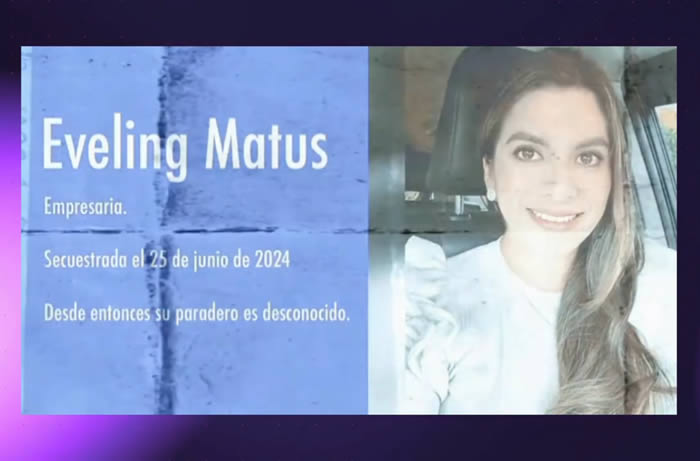







![Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771] Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771]](/fotos/Viktor-Orban_Hungira_w7_17342.jpg)